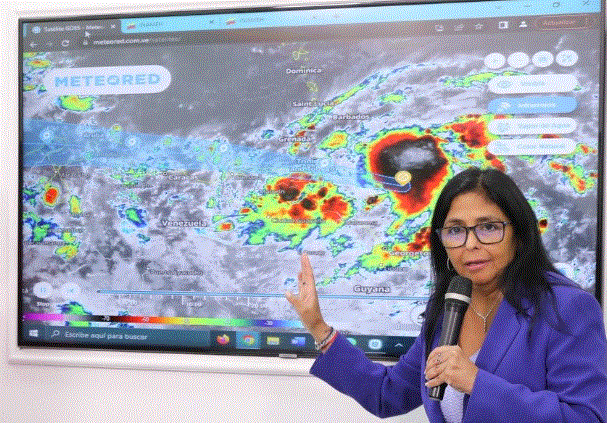
Con máscara de buceo, snorkel y chapaletas a mi alcance, esperé los embates del ciclón tropical anunciado por el funcionariado rojo y la infalible e inefable vicenico a la cabeza. Ejerciendo de pitonisa, la Rodríguez vaticinó con pelos, señales, peso, contenido, duración, hora y coordenadas la temida perturbación climatológica. Se equivocó y me quedé con los crespos hechos y el chaleco salvavidas puesto. ¿Y la malcarada métome-en-todo? Bien, gracias. En una nación improductiva y de escolaridad deficitaria, faltar al trabajo o a clases con el placet del régimen porque va a llover, como si trabajadores y estudiantes fuesen de azúcar, carece de importancia. ¡Ah, Delcy! Meter la pata es lo suyo, y nunca faltarán pagapeos dispuestos a cargar con sus culpas y expiar sus pecados; en este caso le toca al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). O al bocón de Remigio Ceballos. Delcy nunca pierde y si no gana, arrebata, tal su hermano en la mesa de negociaciones de Ciudad de México, donde, con la bendición de AMLO y los foros paulista y poblano, el psicópata, digo, psiquiatra exige velas en el entierro del diálogo para un reo de la justicia norteamericana, Alex Saab, y los agentes de Vladimir Putin, paladín de la guerra asimétrica y enemigo militante de la paz.
El fiasco presentido me permitió hilvanar las doscientas y tantas palabras precedentes y, aunque acaricié la idea, de suprimirlas, retornar a la pantalla en blanco, y reiniciar mis divagaciones con este titular: «Después de 68 años, Avon dejará definitivamente de llamar a las puertas de los hogares venezolanos»; o aludiendo a las celebraciones de días mundiales e internacionales, como el de las redes sociales, el del Parlamentarismo, el de los Asteroides y el de la Artrogriposis Múltiple Congénita (¿?), pautados para el pasado jueves 30 de junio, cuando esto garabateaba, o para este domingo, 3 de julio, Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico (mejor sería de bolsas a secas), desistí. No quise ceder al irreflexivo impulso de comenzar con alguna blasfemia o, peor aún, una malsonante interjección. Me acordé, ¡amigo mío!, del escritor y economista Orlando Araujo (Las Calderas, estado Trujillo, 1928 – Caracas,1987), quien, en el recordado y desaparecido Chicken Bar, una tarde cualquiera, cuya data no tiene caso precisar, explicaba a sus contertulios, y a viva voz, con el deliberado propósito de ser escuchado por devoradores de fatányéro, bebedores de whisky y comedoras de tortas, porque, oficiando de jurado en un prestigioso concurso de cuentos, se abstuvo de premiar al mejor urdido y escrito; no podía, afirmó vehemente, darle su visto bueno a un admirativo ¡coño! como apertura de la narración.
Yo no estaba maravillado ni sorprendido como quizá sí estuvo el cuentista de Orlando al enterarse del veredicto, sino envidioso de Risso, redactor deportivo de un diario de la mítica ciudad de Santa María, por su capacidad de «entregarse con familiar felicidad a la marcha de la frase y a la aparición dócil de las palabras» (El infierno tan temido, Juan Carlos Onetti, 1957). Esa placentera habilidad bien valía al menos un ¡caracoles! o un ¡caramba!, pero semejantes eufemismos me colocarían a nivel de beatonas y melindrosas damas para las cuales pompis es equivalente a culo —son innumerables los sinónimos de este polisémico nombre del ano. Quevedo le dedicó un libro, «Gracias y desgracias del ojo del culo» y Camilo José Cela dispuso donar todos sus órganos, menos ese, y dejó escrito: «El culo no donaré, / pues siempre existe un/confuso/que pueda darle mal uso/al culo que yo doné»—.
Con la anterior deriva escatológica casi pierdo el ritmo y me olvido del ruido sin nueces de la ventisca con chaparrones elevada a la categoría de huracán mediante un delirante e hiperbólico discurso, orientado a mitigar el escandaloso espionaje telefónico, presentar falazmente como enviados del presidente Joe Biden a funcionarios del Departamento de Estado deseosos de conocer la situación de connacionales reclusos en las ergástulas de Nicolás, y cubrir con un manto de desinformación la advertencia del infectólogo Julio Castro respecto al repunte de la pandemia. De la «diplomacia del hermetismo» nada sustantivo se ha filtrado a la chismografía tabernaria. Tampoco de los ascensos, nombramientos, retiros y enroques agendados para pasado mañana, 5 de julio, cuando algún desaprensivo patán usurpe la tribuna de honor del recinto capitolino y despache cursilonas loas a Chávez y a Bolívar, mientras en el Paseo (¿?) Los Próceres se monta, a paso de ganso con uniformes chinos y armamento ruso, el circo de costumbre. Así, con acento marcadamente castrense se evocará un fundamental acto iniciático de República, gestado por civiles ilustrados.
El 5 de julio de 1811 cayó viernes. Ese día, en la capilla de Santa Rosa de Lima de Caracas, se reunió un congreso de diputados electos mediante sufragio censitario a objeto de cristalizar la idea de nación soberna, y se encargó a dos civiles, Juan Germán Roscio, abogado guariqueño, hijo de un milanés y de una mestiza de La Victoria, y el médico, de origen gaditano o turinés, Francisco Isnardi, la redacción del acta de independencia de la Confederación americana de Venezuela, ratificada dos días después, el domingo 7. Gracias al pincel y la paleta de otro prócer civil, Juan Lovera, conocemos los rostros de esos ilustres padres fundadores luciendo levitas y no guerreras. No obstante, los militares, empeñados en escribir y contar la historia a su manera, se apropiaron indebidamente de los hitos fundacionales de la República, confundiendo gimnasia con magnesia o gineceo. Nada de escaramuza bélica tuvo lo acontecido aquella emblemática fecha, aunque en torno a la misma celebraba Pérez Jiménez una función de gala en el marco de la «Semana de la Patria»; a tal objeto, hizo construir esa suerte de sambódromo idolátrico bautizado Paseo Los Próceres. Allí desfilarán el martes ―izquierdo, izquierdo; ¡izquierdo, derecho, izquierdo! ― soldados, cadetes y oficiales ataviados con disfraces de combate, exhibiendo juguetes sin repuestos; mientras marciales bandas ensordecen al público, un locutor de grave registro con goebbeliano aplomo, engolada voz de pompas y circunstancias y prosaica lectura dramatizada, detallará el desarrollo de la parada, prodigando ditirambos a compañías, divisiones, contingentes y batallones.
Dada su condición de vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, ¡vaya pa’ El Callao!, Vladimir Padrino ocupará lugar de preeminencia en las fiestas patronales verde oliva tirando a rojo. No se trata de un jarrón chino exhibido cual ornamento intimidatorio del nicochavismo —hasta donde sabemos y conjeturamos, él es su principal punto de apoyo… y con una palanca, bueno, recordemos a Arquímedes—, aunque tiene algo de versión masculina de una matrioshka. Como la tradicional muñeca rusa, Vladi tiene la asombrosa capacidad de reproducirse partogenésicamente: año a año un avatar suyo reafirma la adhesión y lealtad de la FANB al presidente de facto. Recientemente, el colectivo HDP ─¿hijos de puta o de Putin?— hackeó las cuentas de su ministerio y ha comenzado a difundir en Internet documentos comprometedores de ese organismo. En un país medianamente serio, un funcionario responsable en brete semejante renunciaría ipso facto. El país bolivariano no es serio y el general en jefe es un irresponsable. La gran pregunta es ¿permanecerá Padrino en el cargo? Pasado mañana se despejará la incógnita.
¡El lobo, el lobo!, espetó alarmada la empoderada Rodríguez, pero la bestia, como reza el lugar común, brilló por su ausencia. O siguió de largo: a su paso, nada o casi nada iba a encontrar para destruir. A esta labor se consagró, desde finales del siglo XX, la marabunta socialista. A veces apoyada en trastornos atmosféricos. El 15 de diciembre de 1999, los corrimientos y deslizamientos de tierra debidos a las lluvias ocasionaron en el estado Vargas la peor catástrofe natural ocurrida en Venezuela desde el terremoto de 1812 —de este sismo, tildado de castigo divino por frailes y sacerdotes fieles a la corona española, no se conoce con exactitud el número de víctimas mortales; millares, sin precisar cuántos, leíamos en el manual del Hermano Nectario María—, pero Chávez, más interesado en la aprobación del bodrio constitucional, inventarió las bajas (de hasta 50.000 muertos fueron los cálculos de entonces) con los criterios de Stalin —a Koba endosan esta frase: «Una única muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística»— , y rechazó la ayuda norteamericana gestionada por su ministro de la defensa, Raúl Salazar. Malinterpretó el devoto bolivariano de Sabaneta al iracundo Simón Antonio desafiando a Artemisa en el escenario de las calamidades con la pretensión de someterla a los designios de los patriotas. Todo esto, claro, según el guion de historiadores con vocación de novelistas. En 1967, durante los festejos concernientes a los 400 años de su fundación, Caracas fue sacudida por un pavoroso movimiento telúrico y, desde entonces, salvo el deslave del litoral guaireño y los estragos de la tormenta Bret, natura se comporta con los altibajos inherentes al calentamiento global. Por lo demás, en materia de torbellinos, el único con entidad en Venezuela fue un ciclón antillano. Vino de Cuba y se llamaba Manolo Monterrey.

