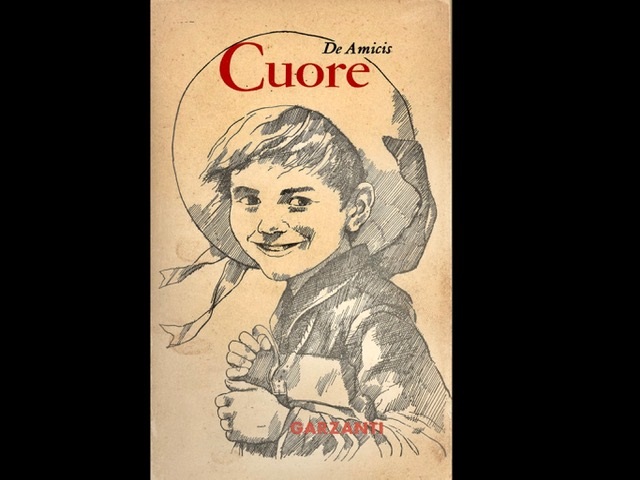
«Las redes sociales dan derecho de palabra a legiones de imbéciles que antes hablaban solo en los bares luego de tomar una copa de vino, sin dañar a la colectividad. Se los hacían callar, mientras ahora tienen el mismo derecho a la palabra que los Premios Nobel. Es la invasión de los imbéciles«. Umberto Eco
Leo desde que tengo uso de razón, es un decir -o comencé a tenerla a partir de la lectura-: o entonces, lo que sería más indicativo, leo a fondo desde que busqué en las páginas de los libros una suerte de espejo que reflejara las cosas más simples de la vida -una trampa, porque suelen ser las más complejas-. Y este proceso incipiente de enamoramiento por las letras se me dio tratando de fijar una identidad primero, y luego sometiéndola al diapasón de la poesía. Claro que esto que digo sobre el misterio de apreciar la palabra escrita sonará un tanto arbitrario. A cada quien le mueven impulsos particulares. Los míos partieron inicialmente de la emulación.
En la casa familiar no había una biblioteca propiamente dicha, pero sí libreros que contenían volúmenes de clásicos griegos, romanos, españoles y autores mexicanos del siglo diez y nueve y de la primera mitad del veinte. Mi padre leía sin aspavientos. Y no me forzó a seguirlo; confió en la fuerza del ejemplo. Un buen día tuve el atrevimiento de abrir el bello librero de madera oscura, con vidrios biselados, y comencé a pesquisar sin más.
El primer libro que supuse que sería adecuado abrir, fue Corazón, diario de un niño, del gran autor italiano Edmondo de Amicis. Lo escogí por eso de que hablaba de un niño y porque me sorprendió la coincidencia del nombre mío con la del autor, claro. Y fue una primera lección de imaginación y de moral; la novela, iniciática para tantas generaciones y un verdadero fenómeno editorial en la península itálica, mezclaba atractivos relatos independientes, y en cada uno de ellos se hacía una reflexión sobre ideales, heroísmo, aventuras espirituales entretejidas con valores humanísticos ejemplarizantes, formadores de un carácter de nobleza interior, gratitud, caridad, generosidad y sentido de la compasión.
Años más tarde me desazonó saber que el formidable semiólogo -entre muchos otros dones intelectuales que conformaban los de novelista, filósofo y periodista- Umberto Eco, había declarado en una emisión radial que Cuore representaba la Italia mediocre y conformista destinada a desembocar en el fascismo, y lo calificó de “…torpe ejemplo de pedagogía pequeña burguesa, clasista, paternalista y sádica.”
A este comentario del prestigioso lingüista se unieron otros críticos que se ensañaron con la obra de Edmondo de Amicis, considerándola hasta perversa por una supuesta vocación de sacrificio exaltado: “…hizo llorar a muchos de mis compañeros de escuela, a otros simplemente nos amargó la vida y siempre le he tenido rencor. Me molesta precisamente el mensaje patriotero, amén de lacrimoso…”, llegó a perorar un reseñista.
Le lección es que no puede, y tal vez que no debe haber unanimidad en cuestiones de criterio literario. El propio autor de El nombre de la rosa, quien había abierto una suerte de caja de Pandora analizando desde su visión semiológica una obra fundadora de identidad nacional en una época que requería la unificación hasta de la lengua italiana, rehabilitó después, con un sesgo rebelde, a Edmondo De Amicis, en su Diario mínimo, con el texto Elogio de Franti.
Tanta disquisición valorativa me apartó de la intención inicial, que sigue siendo realizar una incursión en ese mundo de la atracción por los libros que está dado gozar a algunos seres sobre la tierra, para quienes aquilatan no solo el peso del saber que estos transmiten, si no el placer de seguir jalando el hilo narrativo hasta que las cuerdas de la madrugada nos enmarañen en el sueño. Eso que se bien se denomina “letraherido”, tomado del catalán, lletraferit.
Lo que quisiera transmitir con estas provocaciones de índole libresco no parte de una altanería producto de una presunción de lector, que por otra parte no significará nada para las nuevas mayorías, hipnotizadas frente a las pantallas que nos avasallan. Intento explicarme de donde proviene esa atmósfera arrebatadora que nos hace caer en un tipo de trance ante el acervo intrigante de una librería. Pero antes contaré dos o tres tramos del impulso incipiente, en épocas de descaso escolar, por parte de muchos profesores que no supieron sembrar la curiosidad y la afección literaria. De allí que haya hablado del efecto espejo de tener libros de verdad en casa. En muchos hogares de compañeros de la escuela me sorprendió encontrar formidables bibliotecas, decorando bellos salones con ejemplares falsos, hechos de madera: una verdadera fiesta pequeño burguesa al alfabetismo funcional.
En otra parte ya referí que a un anciano cura conservador español -y no es pleonasmo- le debo haber pecado mortalmente antes de hacerlo con otro uso de razón, el sensual, que nos despertó bíblicamente una mordida de manzana (en el paraíso solamente un mango podría haberme hecho caer en tentación similar a la carnal). El hecho fue durante una visita de ese cura vasco a casa, sin que mi padre estuviera presente -él era libre pensador, masón en algún momento de su vida, y decía haber visto curas arremangarse la sotana para disparar en la guerra civil española-. El buen hombre se acercó a uno de nuestros libreros y le espetó a mi mamá: “..-señora, no solo el Índice de la Santa Iglesia prohíbe leer esos volúmenes, si no que el mero acto de tocarlos es ya un pecado mortal…”. Lo que hice en consecuencia lo imaginan, y atinan. Nada más alejarse el señor vicario acudí a hojear los volúmenes empastados en cuero del Diccionario Filosófico de Voltaire.
Los libros habían comenzado siendo para mi también un sucedáneo de la manzana, o más bien del mango de Manila, en la pérdida de la inocencia. Y se habían convertido en un luminoso objeto del placer, parodiando al blasfemo creador surrealista que fue don Luis Buñuel.
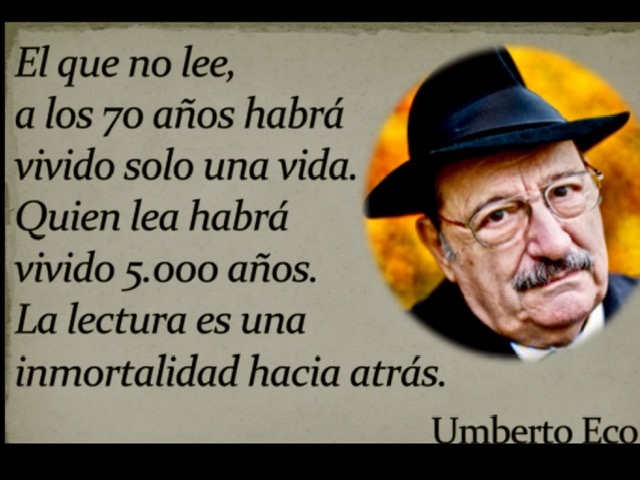
??????????

