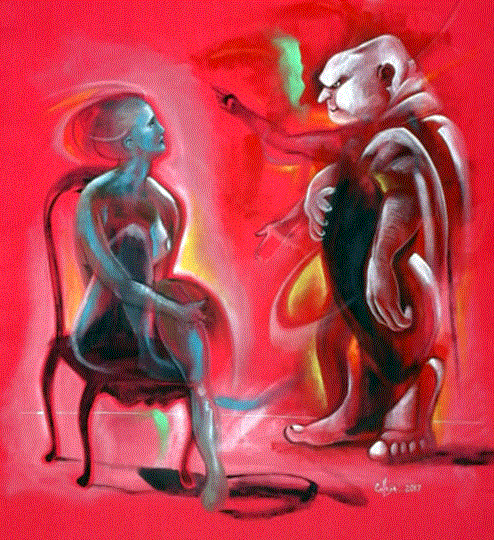
Únete a la conversación. Acrílico de Ezequiel Eduardo Calleja Pérez
Pareciera ser una tendencia consistente y nuestra, culturalmente nuestra, aquella de relacionarnos con el otro (sea la hija, el compañero, la esposa, el jefe, la maestra) casi exclusivamente en términos de transmisión, más que en términos de comunicación. Como lo hacen países del -mal llamado- primer mundo con los del -peor llamado- tercer mundo; como lo hacen algunos dirigentes con sus seguidores; los medios con sus receptores; como lo señala el maestro Mario Kaplún en su libro El comunicador popular. Es decir, en términos verticales, impositivos, intrusivos, a veces hasta desmedidos. En lugar de procurar una manera de relacionarnos en donde se privilegien la horizontalidad, el diálogo, la democracia y hasta la ternura… Es decir, el amor y el respeto al otro, a la otra. A la hija, al hijo…, digo yo.
La armonía que hay en el balcón de nuestro apartamento solo la trastocan un par de vecinas que nacieron coincidencialmente el día de la amargura. Nunca hubo abuela y madre en sucesión más directa. En fines de semana, fijo, se matan en voz alta recorriendo todo el apartamento, hasta que llegan a su balcón, que está justo al lado del nuestro. ¿Y quién está en su balcón? En el balcón está la hija, es decir, la nieta. Es decir, una criaturita de seis años apenas, que es el catcher de la partida. Es un hecho que allí es donde la niña hace su tarea, mientras la madre o la abuela caminan en círculo alrededor suyo, interviniendo cada cierto tiempo y dejando escuchar hasta aquí escenas como de radionovela.
Es sábado por la mañana y ya las voces agudamente adultas de la abuela y la madre, como en dueto operístico, han hecho saber que la niña pinta. Sus voces son dardos que van directo al pabellón de la oreja, al lóbulo de la oreja, atraviesan esa pequeña caverna oscura que hay en la oreja y van directo al centro del oído. A la niña apenas se le oye su voz delicadísima. La abuela, se escucha, ha salido de escena. Queda la madre en un solo ostinatto, porque ya la niña apenas dice monosílabos. Se hace un silencio largo. De pronto, explota un galillo:
―Pero ¿¡Qué clase de marrón es ese, niña!? ¡Ese no es marrón! ¡¡Eso es un pupú!!
―¡Qué fastidio, pues! ¡Ya empezó! – Dice, casi para sí, la niña de seis años.
―¿Quién empezó? ¿Quién es un fastidio? ¿Yo?
―Sí… -apenas se le oye la voz a la hija-
―¡Ah, ¿sí?! Si te parece fastidioso ¿Por qué no te vas a vivir entonces con los lateros para que ellos te críen?
Extremadamente arrojada, pero cauta en el volumen, replica la niña:
―¿Y por qué no te vas tú?
―¡¡Porque ya yo estoy criada, mijitica!! ¡Y me le cambias ese marrón, chica, que es sólo para pintar las puertas y las ventanas por el bordecito! Pero, ¿No ves?
Y no hay ninguna duda de que ya ha sido criada. Como no hay duda sobre cuál ha sido esa crianza que ahora ella transmite a su hijita de seis años.

