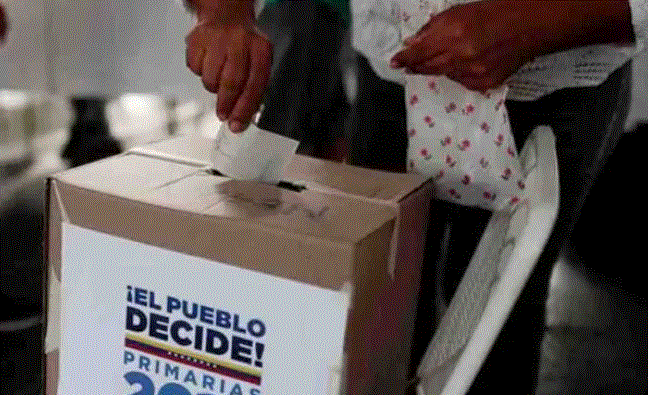
En nuestro modo de vida actual, hemos olvidado un viejo concepto, la Paideia, que, a pesar de significar etimológicamente «educación de los niños», representaba el más alto ideal de los griegos. Decía Aristóteles -siempre volvemos a los griegos- «para vivir en soledad hay que ser o un Dios o un animal», y ese vivir en sociedad no se obtiene de forma natural, voluntariamente; más bien necesita que esa armonía haya surgido de un proceso que se fue perfeccionando mediante la educación hasta lograr que cada individuo se asimilara de forma óptima al cuerpo social. En breves palabras, se pretendía que el ciudadano actuase en los asuntos de la polis y, para ello, fue indispensable que tuviese una verdadera «formación integral» que le proporcionara las destrezas propias de un individuo libre. He ahí la Paideia (Les recomiendo volver al imponderable libro de Werner Jaeger, Paideia. Los ideales de la cultura griega).
Tal ciudadano era educado para la vida política, buscando la «areté», concepto que expresaba el ideal máximo de perfección, era el fin último del hombre. En nuestro presente, siglo XXI, esa concepción educativa carece de la profunda trascendencia que engalanó a la cultura durante la «Edad dorada» de la democracia.
Ese ciudadano debía poseer sindéresis, ser culto, usar adecuadamente su lengua; tan es así, que los griegos usaban el vocablo «bárbaro» para referirse a personas que no hablaban su lengua y cuyo idioma extranjero sonaba a sus oídos como un balbuceo incomprensible.
Nuestro idioma, castellano, español, como quiera usted denominarlo ―ambas acepciones son válidas―, posee una extraordinaria riqueza; pero nos hemos empeñado en reducirlo a pocas palabras, a breves expresiones de un hablar cotidiano repleto de las palabras más horrorosas que uno pueda imaginar. Bárbaros del mundo globalizado.
El maravilloso caudal léxico de nuestro idioma nos permite valorar la inmensa variedad de tonalidades de la cotidianidad, que, a simple vista, nos pueden pasar desapercibidas. Disfrutamos de tal tesoro cuando podemos optar entre distintos vocablos o locuciones y, con ello, exteriorizar nuestras emociones y pasiones que, aun siendo idénticas, se pueden formular con diversos matices.
¿Sabe, usted, amigo lector, cómo se le llama a una «persona soñadora, que no se apercibe de la realidad»? «Nefelibata». ¿Etimología? Nephélē «nube» y -βάτης -bátēs «que anda», y este derivado de βαίνειν baínein «andar». ¡Persona que anda en las nubes! Usémosla. Nefelibata.
¿Con qué vocablo expresamos que un «sonido es suave, dulce, delicado, que tiene propiedades como la miel»? «Melifluo». A veces, se emplea peyorativamente. A mí me fascina «Ataraxia». Es algo cuasi ausente en estos momentos nacionales: «Imperturbabilidad, serenidad». ¿Y qué me dicen de «Iridiscente»? «Que muestra o refleja los colores del arco iris. Que brilla o produce destello».
No puedo dejar de lado «Arrebol». Se dice del color rojo que adquieren las nubes al ser iluminadas por el sol. También se llama arrebol al color rojizo del rostro. ¡Y además significa el ruedo o refuerzo en la falda del traje de charra!
En esta suerte de glosario de bellísimas palabras de nuestro español, no me puedo olvidar de «Sindéresis», usada supra, y no es otra cosa que la discreción. Se refiere a «la capacidad del alma para distinguir el bien del mal, para captar y reconocer los primeros principios morales». Algunos dicen que es un término en desuso y que fue empleado básicamente por los filósofos medievales para sostener que el ser humano es capaz de distinguir entre el bien y el mal de manera natural. Mi intención en este artículo de hoy no es, precisamente, defender si está o no en desuso, o discutir que el ser humano posee o no esa capacidad. Lo podemos dejar para un próximo escrito. Traigo al escenario de mi inventario léxico la «sindéresis», o si quieren la llamamos «sana razón», porque no es un concepto ajeno a nuestra cotidianidad. Por el contrario, la echamos de menos, justamente, por su notoria ausencia. La escasez de la «sana razón» nos ha hecho transitar caminos donde no podemos hablar de arrebol, ni mucho menos de discreción.
Si queremos trazar nuevos senderos que permitan construir un país con bases sólidas, cuyo tejido social no se despedace como hasta ahora ha sucedido, y, además, tengamos ciudadanos formados para vivir en una verdadera democracia en este atribulado siglo, podríamos buscar en ese baúl de la cultura antigua algunos elementos que no por pretéritos son inútiles.
Entre ellos, rescatemos la «Cultura Música». No es «musical». Los antiguos sostenían la idea de que la Música no contiene solo lo referente al tono y al ritmo, sino también la palabra hablada,es decir, el Logos.
Aristóteles desarrolló la teoría del ethos en la música (Libro Octavo de la Política), pero en un nivel superior al de Platón. Ratifica el contenido ético tanto de la música como del ritmo para enfatizar la importancia que ambos poseen para la educación.
En este sendero que he recorrido para invitar al uso adecuado del lenguaje, al ejercicio de la Paideia, de la «Cultura Música», hice una serendipia, es decir, «un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual». ¡Me acordé de un instrumento metálico llamado diapasón! Artefacto metálico, habitualmente de acero, con una estructura de horquilla, de pinza, cuya función primordial es su uso referencial para afinar instrumentos musicales. El diapasón encarna el tono de una nota en particular. «Emite un tono musical puro que permite la disipación de sobretonos (armónicos) altos».
De tal manera que, en esta coyuntura sociopolítica, de hecatombe axiológica, de ausencia de un ethos compartido, se vuelve indispensable un vínculo: ¡Ciudadanía y Primaria, diapasón de la democracia!
@yorisvillasana

