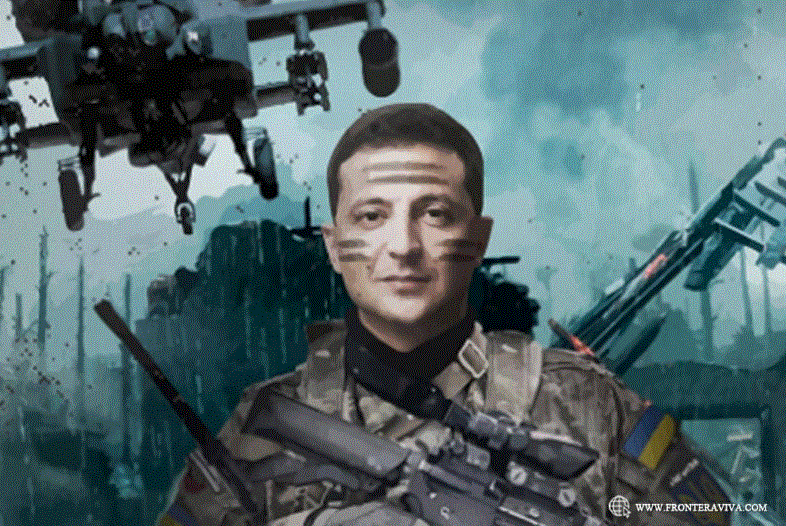
Quienes han vivido una guerra, una revolución armada, un golpe de Estado, un ataque guerrillero o de paramilitares, en carne propia, en sus viviendas, sus ciudades, que han presenciado como se desmorona por efectos de un misil, la escuela donde estudian sus hijos o el templo donde aprendieron a rezarle a su dios, como sus mujeres son violadas por los uniformados invasores, sus hermanos o sus amigos llevados a prisión sin juicio alguno, sus padres ametrallados frente a un paredón, pueden hablar con propiedad de la barbarie humana.
Las guerras son, no lo dudemos, una de las más grandes pruebas de la incapacidad del homo sapiens –esa especie animal a la que pertenecemos– para tolerar a los diferentes. El sapiens, como lo cuenta discretamente Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses, ha sido un gran creador, pero también un depredador sin límites.
Así como ha construido maravillas, hermosas ciudades, grandes obras literarias, medicinas que nos ayudan a superar la tragedia de la enfermedad y la vejez, organizaciones para paliar la pobreza, comidas excelsas, canciones dulces, también ha destruido la megafauna del planeta, contaminado los mares y los ríos, y creado artefactos espantosos como la bomba atómica, el napalm, los rifles, las ametralladoras, los tanques de guerra, instrumentos todos diseñados para la muerte de los otros.
El cine se ha encargado de recordárnoslo una y otra vez. En los primeros minutos de 2001. Odisea del espacio, Stanley Kubrick nos muestra a unos homínidos, aún bestias, golpeándose unos a otros con un hueso que luego se eleva por los aires y se convierte –en el que supongo es el más atrevido flash forward de la historia del cine– en una nave espacial. En Sorgo rojo, Zhang Yimou pone en escena la crueldad de los invasores japoneses a China, cuando un carnicero local es obligado a despellejar a un buen amigo, aún con vida, para placer del general nipón que lo ordena. En Apocalipsis Now, Francis Ford Coppola, muestra cómo un grupo de soldados estadounidenses, atascados de marihuana, ametrallan despiadadamente desde una coreografía de helicópteros a una pequeña comunidad de campesinos vietnamitas, mientras escuchan una vibrante pieza de los Rolling Stones. Todos crueles.
En eso pienso mientras leo una entrevista a Volodymyr Rafeyenko, un escritor ucraniano autor de una novela, Mon Deg Reen, canciones sobre la muerte y el amor, realizada por Marci Shore, profesora de la Universidad de Yale, publicada en el portal Política Exterior, que siempre nos llega lleno de sorpresas lúcidas.
¿Qué cuenta Rafeyenko que aún nos pueda conmover? Pues cosas sencillas por espantosas que ya hemos visto en el cine, leído en la literatura, corroborado en los noticieros televisivos, sobre la bestialidad criminal que toda guerra y toda invasión militar de un pueblo a otro, o de un grupo político a otro, trae consigo.
Marci Shore le pregunta al escritor, que va contando la invasión al pequeño pueblo ucraniano donde se habían refugiado:“¿Cómo se comportaron los soldados rusos?,¿Hablaron usted y su esposa con ellos?”. Y Rafeyenko responde: “No, no hablamos con ellos. ¿De qué podríamos haber hablado? Nada bueno saldría de ello, sobre todo teniendo en cuenta que desde los primeros días de la ocupación nos llegaron noticias de que los rusos estaban matando a civiles de pueblos cercanos. Una persona en la que confío plenamente me habló de la ejecución de una familia entera, tanto de niños como de adultos, por parte de los kadyrovitas (combatientes chechenos leales al Kremlin) en un pueblo no muy lejano al nuestro. Solo eran culpables de haberse negado a alimentar a los soldados rusos”.
Lo que sigue. Los relatos de Rafeyenko son perturbadores. Violaciones a las mujeres, asesinatos en masa de civiles, ametrallamiento de autobuses repletos de niños, saqueos de viviendas, ataques con misiles a hospitales, geriátricos y escuelas por parte de los soldados rusos y chechenos puestos al servicio de ese engendro demoníaco, a esa especie de nieto de Stalin, llamado Vladimir Putin.
Hay un momento de la entrevista que nos conmueve particularmente. Cuando Rafeyenko le confiesa a su entrevistadora que, bajo las amenazas de los soldados rusos, supo que morir no era terrible: «Lo que era terrible era morir una muerte vergonzosa. Y le pedí a Dios –si mi mujer y yo íbamos a ser condenados a perecer entre estas dachas– que nos diera una muerte rápida”.
Rafeyenko no se detiene y cuenta: “Aquí hay una guerra, una guerra dirigida a la aniquilación del pueblo ucraniano. Los rusos han venido a aniquilarnos como nación, como pueblo que se ha atrevido a elegir su propio camino de desarrollo, uno que no coincide con las ambiciones imperiales del Kremlin, con los deseos revanchistas del pueblo ruso. La terrible verdad es esta: una mayoría decisiva de rusos apoya la aniquilación del pueblo ucraniano. En el campo de batalla, los rusos son despiadados; en los territorios ocupados, llevan a cabo atrocidades. Saquean y violan. En Mariupol y Járkov. En Chernígov y Sumy. Si se dan cuenta de que son incapaces de subyugar un lugar determinado, lo queman hasta los cimientos”.
Escribo estas notas en Bogotá, donde vivo exiliado por otra barbarie, la del “socialismo del siglo XXI” hecho en Venezuela. Las escribo hoy domingo 24 de julio, cuando se cumplen 150 días de la invasión rusa a Ucrania. Una invasión que le ha costado la vida a más de 5.000 civiles y a millares de soldados de ambos bandos. Que ha producido en pocos meses un fenómeno migratorio de millones de ciudadanos casi del tamaño del venezolano en una década, más daños severos en la infraestructura que superan, según los cálculos más moderados, los 100.000 millones de dólares.
Quienes hemos sido víctimas de la violencia política, del pensamiento totalitario y todos los ciudadanos defensores de los derechos humanos en el plantea, deberíamos hoy dedicar unos minutos de silencio, de afecto y solidaridad, de oración de parte de los creyentes, ante el sufrimiento del pueblo ucraniano.
Artículo publicado el 24 de julio en Frontera Viva

