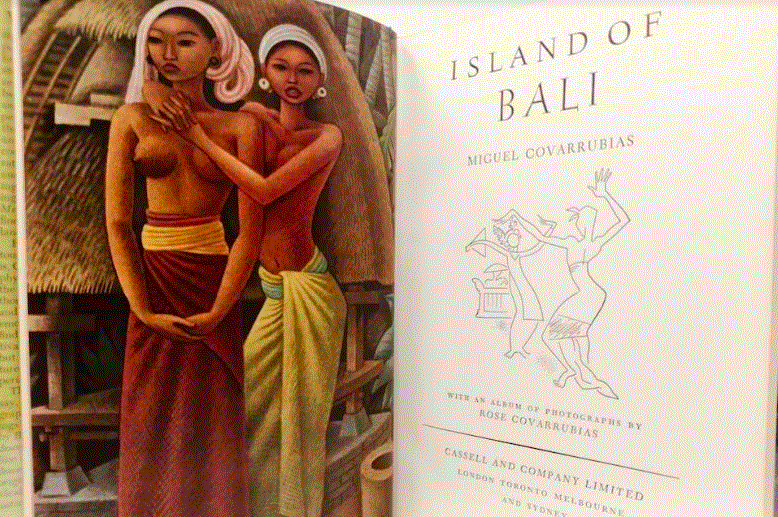
En el prefacio de La isla de Bali, Covarrubias escribió: “El único objetivo de este libro es recoger en un volumen todo lo que puede obtenerse de la experiencia personal de un artista que no es científico, tras vivir una cultura que está condenada a desaparecer bajo la despiadada embestida del moderno comercialismo y estandarización”.
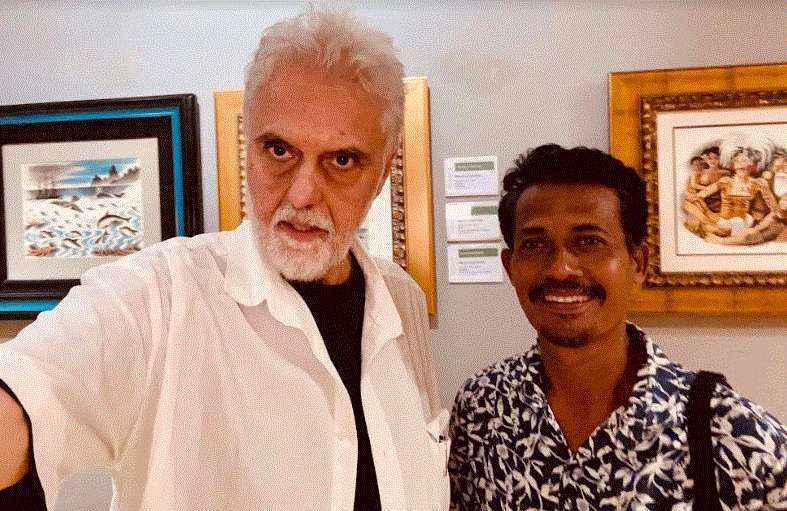
Seis semanas de travesía en el “Singalese Prince”, a través del océano Pacífico, a casi un siglo de distancia, llevaron al gran artista plástico mexicano Miguel Covarrubias y a su mujer, la bailarina Rosemonde Cowan, a desembarcar en la isla de Bali, a la que denominarían como su personal Shangri-la.
El “jardín del edén”, concebido así por el despliegue de su exuberante naturaleza tropical, de cultura milenaria, representaba un paraíso prometedor para artistas que huían del mundanal ruido. En los años veinte y treinta del siglo pasado, algunos pintores aún seguían las huellas del “buen salvaje”, las que llevaron a Gauguin a concebir en Tahití lo más alto de su esplendorosa creación.
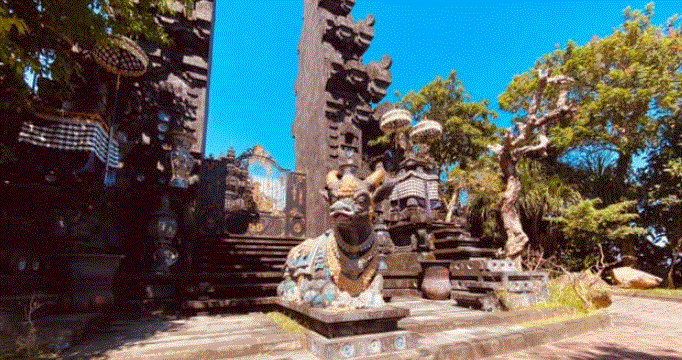
Afortunadas dotes de antropólogos y etnólogos autodidactas hicieron que los Covarrubias se fascinaran por un mundo localizado casi en las antípodas geográficas nuestras, de tradiciones sagradas fertilizadas por innumerables deidades desprendidas de la trinidad religiosa conformada por Brahma, Shiva y Vishnu, sin dejar atrás el influjo del Buda, y la adoración milenaria de elementos de la naturaleza, devenidos sagrados.
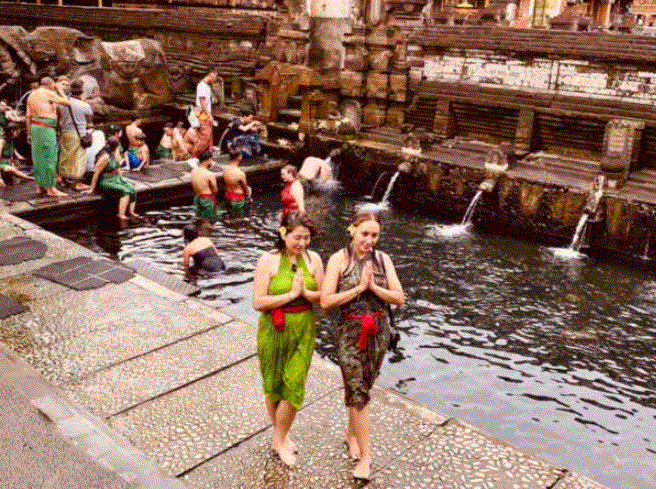
La mano creadora de Covarrubias y el lente de la cámara y vocación coreográfica de Rose se desplegaron de inmediato con vigorosa curiosidad vital. Se sumergieron en antiquísimas tradiciones iniciáticas gracias a la confianza que depositaron en ellos los sabios guardianes de algunas tradiciones secretas. La pareja se fascinó con la belleza de mujeres y hombres; volcanes y litorales; gastronomía salpicada de especies codiciadas; santuarios y esculturas de facturas dramáticas, en pocas palabras, fueron hechizados por un universo que les retrotrajo a tradiciones de nuestra civilización precolombina. De allí que su entrega y respeto a las costumbres locales haya diferido tanto de otros viajeros. La mirada de los dos quedó plasmada en abundante material iconográfico y en un acucioso libro escrito en inglés. Island of Bali, cuya primera edición fue publicada por Knopf en Nueva York, en 1937, y sigue siendo una referencia fundamental de ese “Paraíso perdido”. Su legado lo condensa también una pequeña colección de sus obras, desplegada en un hermoso museo. En Pacifika, algunos ejemplos de sus acuarelas, tintas y óleos se integran con material pictórico de autores locales, europeos, y asiáticos.

Ya en 1935 los Covarrubias habían escapado del ruido de los primeros autos y del incipiente turismo, refugiándose en las villas del interior de la isla. La paradoja de su veneración intelectual estriba en que su libro, fotografías y películas en Super 8 acabarían transformándose en un poderoso llamado turístico. Lamentablemente, lo que temían acabó aconteciendo. Denpasar y alrededores se ha convertido en un conglomerado que sufre la típica especulación playera comercial y la publicidad masiva de destino turístico luna-mielero; ha ido desdibujándose un estilo urbano amenazado por el desorden inmobiliario. Esto no es privativo de Bali. Lo vivimos en muchos países. El motor fundamental del turismo en la economía no camina de la mano de una regulación respetuosa. En uno de mis viajes con Octavio Paz, y Marie-Jo, en los noventa, cruzando la frontera por los Pirineos, Paz me hizo ver cómo los franceses habían logrado preservar la arquitectura de las aldeas de pescadores, y en cambio, del lado de la Costa Brava, la dictadura franquista, otorgando corruptas concesiones hoteleras, había avasallado a emblemáticos pueblos del Alto Ampurdán.
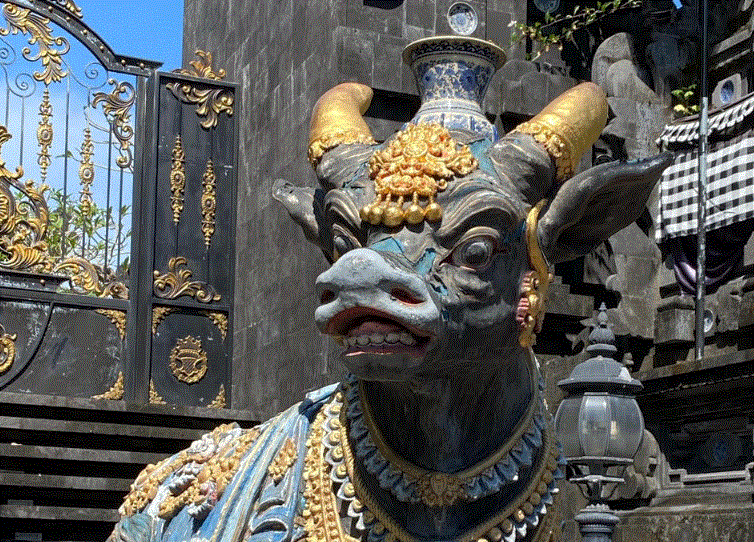
Covarrubias y su esposa se entusiasmaron tanto con lo que vieron inicialmente en Bali, que sus vacaciones de unas semanas se convirtieron en nueve meses. En la primera de sus dos largas estancias recorrieron la isla hasta que se les acabó el dinero, producto de un prestigiado premio recibido en Nueva York, con la National Art Director’s Medal. Y ya entonces nuestro sensible autor reflexionó: “Al contrario que el arte individualista de Occidente, en el cual la principal preocupación del artista es desarrollar su personalidad para crear un estilo fácilmente reconocible como medio para lograr su último objetivo – reconocimiento y fama-, la producción artística del Balines, al igual que toda su vida, es la expresión del pensamiento colectivo… En Bali, el único deseo de los artistas es servir su comunidad, viendo que el trabajo está bien hecho cuando es llamado a embellecer el templo de la aldea, o cuando talla la puerta de su vecino a cambio de un nuevo tejado o algún otro servicio similar”.
Nuestros viajeros fueron descubriendo una civilización de tradiciones híbridas, compuestas por el animismo original y el refinado hinduismo de Java. Conforme a algunas fuentes del Literary Digest, cada acto de la vida allí, vivía en armonía con fuerzas naturales divididas eternamente en pares: mujer y hombre; alto y bajo; bien y mal; vida y muerte. El conglomerado de estos principios resulta en cultos elaborados por los ancestros y deidades de la fertilidad, del fuego, del agua, de la tierra, del sol, de las montañas, del mar, de los dioses y de los demonios.
Me entusiasma que elaboraciones enciclopédicas tan precisas coincidan con las de un hombre de los campos de arroz, el guía Muke, al hablarme sobre los pareos con dibujos a cuadros de ajedrez con que visten a las estatuas sagradas, y rodean a los monumentos, y a los árboles: “los cuadrados blancos y negros son la representación de la luz y de la sombra, del bien y del mal que luchan permanentemente y hay que representarlos siempre”.
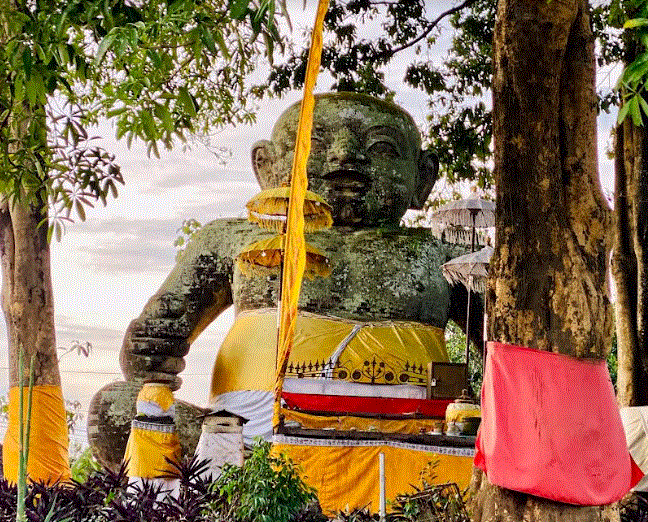
De lo que vi en Bali destaco dos elementos fundamentales. La grandiosidad de los templos erigidos con una piedra volcánica similar al tezontle de nuestros palacios coloniales, y la profusión de las ofrendas cotidianas. Estas últimas son la paleta de la pintura desplegada por los artistas locales. Me refiero a diminutas muestras de flores, frutas, dulces, sobre hojas de plátano, bastones de incienso con las que nos tropezamos a menudo en el arroyo de la calle, sobre las bardas y en los pequeños altares levantados casi en cada cuadra. Permanencia de piedra esculpida, y fragilidad de la flora. Grandiosidad de templos de más de mil años y ofrendas humildes. De estas últimas, Covarrubias afirma: “Esos ornamentos magníficos, tal vez los ejemplos más puros del arte nativo, perduran poco; tras colocarlos una tarde en los altares o en los graneros de arroz, en la noche ya se han marchitado”.

Viajé a Bali tras la estela de los Covarrubias y recuperé imágenes vividas por esa portentosa pareja de artistas de corte renacentista que supieron entregarse y ahondar en los tejidos de una civilización prodigiosa; simultáneamente, seguía yo otra huella fundamental, la de una dimensión personal perdida para siempre en las arenas de la línea de mar que divide el sureste asiático de Oceanía…


