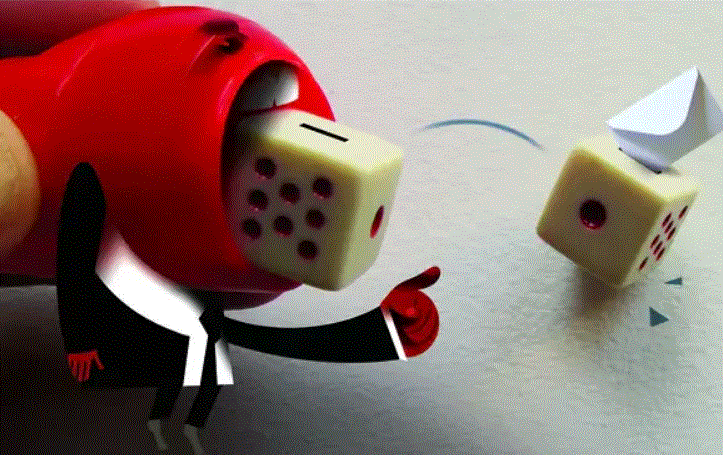
Foto RAÚL
El acontecer diario asume y consume la llamada «información» que nace y muere, a cada instante, ocupando las páginas de la prensa, las ondas de radio, las pantallas de los televisores y «smartphones» (no digo teléfonos inteligentes porque estimo que la inteligencia es algo más). Raramente asoma algún apunte reflexivo. El ayer no tiene cabida, salvo como ficción o cuando proporciona material para el escándalo y, mucho menos el mañana, como si no hubiera de llegar nunca. El futuro se resume en una cifra cronológica, casi siempre, sobre proyectos vacíos; modificada, a cada paso, o borrada por su pérdida de significado. El relato de la actualidad, tal vez determinado por la lógica del modelo de la información dominante, se convierte en una simple reproducción de ésta.
Vivimos una época de transición más rápida y difícil de descifrar, que ninguna otra hasta ahora, por la celeridad, el volumen y la complejidad de los acontecimientos. Las circunstancias nos obligan a plantearnos una perspectiva más amplia que la de la crónica diaria. Estamos en el comienzo, de nuevo, de la andadura política hacia un proceso electoral de enorme trascendencia, dadas las grandes dificultades económicas y sociales por las que atravesamos. Un camino a recorrer durante más o menos un año de guerra sin cuartel y sin ideas; salvo la de conseguir el poder a todo precio, si a esto se le puede llamar idea. La amenaza del culto a la vulgaridad asoma otra vez en el horizonte. Los actores de la farsa volverán a mostrar un llamativo desprecio por los sufridos votantes. ¿Les corresponderán éstos con la misma moneda? Seguramente muchos, en especial los hombres de espíritu, como decía Baudelaire. Sin embargo, la mayoría continúa tomando parte en el juego, resignados y hasta convencidos, de que no existe alternativa.
¿Habrá alguna vez un partido que abandone el juego ridículo de las batallas de fuegos artificiales y los engaños forzados para ofrecer propuestas de solución a los problemas que verdaderamente afectan a los ciudadanos? No resultará fácil. Quizás solo sea posible cuando el anhelo de cosas que debieran ser normales, y se han convertido en insólitas, lleve a la sociedad a decir ¡basta! «No desprecio casi nada», escribió Leibniz, y tendría razón, pero el ejercicio degradante de la parodia democrática, en la que vamos cayendo, entra dentro de lo indeseable. Su corolario sería «no desprecio a casi nadie», pero a los responsables de ese proceso SÍ. Guste o no la salud de las democracias depende de las prácticas electorales y sus formas.
La representación política de nuestros días, especialmente zafia, grosera y, en cierto modo, violenta, consigue aún efectos maravillosos. Aunque sea por medios antitéticos a los empleados, en otras épocas, en las ceremonias religiosas logra crear una mística peculiar que no resiste la lógica, ni siquiera elemental. En ese dominio del mito, en su versión más simple, los políticos se convierten a sí mismos en una especie de seres superiores y, por supuesto, el jefe se considera Dios. Sobre todo el presidente del gobierno, cuya capacidad de seducción se asienta en una retahíla de promesas.
No importa si la realidad descubre su falsedad, pues siempre será a posteriori. Malo si promete y no cumple, decía Estébanez Calderón por boca de don Opando, ya a mediados del XIX, pero peor sería si diera. Porque el dar en esas condiciones, a la caza del voto, corrompe siempre. Más incluso que en la época caciquil clásica, pues sus dádivas, en este caso, no provienen de lo suyo, obviamente, sino de lo de todos. Tal vez lo más grave es que, por este sistema, llega a creerse propietario de la res pública, empezando por el tesoro.
Las elecciones se hacen en presente pero determinan, en gran medida, el futuro. En ellas, dado el punto al que hemos llegado es poco probable elegir a los mejores; pero ciertamente hipotecamos lo más valioso que tenemos: nuestra libertad. Cuando el planteamiento de la lucha por el poder se radicaliza, a pesar del lenguaje eufónico con el que se trata de disimular la incapacidad para el entendimiento, adquiere mayor vigor la máxima de que «el que no está conmigo, está contra mí». El temor a perder se impone entonces por encima de cualquier consideración, en especial entre los cada vez más numerosos «estomagodependientes». Ese miedo, creciente, que invade el mundo de lo político, acaba apoderándose, por extensión, de toda la sociedad, incapacitándola para ni siquiera imaginar lo perdurable.
Nos aguarda un caleidoscopio de emociones en los próximos doce meses; en dos partes, la primera con epicentro a finales de mayo; la segunda, medio año después. Pasaremos por el enfado, la risa, la sorpresa, el asombro, la esperanza de unos y la desesperación de otros. Debemos tomar conciencia de lo que nos jugamos.
Emilio de Diego. Real Academia de Doctores de España.
Artículo publicado en el diario La Razón de España

