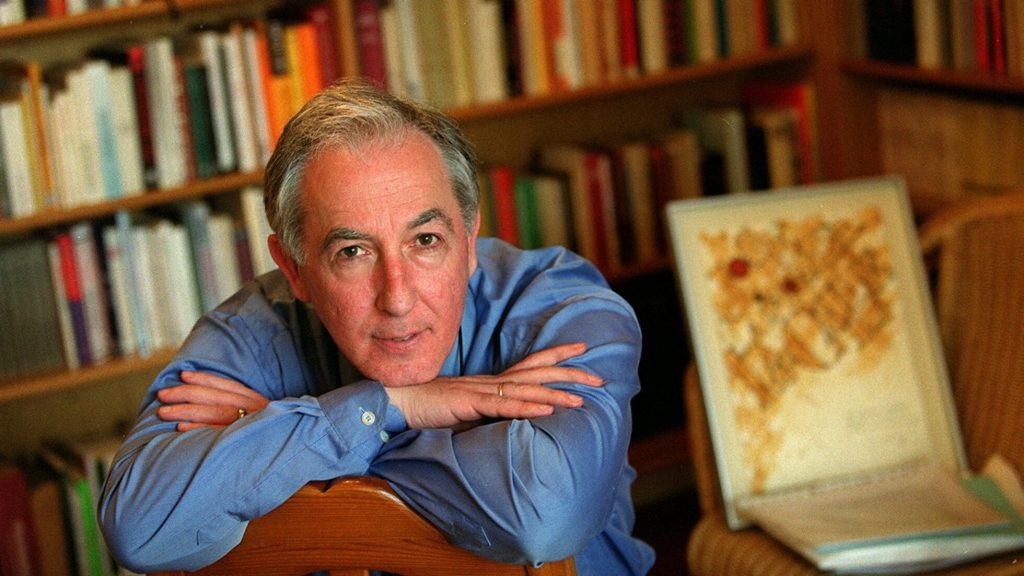
Se cumple exactamente dos décadas de la publicación de un polémico artículo de prensa, cuyo autor, -el hoy fallecido euskaldún Joseba Arregui- colocaba en la repisa de la historia el ministerio de la palabra. Y no hacemos alusión a un órgano estatal, sino al papel que el verbo ha incidido en todas las efemérides, personales o colectivas. En la edición del 29 de febrero de 2004, de El Correo, de Bilbao, sería el vehículo para comunicarnos una vieja enseñanza: la palabra. Explicaba Arregui: “(…) La palabra no tiene ningún espacio propio suyo. La palabra no tiene sustancia alguna. La palabra existe sólo si en ella se da algún encuentro. La palabra es el lugar donde aparecen las cosas. La palabra es el lugar en el que las personas se encuentran. La palabra es el lugar de la revelación del ser. La palabra es el lugar en el que se da la comunicación. Aunque todos sabemos que en la palabra se pueden ocultar las cosas al igual que se les puede permitir que luzcan, y aunque en la palabra se pueden levantar las peores barricadas a la comunicación entre los humanos. Todos sabemos que la palabra es también el mejor lugar para el engaño y la traición. Precisamente todo ello es así porque la palabra es débil, porque no puede ponerle fronteras al deseo de instrumentalizarla que tiene el sujeto que se cree todopoderoso: las palabras deben significar lo que él en su omnipotencia les quiere hacer decir. Porque la palabra es débil revela y oculta al mismo tiempo la realidad de las cosas. Pero la palabra se convierte en lugar privilegiado de incomunicación a causa de la prostitución a la que la somete el ser humano que, en lugar de reconocer que la necesita para ir descubriendo su propio ser histórico nunca definido ni definitivo, cree poder ponerla al servicio de lo que él ha decidido ser para siempre y para todos: dueño y señor de las cosas y de las palabras, y a través de éstas de los otros humanos (…)”
Dispénseme del abuso de esta cita. Sabemos que es extensa, pero intrínsecamente rica para explicar la médula que encierra la mayoría de los problemas de nuestro tiempo. Hemos magnificado el valor de la palabra, que si bien en su génesis implicó un amplio señorío creador (Gen. 1,3), hoy posee la capacidad de ser más aniquiladora que el más terrible artilugio nuclear. Lo complejo del asunto es que cualquier tentación reduccionista de minimizarla a meros vocablos de comunicación, sin sus simbolismos, termina por esterilizarla. Es decir, en la medida que se domestica para no hacer daño, termina siendo un complejo sintáctico y gramatical puro, sin que exprese algo realmente relevante. Esta paradoja nos coloca en una encrucijada que para cualquier mortal representa una carga pesada, pero intríseca a nuestra condición de seres racionales y dignos: la libertad. De allí que, ante el cansancio que representa el ejercicio ciudadano permanente -entre ellas un férreo control y uso de la palabra- las sociedades del confort prefieren entregarsela a una persona o grupo que asume, cual odioso parangón, las calamidades y pesares que conlleva ser libre a cambio de mantenernos en esa permanente noria de placeres y éticas altruistas indoloras. El aparente sacrificio del que “manda”, hace un milagro de tomar el amargor de nuestra existencia para que todos descansen y sorban le dulce néctar de la ensoñación permanente.
La prostitución de la palabra, tal como explica Arregui, surge para controlar a otros. Para intercambiar en ese tenebroso negocio del doy comodidad de escrúpulos a cambio de tu libertad. Esto es quizá la ilusión más inavertida en las democracias occidentales, que, devenidas en regímenes híbridos, multiplicadores de la posverdad, fortalecen una pedagogía de la palabra distorsionada. Si existen problemas de corrupción se debe a “otros”, a quienes tienen el poder, que anémicos de mística y valores, asumen la conducción de lo público en beneficio propio. Ahora bien, ¿si estamos conscientes de esta realidad, por qué se perpetúa con intensidad, y al darse los cambios, sólo es un mero maquillaje cosmético de nuevos rostros pero de viejas ideas? La respuesta está en que al momento de señalar a los otros, a los “corruptos”, no advertimos si en nuestro andar hemos fortalecido los mecanismos de su replicación infinita a cambio de que “no me molesten”, que nadie se “meta en mis asuntos privados”. El hecho de mirar hacia otro lado no significa que los sucesos que obligaron ese movimiento del rostro sean inexistente u ocurrieron bajo otra narrativa.
Los populismos autoritarios -casi todos lo son- se recrean ante el amparo de la palabra débil. Esa falta de fronteras entre el deseo de instrumentalizarla y la finalidad en sí misma, es la trinchera donde el placer gana al deber. Es el espacio por el cual, hasta el más reflexivo de los seres humanos es capaz de sucumbir, no tanto por las promesas hechas, sino, porque nos lleva a ese limbo indoloro e incoloro de ser “buena gente”. ¡No te metas en política!. ¡La política es sucia!. ¡Otros que lo hagan mientras yo trabajo arduamente en mis negocios!. Son tantas las oraciones que labran un rico imaginario del “yo no lo hago porque estoy dispensado”. ¿Por quién? ¿Qué o quién ha ungido exclusivamente a la clase política para ser la dueña de la palabra? Son tantos los cuestionamientos que a veces la fuerza del argumento es de tal calibre, que no necesitaría de recursos tropológicos adicionales. Sin embargo, terminamos cayendo en ese umbral del ruido silencioso de la palabra débil. Así, una y otra vez, sociedades como la venezolana, entran en un pernicioso círculo que cada cierto tiempo insufla los peligrosos estados de ánimos colectivos.
La patología se traslada hacia la práctica ideológica. Toda ideología está conformada por ideas-fuerza, de las cuales, otras subsidiarias construyen un sistema que siempre deberá estar al servicio del hombre y no alrevés. El problema se trastoca cuando el discurso ideológico se pliega a la palabra débil, es decir, cuando la palabra en vez de poner en su sitio las bases epistemológicas de esas ideas que cambiarán la realidad, termina al provecho de un determinismo voluntarista o de falacias construidas para manipular masas sin recato alguno. Si son marcadas las diferencias entre modelos y tiempos, entonces, surge lo verdaderamente diabólico: la negación divisoria. Como definía Goethe al demonio en Fausto, aquél es el espíritu que siempre niega (Der geist, der stets verneint). O estás conmigo o contra mi. O eres de los nuestros o eres traidor. O llevas esta consigna o te aniquilaremos. Y en una casa dividida, todos perecen. Abunda el sofista y se abstienen los que entienden de la fortaleza de la palabra.
Sobre este particular me permitiré parafrasear lo que, en 1936, escribiera su eminencia el Cardenal Quintero: “(…) Existe la tendencia, basada en el sentido equívoco de la palabra pueblo, a hacer pasar como voluntad de éste lo que es simplemente aspiración irreflexiva de lo que en castellano legítimo se llama plebe y a querer imponer a los mandatarios públicos los caprichos de esta última. Un agitador cualquiera, un parlanchín exaltado se presenta ante una multitud de ciudadanos más o menos incultos; grita y vocifera; prorrumpe vítores y condenaciones: la multitud sugestionada por el imperio misterioso que tiene la voz humana, corea esas condenaciones y vítores y en el momento, sin reflexión alguna, inconscientemente, hace suyas las ideas que el agitador sugiere. ¡Y pretende luego que esas ideas sean la expresión del pueblo soberano! ¡Y quiere que esas ideas, nacidas de un solo cerebro febricitante, como lo es el de todo agitador y aceptadas sin examen alguno por un grupo de personas sin mayor cultura, sea la norma de la autoridad pública en disposiciones de trascendencia para el íntegro organismo social!(…) [Quintero, José Humberto: Escrituras de antier. Caracas, Ediciones de la Contraloría General de la República (1974) pág. 168].
Venezuela debe dejar de escrutar en los cielos de la palabra débil. Nuestra historia está llena de momentos donde hemos abandonado -aunque sea momentáneamente- esta terrible cruzada por desprestigiar al único vehículo para comunicarnos. Hemos de apostar por una palabra fuerte, en la cual todos, sin distinción, respetemos los vocablos y hagamos respetar al otro ese significado, pues, su reconocimiento también fortalece a quienes no lo hacen. Aunque suene un trabalenguas, sólo reconociendo a la palabra en su justa dimensión, es que podrá ella misma ser lo que es y no sea otra cosa (Sunt quae sunt). O por lo menos, se inmunice ante los patógenos que buscan colonizarla para así colonizar a otros humanos en esa interminable crónica de la manipulación.

