Soy hombre y hay cosas de las que preferiría no hablar, que a mis 35 años preferiría esconder y esperar a que desaparezcan con el tiempo.
Como que en ocasiones tengo sexo con la presión de demostrar que soy “suficientemente hombre”, o que con frecuencia evito intimar para no salir herido.
O que a veces no tengo erecciones o eyaculo más rápido de lo que quiero.
Hay traumas e ideas que afectan mi vida sexual desde que soy adolescente, conflictos que solo he hablado en terapia o que incluso he callado por años.
Por eso me sorprendió lo que pasó hace unos días: terminé en una reunión virtual hablando sobre mis miedos y frustraciones sexuales más íntimas con otros seis hombres desconocidos.
Ocurrió un jueves en la noche. Nos conectamos monógamos, poliamorosos, heteros, homosexuales, con hijos, sin hijos, en relaciones de más de una década, solteros…
Una videollamada así podía salir mal, muy mal, pero todavía me cuesta creer lo liberadora y terapéutica que resultó.
Ser hombre
La conversación virtual fue una iniciativa que apareció después de publicar en mi newsletter en octubre de 2023 «Memorias de mi pene triste», un ensayo en el que describo cómo he sufrido en mi sexualidad por tratar de encajar en los estereotipos de lo que en muchas partes de América Latina se entiende como “ser hombre”: dominante, de líbido desbordante, agresivo en la competencia, desconfiado, homofóbico, seguro de su identidad y desinteresado en cuestionarla.
Amo y deseo a mi pareja, tengo dos hijos, me va bien económica y profesionalmente… Desde afuera, parezco cumplir con lo que este mundo espera de un hombre heterosexual como yo.
Pero no.
Cada cierto tiempo vuelvo al mal sexo, sexo en el que mis inseguridades me impiden estar presente, en el que me preocupo más por demostrar que por sentir, y en el que no hay comunicación real sino una necesidad fisiológica por resolver en la que la otra persona es accesoria.
Ese ensayo ha sido sin duda el texto más desafiante que he escrito en más de 15 años como periodista.
Me tomó diez meses terminarlo, y durante ese tiempo pensé abandonarlo muchas veces, no solo porque implicaba revelar detalles que me avergonzaban, sino porque dudaba de su utilidad para otros.

GETTY IMAGES
Sin embargo, mientras lo escribía empecé a hacer algo que nunca había hecho: preguntarles a mis amigos por detalles incómodos de su vida sexual.
Hasta entonces solo hablábamos de nuestras proezas, o de lo que nos hacía ver como buenos amantes.
Me sorprendió que, con solo preguntar explícitamente, muchos me contaron por primera vez sus conflictos y cómo sufrían, igual que yo, el costo de querer acomodarse al molde machista.
Decidí entonces aprovechar la historia de mis disfunciones sexuales para iniciar una conversación más honesta y matizada entre nosotros.
Fue así como se me ocurrió la idea con la que terminé ese ensayo:
«Me avergonzaba hablar de esto porque pensaba que era un sufrimiento individual, pero ahora creo que expresarlo abiertamente puede servir para empezar una conversación donde nos sintamos vistos, acompañados, presentes. Necesito hablar con más hombres sobre esto. Me encantaría si algunos se animan a hacerlo».
Recuerdo que cuando mandé el texto a mi lista de correos sentí lo mismo que cuando sueño que salgo sin ropa a la calle. Estaba expuesto y no había marcha atrás.
Lo leyeron más de 7.000 personas y empezaron a llover comentarios, al comienzo principalmente de mujeres invitando a los hombres a leer y discutir.
Pero, a la larga, muchos hombres, casi todos en privado, respondieron agradecidos por la historia y diciendo que estaban dispuestos a conversar.
¡Genial! Eso era lo que yo buscaba inicialmente.
Pero cuando intenté concretarlo me agobié: ¿quién era yo para contener las historias de otros si apenas podía con la mía?
Me abrumó la responsabilidad de crear un espacio para hablar colectivamente de nuestras insatisfacciones sexuales, algo que sigue siendo un tabú entre los hombres latinos. Confieso que pensé dejar en visto a quienes me dijeron que querían hablar (la mayoría desconocidos).
Hasta que tres meses después de publicar el ensayo, organicé la conversación en Zoom. Se registraron 12 hombres.
Nació entonces lo que yo llamo «El club de los penes tristes».
«¿Qué te daría miedo que supiéramos?
Varios de los registrados cancelaron a último minuto. Los entiendo.
Al final nos conectamos siete hombres, todos colombianos entre nuestros 20s y 40s.
El miedo que tenía de verme obligado a echarme la conversación sobre los hombros se evaporó rápido. Solo sugerí unos acuerdos de confidencialidad para sentirnos seguros, y luego hice una pregunta inicial para conocernos y romper el hielo:
-¿Qué te daría miedo que supiéramos de tu vida sexual?
Partí yo respondiendo:
-Llevo 13 años en terapia y todavía hay periodos en los que las disfunciones vuelven a afectar mi vida sexual. Me da miedo que esto vaya a acompañarme para siempre.
Luego siguieron los demás:
-Pueden pasar meses sin desear ni tener sexo con mi novia, y no sé por qué si el resto de la relación funciona bien.
-Cuando estoy teniendo sexo mi mente suele irse a otro lado: a recuerdos de exparejas o imágenes porno.
-Soy gay y no obtengo ningún placer de relaciones sexuales sin un vínculo emocional o afectivo, pero la mayoría de personas esperan lo contrario de mí: sexo al grano y hasta la próxima.
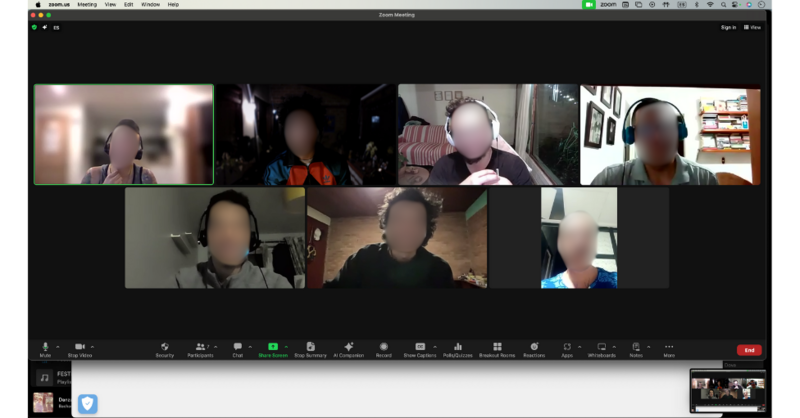
JORGE CARABALLO | Los participantes tuvieron una conversación en línea
Ninguno respondió a lo diplomático. Todos, sin excepción, nos tiramos al lodo y dejamos ver lo que usualmente escondemos bajo la alfombra. ¡Qué alivio!
Como no éramos muchos, podíamos entrar en detalles sin sentir que le estábamos quitando espacio a otro, y todos participamos activamente.
De entrada nos dimos cuenta de que la gran mayoría atravesamos los encuentros sexuales en una suerte de disociación: el cuerpo está en una frecuencia y la mente en otra.
Nos cuesta dejar las máscaras y las expectativas, y hay un juez interno encargado de evaluar el encuentro mientras ocurre, comparando lo que está pasando con lo que «debería pasar».
Varios señalamos esa conversación interna como un mecanismo de defensa contra la intimidad. Estamos tan preocupados por alcanzar los estándares implacables del macho en la cama que nos cuesta conectarnos con la otra persona.
Y es muy triste que la sexualidad sea un escenario más en el que nos sentimos solos.
Nos preguntamos de dónde viene la idea de que un encuentro sexual siempre debe seguir el mismo libreto, por qué si una relación no sigue el arco de erección-penetración-eyaculación nos sentimos frustrados y desorientados.
Varios mencionaron cómo la obediencia ciega a ese guion hace que, en el largo plazo, el sexo deje de sorprender y sirva solo como un mecanismo para aliviar tensión.
Uno compartió que, para evitar esa monotonía en una relación larga, acordó con su pareja tener encuentros que se salen de la estructura rígida y que se parecen más al juego.
A veces solo se desnudan para masajearse y conversar, o tienen sesiones donde llevan al otro al borde del orgasmo pero se detienen justo ahí sin sentirse insatisfechos.
Otro de los participantes reconoció que ignoraba las posibilidades de su propio placer más allá de lo genital. Su intervención resonó en todos.
Eso es evidente en la forma en la que nos masturbamos, por ejemplo. Cuando queremos darnos placer a nosotros mismos, no nos damos muchas vueltas: vamos derecho a la fórmula erección, fricción, orgasmo.
Nos reímos cuando alguien propuso la idea de explorar a solas el placer físico sin estimulación genital: masajearse el pelo, acariciarse las extremidades, vibrar con el cuerpo entero.
La sola imagen nos pareció caricaturesca y muestra lo reducido que está nuestro rango de sensaciones: si no hay fricción en el pene, sentimos que queda faltando el plato fuerte.
Alguien concluyó que quizás uno de los retos para salirse del libreto machista es explorar otras formas de erotizarse, conocerse tan bien para luego invitar a la pareja a potenciar ese placer.

GETTY IMAGES
Cuál es más macho
Para mí, el momento más interesante de la noche se dio cuando un hombre poliamoroso contó una situación difícil por la que está pasando.
Él está en una relación abierta y nunca le ocultó a su pareja principal que tenía otros vínculos sexo-afectivos.
Pero cuando ella le contó que había empezado a acostarse con otro hombre, él colapsó.
Pensando en voz alta, dijo que lo que le dolía no era que ella recibiera placer de otro, sino que ahora él se siente en competencia con el amante. Le resulta inevitable compararse, y eso pone su ego a tambalear.
Fue revelador darnos cuenta de cómo usamos a la mujer –o a otros hombres– para competir entre nosotros.
Quizás, en parte, es por eso que estamos tan obsesionados con el rendimiento sexual: ¿cuántos orgasmos le doy, cuánto aguanto, qué tan duro lo tengo, cada cuánto lo hago?
Evaluando así nuestro rendimiento sentimos que avanzamos en la carrera de superar a otros.
Me conmovió cuando el poliamoroso dijo que lo que le ha ayudado a sanar su ego herido ha sido tratar de imaginar al amante de su novia como un amigo, un amigo que puede dar placer y que también merece recibirlo.

La cultura latina suele exaltar la virilidad de los «hombres malos»
En mí, la competencia con otros hombres está asociada con necesidades tan básicas como sobrevivir y pertenecer.
Nací y crecí en Medellín durante los peores años de la guerra entre el narcotráfico y el Estado.
Me crié viendo a los narcos en la calle, bajándose de sus camionetas enormes o sus motos ruidosas, siempre seguidos por mujeres hipersexualizadas y operadas en función de sus fantasías, es decir, más tetas, más culos, más labios, más y más.
Los traquetos, como les decimos acá, eran vistos como machos alfa, el referente del éxito masculino: tenían lo que querían, puro poder sin remordimientos.
Sin darnos cuenta, mis amigos y yo interiorizamos ese modelo. Ser menos que ellos era indicador de debilidad. Además, su estética irrigó la ciudad y nuestra forma de relacionarnos con otros hombres y mujeres.
El sexo era la arena en la que competíamos.
Recuerdo que a finales de los 90, cuando todavía era un niño, veía vallas de mujeres topless en avenidas principales; y en mi adolescencia nuestros cuadernos escolares llevaban modelos semidesnudas en la portada.
El cuerpo de la mujer era la moneda de cambio para ganar estatus.
La amistad como medicina
Ese jueves cerramos el encuentro virtual hablando sobre la amistad íntima entre hombres. Es escasa. Mucho. Y no importa la orientación sexual.
Nos cuesta contarles a otros hombres los matices de lo que ocurre en nuestro ámbito privado. Preferimos aparentar que todo está bien –o al menos bajo control– y no tener que cuestionar las ideas de lo masculino que sirven de columna a nuestra identidad.
Pero la conversación que tuvimos durante esos 90 minutos fue evidencia de que buscar alternativas para sentirnos más libres no tiene que ser un ejercicio solitario y tormentoso.
Reconocimos el daño que hemos y nos hemos hecho, pero también nos reímos, titubeamos en voz alta, compartimos herramientas y referentes que nos han servido en el camino.
En general, fue un encuentro optimista: estamos rotos, sí, pero podemos elegir reorganizar las piezas en compañía.

GETTY IMAGES | Es común que muchos hombres no suelan hablar de su vida sexual entre sí
Decidimos que nos vamos a seguir encontrando mensualmente de manera virtual, porque estamos en cuatro ciudades diferentes.
Para la próxima sesión leeremos tres capítulos cortos de «El deseo de cambiar», un libro de la autora estadounidense Bell Hooks que ha sido importante para varios de nosotros.
Puedo decir que esa noche ha sido una de las más emocionantes e intensas en mi proceso de conocer otras posibilidades de lo masculino.
El reto que siento después de haber hecho esto es llevarlo a otros ámbitos de mi vida, que esa conexión significativa y transformadora entre hombres no ocurra solamente en espacios dedicados a eso.
¿Cómo puedo tener una conexión más íntima con mi papá, con mi hermano, con mis amigos, con colegas y desconocidos? ¿Cómo podemos desmarcarnos de los gestos de poder y jugar más, encontrarnos como aliados en nuestra propia sanación?
Si eso ocurre, siento que estamos haciendo lo mejor que podemos para empezar a reparar lo que se ha roto en tantos siglos de masculinidad herida.
Por ahora, los invito a seguir conversando.


