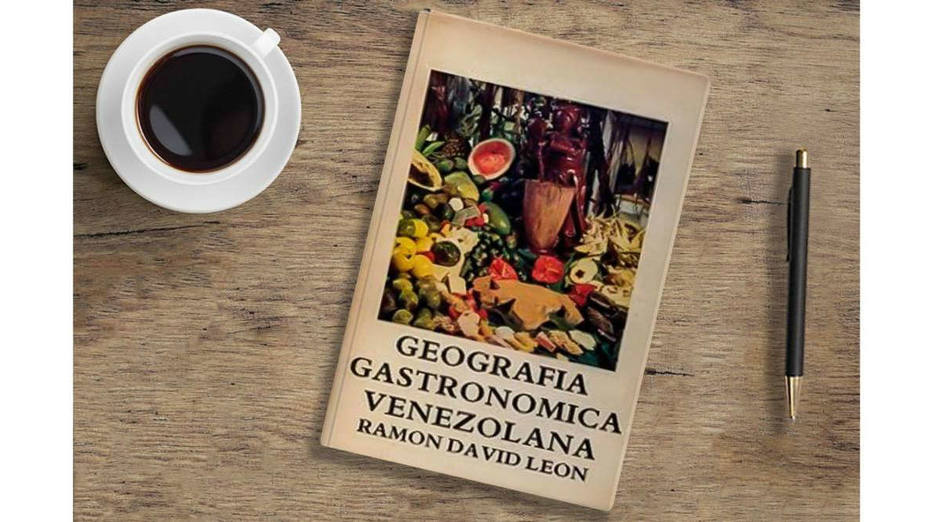
La presencia de numeroso público en este acto, la reciente fundación de la Academia Venezolana de la Gastronomía, el incremento de la crítica gastronómica en los diarios, la profusión de recetarios impresos últimamente y la proliferación de restaurantes que hemos venido presenciando, son algunos de los síntomas que hacen evidente la importancia que entre nosotros ha adquirido el arte culinario; circunstancia propicia para emprender un estudio riguroso de nuestra cocina típica que permita darla a conocer tal como es y al mismo tiempo facilite su rescate en función de las nuevas necesidades. Por ello espero que se me permita plantear en esta ocasión algunas ideas en torno a la existencia y destino de nuestra cocina, que no constituyen más que el breve esbozo de una investigación de mayor alcance que estoy realizando.
Se ha llegado a negar la existencia de una cocina venezolana sin que los partidarios de tal opinión se hayan intimidado ante los muy concretos y contundentes argumentos de la arepa, la hallaca, la olleta, el hervido y tantos más, cuya elocuencia no les ha bastado para cambiar de parecer. Por el contrario, otros afirman que se puede hablar de una culinaria que nos es propia, llegando en su afán de demostración positiva a ciertas exageraciones que pretenden colocarla aun por encima de todas las latinoamericanas. Sin duda, como en toda controversia apasionada, hay que tomar distancia, colocándose en una posición desprejuiciada que permita, estudiando los hechos, llegar a conclusiones más acertadas y aceptables.
La mayoría de quienes han tratado el tema señalan como característica de nuestra cocina la de ser mestiza, con lo cual estamos de acuerdo, pero insisten de tal modo en ello que diera la impresión de que cifran en tal rasgo su diferencia específica. Si para ellos mestizo es, en su acepción más restringida, el producto de blanco e indio: ¿cómo distinguirla entonces de la peruana o de la mexicana? Si con mayor amplitud, usan el término de mestiza como equivalente a mezclada: ¿es que acaso hay alguna cocina en el mundo que no lo sea? La francesa, que se cita por excelencia como ejemplo acabado de este arte, tiene orígenes diversos; baste recordar que a su formación confluyeron los modos de comer de galos y romanos para los tiempos antiguos y más recientemente las influencias italiana y española, cuyas reminiscencias encontramos en la nomenclatura de los más auténticos recetarios franceses. Creemos que por ser nuestra sociedad aún joven –su formación no data de más de tres siglos– su cocina no ha adquirido todavía un grado de homogeneidad comparable al que logró, por ejemplo, la cocina francesa en el siglo XIX.
De allí que no haya florecido entre nosotros el interés por estudiar estos temas con la misma intensidad y abundancia con que se ha hecho en otras sociedades más antiguas. Por ello es mejor intentar una descripción de nuestro acervo coquinario, dejando para más adelante análisis y conclusiones que permitan una definición acabada.
La consulta de cualquiera de nuestros recetarios nos llevará, en una primera aproximación, a constatar la existencia de un número considerable de fórmulas presentadas como típicas. Si, por ejemplo, acudimos al inventario que de nuestros platos vernáculos hizo Ramón David León en su Geografía gastronómica venezolana (Caracas: Tipografía Garrido, 1954), hallaremos la descripción de no menos de sesenta de ellos. Este patrimonio alimentario presenta, por un lado, la frecuencia en el uso de ciertos elementos (maíz, yuca, apio o arracacha, carne de res, etc.); por otro, el empleo habitual de determinados condimentos (ají dulce, papelón, cilantro, onoto, etc.); además, la utilización de un instrumental peculiar (budare, sebucán, totuma, etc.). Esto solo por citar algunos rasgos evidentes de nuestra cultura gastronómica.
Sin lugar a dudas se trata de un patrón cultural complejo cuya existencia apuntala, en buena parte, nuestra identidad nacional. Esta tradición es producto de una historia que no por breve deja de ser complicada y diversa. Sus raíces hincan territorios y sociedades distintas y distantes, sin que pueda decirse que sea simple agregado de lo indígena, lo europeo y lo africano. Al lado de la arepa de los aborígenes está la tostada decimonónica; junto al casabe de las tribus amazónicas se da la naiboa de tiempos coloniales; la pasta de membrillos encuentra su contrapartida en la jalea de guayabas o en las conservas de coco. Confluencias y transformaciones estas que crearon nuestra mesa típica.
Vale la pena ensayar, aunque sea brevemente, la reconstrucción de ese lento proceso de configuración.
I
Dispersos en un vasto territorio erraban nuestros aborígenes, buscando su sustento mediante el ejercicio de la caza, la pesca y la recolección, actividades predominantes, con la excepción de una exigua y rudimentaria agricultura. Su modo de vida, generalmente nómada, impedía horarios fijos para las comidas, alternando abundancia y escasez según los cambios estacionales. Su hambre, a diferencia de la nuestra, amiga de las apariencias, los llevaba a buscar instintivamente el equilibrio nutricional en las más diversas sustancias, de allí la geofagia de los otomacos de los bajos llanos o la ingestión del gusano de la palma en los guaraos del delta orinoquense. Sus condimentos se reducían al ají, a veces incluían la sal, y su único edulcorante era la miel. Consumían también las frutas que pródiga les ofrecía la naturaleza (caimito, guayaba, piña, guanábana, etc.).
Conocedores del fuego, los indígenas habían aprendido a cocer sus alimentos colocándolos a su calor sobre parrillas de madera o planchas de barro cocido (budares o aripos) y aun enterrándolos envueltos en hojas para encender encima sus hogueras (barbacoa). Según algunos cronistas, fabricaban a mano vasijas rudimentarias de arcilla que puestas sobre tres piedras de similar tamaño, con que rodeaban sus fogatas (las tres topias), les servían para hervir los líquidos, aun cuando más corrientemente empleaban para lograr tal ebullición, piedras precalentadas que metían dentro de sus ollas. Aumentaban la lista de sus recipientes las totumas y taparas, frutos del árbol del mismo nombre, que una vez vaciados de su contenido y secos, empleaban para hacer sus mezclas o almacenar algunos de sus alimentos. Usaban gran copia de cestas (manares o cedazos, sebucanes o prensas, cataúres o canastos, etc.), en cuya confección eran muy diestros. Cuchillos y hechas de piedra al igual que sus morteros o metales, rallos, que consistían en placas de madera en las que incrustaban piedrecillas amoladas y en fin, espátulas de madera a guisa de cucharas, completaban la primitiva batería con que atendían sus preparaciones culinarias.
Era breve el repertorio de sus recetas, pero no simple como tiende a pensarse. El casabe ilustra esta característica. Elaborado a partir de la yuca (Manihot esculenta Crantz), tubérculo que usualmente en su estado natural contiene el mortífero ácido cianhídrico, implica cuidadosos procedimientos de elaboración que van desde pelarlos, rallar su pulpa y exprimirla para sacarle el jugo venenoso (yare), hasta cocer la harina obtenida (catibía) en grandes planchas de barro circulares. Operaciones estas con que se trueca el riesgo de muerte en fuente de vida. Constituyendo, si se mira el número de seres humanos que han debido su sustento por no menos de dos milenios a este pan, innovación culinaria de méritos incalculables. Además, el invento del casabe permitió a nuestros aborígenes precolombinos almacenar alimento por vez primera, procurándose así un medio para sobrevivir en los períodos de escasez. El significado revolucionario del cultivo y beneficio de la yuca en aquellos tiempos remotos no ha sido aún estimado en su justa dimensión.
II
Desde fines del siglo XV se inician los primeros contactos entre europeos y americanos. Al principio, por lo lejano de sus fuentes de aprovisionamiento y el desconocimiento total del medio, los europeos adoptan por fuerza los alimentos indígenas. El casabe les sabía a aserrín pero era buen mantenimiento para las incursiones conquistadoras, pues resistía la humedad sin mayor daño. El maíz daba un pan no comparable con el trigo pero aceptable a falta de este último. De los primeros indios ladinos aprendió el español a distinguir los frutos comestibles de los venenosos, aprovechándose así de los amplios recursos de los bosques. En fin, puede afirmarse que entonces, a la par que el conquistador sometía a los habitantes del Nuevo Mundo, era sojuzgado por los alimentos de estos. Esta relación inversamente proporcional fue desapareciendo a medida que el invasor se iba haciendo colono, dando paso al trasplante cada vez más intenso de los alimentos europeos por excelencia (carne, trigo, aceite y vino).
Así, en una segunda fase, que podría situarse entre la mitad del siglo XVI y los fines de la siguiente centuria, se intenta febrilmente aclimatar vegetales y animales típicos de la dieta española. Toda expedición de poblamiento de las nuevas tierras llevaba como especie de despensa móvil, numerosos rebaños y piaras. Con los soldados entraron las simientes de la lechuga, el repollo, la cebolla y el ajo; además de zanahorias, nabos y remolachas, tubérculos del Viejo Mundo. El trigo y la vid, baluartes del régimen alimentario español, estrechamente ligados a la religión católica, fueron objeto de repetidos ensayos de siembra. No hubo éxito con la vid y se logró apenas pasajero con el trigo. En Caracas, en los Valles del Tuy y en los Andes, especialmente en Trujillo, se obtuvo una considerable cosecha de trigo durante los siglos XVI y XVII; pero ya para el XVIII declinó ese beneficio, excepto en la zona trujillana donde su cultivo se ha prolongado hasta nuestros días.
Este titánico esfuerzo del conquistador por reproducir en el Nuevo Mundo su paisaje alimentario de origen, fracasó en nuestro país con la salvedad de la carne, las hortalizas, las verduras, el arroz y la caña de azúcar; estos dos últimos legados de los árabes durante su larga dominación peninsular.
El estrecho contacto con el virreinato de Nueva España debido al comercio del fruto que constituyó el fundamento de la riqueza provincial: el cacao, aportó el uso del chocolate y de la vainilla, oriunda de Mesoamérica, y probablemente del tamal, que rápidamente adoptado y mejorado dio como resultado nuestra hallaca.
Desde fines del siglo XVII se extendió sin cesar, por todas las capas de la sociedad, el patrón de consumo americano. Así, la arepa sustituye al pan de trigo, la guayaba al membrillo, el onoto al azafrán, por citar solo algunos casos.
Desde aquel momento hay atisbos de una nueva cocina a la cual contribuiría, además del indio y del español, el africano, que como esclavo doméstico asumió casi con exclusividad la función de cocinero, enriqueciéndola con su particular arte de guisar.
III
Es durante el siglo XVIII cuando se configuró la sociedad venezolana, con características que en buena parte han sobrevivido los últimos doscientos años. En esta época se estabilizaron definitivamente numerosos poblados cuya fundación databa de siglos anteriores. Igual pasó con la cocina que, luego de los intercambios señalados anteriormente, llegó a un grado de consolidación que se tradujo en el uso, por parte de los cronistas y administradores coloniales, de la frase muy abundante en los documentos de aquella época: guisar a la manera del país. Sin embargo, el acervo culinario no cesó de enriquecerse. De las Antillas holandesas, francesas e inglesas vinieron, con hacendados y esclavos, muchas recetas de raigambre europea que, aclimatadas en nuestras tierras, entraron en nuestra tradición alimentaria. Ejemplo de ello son: el selzer coriano, el corbullón costero y el talcarí oriental.
Fueron tiempos de mayor estabilidad en los que se fue perfilando la labor de la cocina como oficio, hasta el punto de que en las ciudades había quienes guisaban por encargo y elaboraban granjerías para la venta. Años en los que se definen los espacios dedicados a lo culinario. De un lado, la grande o mediana cocina de la casa de ciudad o de hacienda, con numerosos fogones y aun horno, en cuya vecindad se colocaban tinajeros y alacenas, muebles a los que los artesanos dedicaban lo mejor de su pericia; de otro, la cocina campestre, en el mejor de los casos techada solamente, con uno o dos rústicos fogones sobre los que humeaban las ollas casi al aire libre.
En las ciudades importantes las exigencias de los criollos acomodados, muchos de ellos viajados allende los límites de la Capitanía General, forzaron el ingenio de sus cocineras para refinar la herencia alimentaria de sus ancestros, perfeccionándose así la sazón criolla sin que por ello se desplazaran los elementos básicos de nuestro régimen alimentario colonial.
Se comía en platos de loza, con cubiertos que eran algunas veces de plata, sobre manteles de alemanisco, contribuyendo al esplendor del servicio las vajillas de copas y vasos de cristal decorados. Tal opulencia era exclusiva de los llamados “grandes cacaos”, a cuyo prestigio sin duda contribuía el boato de sus banquetes. La mesa del pobre, en vajilla de barro, seguía exhibiendo como única decoración las preparaciones antiguas, más rudimentarias pero no por ello menos sustanciosas.
IV
Entrado el siglo XIX, después de la turbulenta época de la Guerra de la Independencia, comenzó la restauración de la agricultura y de la cría y el restablecimiento del comercio exterior; esta vez, sin las trabas que otrora ponía el dominio español a las importaciones del resto de Europa y de Norteamérica. Por este último conducto se inició la afluencia de alimentos a nuestros puertos. Trigo, jamones y avena de la Confederación del Norte de América; vinos, licores, pastas, embutidos, cerveza y muchos otros víveres de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. No solo se trajeron alimentos, también vinieron en las embarcaciones ollas, cubertería, porcelana, cristalería y un nuevo juego de mobiliario: el comedor, creado en Inglaterra apenas a mediados del siglo XVIII. Así, se fijó, en las casas urbanas, para servir la mesa, sala especial, terminándose de esta forma con la costumbre ancestral de comer a capricho del señor en una cualquiera de las piezas.
Se produjo en las ciudades un progresivo afrancesamiento que alcanzó el ámbito de lo alimentario, en el cual se conjugaron las recetas parisinas con la sazón criolla. No obstante, la mayoría de la población, en los arrabales de las ciudades y en las vastas campiñas, seguía repitiendo exclusivamente las fórmulas coloniales.
Venezuela, carente de caminos, presentaba un cuadro de incomunicación terrestre que favoreció la conservación de las tradiciones provinciales y por ende de cocinas diversas, que, si bien tenían ciertos rasgos en común, diferían en muchos aspectos. En las provincias de oriente y de Guayana campeaba como pan principal el casabe; en la región centro-norte, en cambio, reinaba la arepa y en buena parte de la zona andina casi imperaba el pan de trigo de producción local.
A mediados de la pasada centuria hizo su aparición el restaurante, también importado de Europa. Desde tiempos remotos la función de vender en un lugar especial alimentos preparados, la habían llenado las pulperías, ventas y posadas, estas últimas escasas e instaladas de manera primitiva. Al decir de los viajeros, tales hosterías procuraban más pulgas que placeres gastronómicos. Esta situación comenzó a variar ya entrada la República. Por lo menos desde 1850, no solo los hoteles empezaron a ofrecer comida a sus huéspedes con regularidad, limpieza y esmero, sino que además se instalaron locales independientes con este fin, en cuyas mesas podían consumirse variados manjares a escoger de una carta o menú. Al lado de las viejas panaderías, o como extensión de ellas, se abrieron pastelerías que tentaban a los parroquianos con sus ofertas de variados dulces, muchos con nombres exóticos. Estos nuevos expendios de alimentos llegaron en algunos casos al intento de franquear las puertas de residencias públicas o privadas, al ofrecer la elaboración de banquetes por encargo. La lectura de la prensa de la época evidencia la proliferación de estos nuevos establecimientos y de sus servicios.
Únase a lo dicho, la influencia de las inmigraciones italiana, francesa y alemana que, avecinadas en algunas de nuestras ciudades, fundaron familia, echando raíces en nuestro suelo y por consiguiente en nuestras costumbres y a la vez adaptando las suyas a nuestro medio.
Estos nuevos aportes comenzaron a registrarse en los recetarios que para uso privado iniciaron muchas amas de casa, en forma de cuadernos en los que al lado de las añejas fórmulas coloniales escribieron las nuevas, modificándoles muchas veces no solo sus nombres, escritos con peculiar ortografía, sino aun la sazón, que intentaron adaptar al gusto criollo. También por esta época aparecen los primeros recetarios impresos destinados, a diferencia de los manuscritos, a las personas de menos recursos. Entre 1861 y 1864 se publicó en Caracas en dos volúmenes El agricultor venezolano de J.A. Díaz; interesante manual que se reimprimió luego varias veces, constituye un resumen de nuestras prácticas agropecuarias e incluye en su tomo primero un pequeño tratado de Cocina campestre. Este recetario contiene más de treinta fórmulas entre las que se destacan la olleta, el menudo, la carne frita, el entreverado, la chanfaina, las hallacas, las arepas, los buñuelos, el dulce de leche y un postre de casabe. Díaz sostuvo que recurriendo a los productos de su campo, el agricultor podía disponer de una mesa fina y abundante. Recomienda con insistencia la sustitución en los rellenos de la trufa por el lairén, asegurando óptimos resultados. Más tarde uno de nuestros más destacados literatos, Tulio Febres Cordero, publicó en Mérida en 1899, el segundo de nuestros recetarios impresos: Cocina criolla o guía del ama de casa, escrito con la finalidad de lograr una cocina práctica y económica. La proveniencia del autor hace que entre sus fórmulas aparezca la tradición culinaria andina. De allí que encontremos en los platos cuya preparación describe, el mute, el chungute, el ajiaco, sopas de garbanzos y de papas, etc.
De los recetarios se desprende que a pesar de todas las innovaciones, la dieta cotidiana de ricos y pobres, en lo esencial siguió fiel a las tradiciones, de forma tal que es lícito pensar que los nuevos platos aparecían solo en la mesa de los restaurantes, de los pudientes y principalmente en ocasiones especiales. Llegó así a establecerse una neta diferenciación entre la comida casera, criolla por definición y aquella de los restaurantes, extranjera como la mayoría de sus dueños.
Las tres últimas décadas del siglo pasado fueron teatro de las reformas guzmancistas que perseguían dar a nuestras principales ciudades una fisonomía a la francesa. Este esfuerzo europeizante reforzó la influencia foránea en nuestras costumbres, ya iniciada en tiempos anteriores. La política oficial revistió su lenguaje, sus actos y su ceremonial de un ropaje afrancesado que alcanzó los banquetes y recepciones de la época. La champaña, las trufas y el caviar llegaron a ser símbolo de prestigio en los numerosos brindis y ágapes que celebraron el progreso de fachada en que se había empeñado el Ilustre Americano.
Hicieron su aparición los menús como adorno en los banquetes. Estos pequeños cartones sirvieron no solo para indicar la minuta, sino para dejar constancia del acontecimiento social, testimoniando los nombres del anfitrión y del homenajeado, señalando la fecha o la efeméride que se celebrara y el lugar de la recepción. En su decoración participaron artistas e impresores, llegando a ser tema de conversación, de crónica periodística y campo en que rivalizaban residencias diplomáticas y oficiales con casas particulares y restaurantes.
V
Nuestra antigua cocina colonial, enriquecida con los aportes franceses e italianos, penetró en el siglo XX y se mantuvo prácticamente invariada a lo largo de las cuatro primeras décadas. En los años cuarenta, la sociedad venezolana ya predominantemente urbana, comienza a percibir el efecto de la avalancha de alimentos importados, que se intensificó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La riqueza originada en la explotación petrolera permitió el acceso a toda clase de productos foráneos, que no vinieron solos, sino acompañados de hábitos de consumo antes casi desconocidos en nuestro país. El modo de vida norteamericano comenzó paulatinamente a desplazar las tradiciones criollas. Esta transformación que afectó nuestra cultura se reflejó hasta tal punto en lo culinario, que algunas voces venezolanistas lanzaron enfáticas señales de alarma e intentaron la puesta al día de la cocina criolla, mediante la publicación de ensayos y recetarios. Tal es el caso de Mario Briceño Iragorry con su Alegría de la tierra (Caracas: Editorial Ávila, 1952); Ramón David León con su Geografía gastronómica venezolana (Caracas: Tip. Garrido, 1954) y Graciela Schael Martínez con su Cocina de Casilda (Caracas: Editorial Excelsior, 1953).
Los síntomas del cambio se hicieron cada vez más evidentes. Comenzaron a escasear los vendedores ambulantes que ofrecían las apetitosas granjerías criollas y proliferaron los expendios de perros calientes y hamburguesas. Los alimentos congelados y un sinnúmero de enlatados deslumbraron a los vecinos de las ciudades desde los anaqueles de las casas de abasto y de los supermercados, que sustituyeron a las bodegas y pulperías. Se derrumbaron los viejos fogones para dar paso a las cocinas de kerosene y de gas. La licuadora fue tomando la función de las antiguas máquinas de moler manuales o del metate. La avalancha publicitaria divulgó rápidamente preparaciones exóticas y se entronizaron el whiskey y la cerveza donde antes reinaban el brandy, el ron y el guarapo. Las mujeres que cada vez en mayor número salían al mercado de trabajo iban descuidando las labores domésticas y las pocas que quedaron al frente de sus cocinas recibieron la influencia de recetarios elaborados por encargo de las nacientes industrias alimentarias, y adaptados a las necesidades contemporáneas. Todo confluyó a que se fuera perdiendo nuestra tradición culinaria secular.
Nuestros platos de antaño comienzan a mencionarse como vestigios de épocas pasadas, y cuando se tiene la rara oportunidad de degustarlos constituyen, para una minoría, un poderoso estímulo de evocación de los tiempos idos y para los más, curiosidades folklóricas con las que se encuentran poco familiarizados. Quizá han logrado sobrevivir la hallaca, la arepa y el sancocho como excepciones a ese destino de aniquilamiento.
Sin embargo, en la actual década, se observa un repunte de la culinaria venezolana. Se han multiplicado los restaurantes que ofrecen comida criolla y se está intentando codificar de manera sistemática y eficiente nuestro acervo coquinario. Notable ejemplo de este último esfuerzo es el recetario de Armando Scannone, Mi cocina, a la manera de Caracas (Barcelona: General Grafic, 1982). De extenderse, como es deseable, este tratamiento técnico de las recetas a todo el territorio venezolano se habrá logrado superar la etapa de codificación del saber culinario y estaremos en condiciones no solo de conservarlo, sino de innovar a partir de nuestra tradición, seguros de mantener un estilo propio.
Nuestra circunstancia de hoy favorece el renacimiento de muchas de nuestras viejas preparaciones, ricas en sabor y en apariencia y de gran valor nutritivo. La recién fundada Academia Venezolana de Gastronomía tiene como uno de sus fines la promoción de nuestra cocina típica, labor para la que están dadas las mejores condiciones.
Existen, pues, fundadas esperanzas para que se rescate definitivamente la cocina antigua, se la ponga al día con rigor técnico y, definido con precisión nuestro perfil culinario, podamos fomentar la creación de nuevas preparaciones a la manera del país como decían los viejos infolios.
(Discurso de incorporación a la Academia Venezolana de Gastronomía, pronunciado en la sesión solemne de dicha corporación, celebrada en el foyer del Teatro Municipal de Caracas).
(De Lovera, J.R. Gastronáuticas. Caracas: Bigotteca, 2006).
___________________________________________________________________________________
Las razones del gusto y otros textos de la literatura gastronómica, compilado por Karl Krispin, fue publicado por la Universidad Metropolitana y Cocina y Vino, en 2014.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







