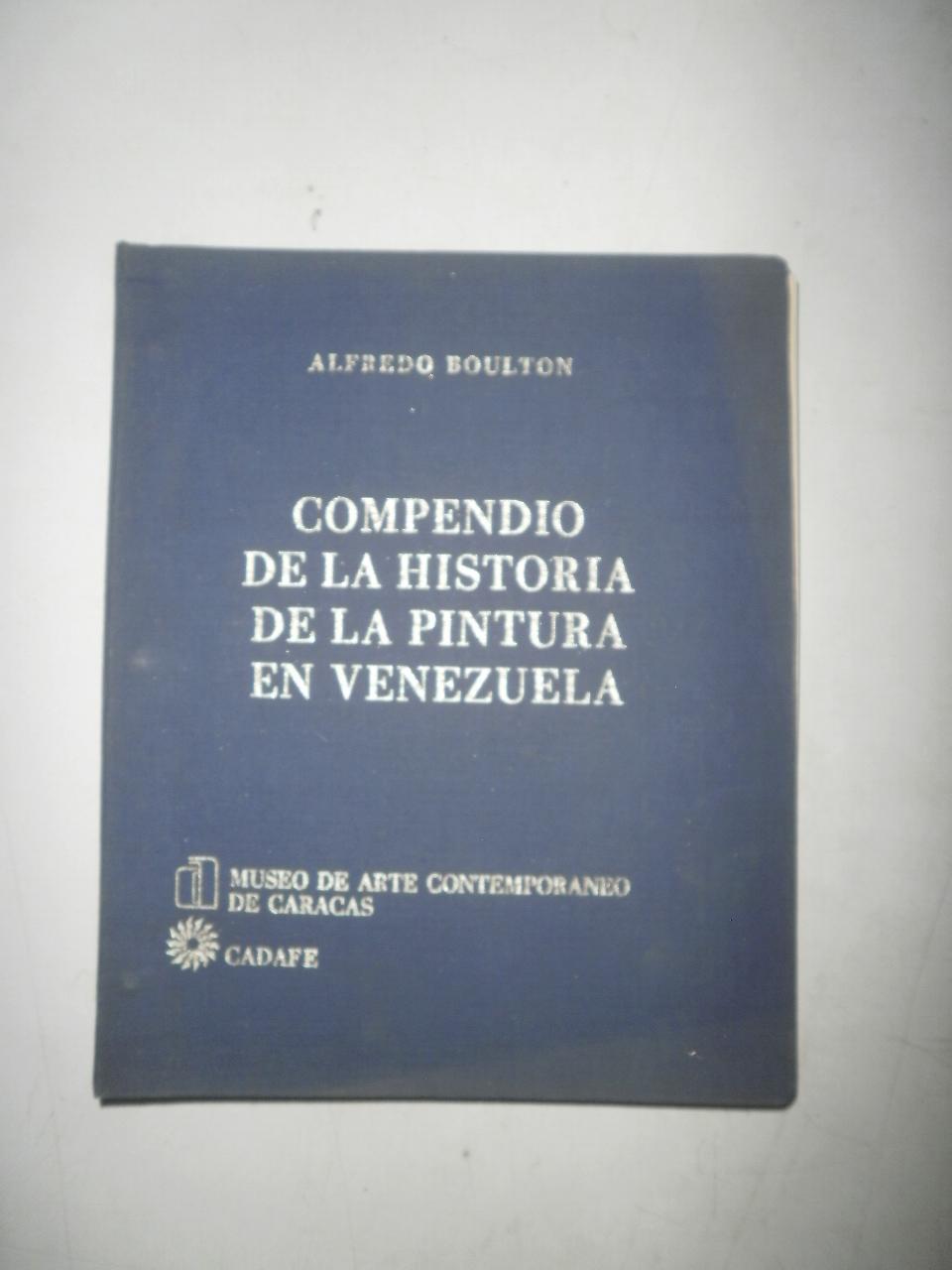
Por MARTA TRABA
El Compendio de la pintura en Venezuela, de Alfredo Boulton, establece un modelo bibliográfico sin precedentes en Venezuela: el libro de diapositivas con textos-guías que lo acompañan. Esta edición, organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y patrocinada por Cadafe, marca una importante innovación en los libros de enseñanza, corre el peligro de ser barrida de los pensa de nivel secundario, y se ve reducida a una discusión que los restos de la Escuela Cristóbal Rojas, in artículo mortis, ha suscitado piadosamente; cuando la más urgente duda frente a la inminente iniciación de una escuela de arte a nivel universitario es cómo fijar el grado cero con que llegan los aspirantes, al final de muchos años de ineducación artística. Después de ejercer y dirigir durante más de quince años los programas de educación artística en Bogotá no puedo sino sostener, desde luego, que la compresión de la obra de arte se hace por educación y no por intuición. Una desdichada frase que heredamos de las trastiendas del romanticismo: “El artista nace, no se hace”, invadió también, por extensión, los dominios de la cultura… Pero, al igual que el artista, el hombre culto no nace culto, sino que se hace. Y se hace a través de una formación metódica, que le permite comprender los sistemas de la invención estética. Esta formación lenta, gradual, tiene dos firmes cimientos: la familiaridad con lo visual y la seriedad de la información.
Lo más importante es que mire la obra hasta convertirla en parte prioritaria de la memoria visual. Después debe saber cómo ubicarla en sus marcos de referencia históricos y socioeconómicos. De aquí arranca la interpretación. Sólo la interpretación puede sistematizar los valores que enuncia la obra de arte y comunicar tal sistema al público, como parte de una constelación de valores entre los que debe moverse si aspira a ser pensante y no una máquina traganíqueles.
El libro de Boulton está en la base de tales urgencias de la educación artística venezolana. Incluye ciento cuarenta diapositivas que recorren cuatro períodos de la historia del arte: el primero va de la Colonia hasta fines del siglo XVIII; el segundo recorre el período republicano hasta la pintura académica; el tercero se ocupa del arte moderno y el cuarto presenta ciertas tendencias del arte actual. Las tres primeras conferencias corresponden a la investigación amplia que el mismo Boulton ha hecho en su Historia del Arte en Venezuela. El cuarto es una novedad. Dado que Boulton es un estudioso y se mueve a sus anchas en una historia que domina, los tres primeros períodos son explicados por charlas que dan al posible profesor que las utilizará un marco referencial muy completo pese a su síntesis, con los datos necesarios para ubicar correctamente grupos, escuelas y artistas individualmente considerados. El cuarto, en cambio, está acompañado de una charla que se limita a la interpretación de los hechos, justificando con el pluralismo pictórico una selección discutible donde privan, como es lógico, las preferencias del autor. Esta parcialidad no me molesta, dado que todo crítico debe ser parcial, y, en la medida en que esté convencido de la parcialidad de sus argumentos, llevar el agua para su molino. Una cosa es que la entienda y otra cosa es que la comparta, puesto que estoy, como siempre ha sido público y notorio, en el terreno de enfrente al de Boulton, defendiendo una comunicación visual donde el artista siga dando las claves para que el hombre perciba valores y no meramente formas. Pero, aparte de las discrepancias de selección e interpretación, veo el libro de Boulton como nuevo instrumento de enseñanza, que se salva de las inepcias, arbitrariedades y selecciones antojadizas, y transmite notables pautas visuales mediante las magníficas diapositivas elaboradas por Pedro Maxim. La fidelidad de la imagen, por consiguiente, acompaña datos certeros. Gran aporte para renovar métodos obsoletos y evitar el riesgo fatal de charlas sin pie ni cabeza.
El compendio de Boulton debe ser lectura obligatoria para los estudiantes de arte: el libro de Alejandro Otero, editado por Olivetti, debería ser el texto obligatorio de todos aquellos que preguntan sin cesar “¿qué es el arte?” y “¿qué es el artista?”. José Balza, al comienzo del libro, da la impresión de que va a contar la historia que, por otra parte, le ofrece un material literario servido en bandeja, desde las mismas orillas del Delta que él ama. Pero enseguida, con una gran modestia, va retaceando sus intervenciones. Acompaña a Otero un trecho, luego se queda atrás y finalmente lo deja solo, en ese largo monólogo donde el pintor llega a la amplia “confesión”, como la catalogó Renzo Zorzi en un muy, pero muy buen prólogo, sorprendentemente comprensivo del artista, de su medio y de América Latina. Y aquí tenemos a Alejandro Otero contando su pintura, o lo que es lo mismo, contando su vida, o su vida-pintura, con esa capacidad de sinceramiento que le es peculiar. Pero ese tejido entrañable entre arte y vida está permanentemente unido a otra ansiedad, la de permanecer abierto a todos los estímulos sin perder nada, explorando lo visible en su esencia y en sus variables, aceptando todo reto, toda investigación, todo camino.
De ahí la movilidad sin término de una obra que atraviesa períodos desconcertantes, como si el artista hubiera batallado por la eterna novedad de la obra y no por dejar la huella de sí mismo. Y, a pesar de este descuido, cuando Otero habla siempre sale ganando su inusual sinceridad y una emoción casi indefensa. Es insólito ver un artista con la guardia baja y sin cálculo alguno que en un momento en que gran parte del arte venezolano patalea en un galimatías cientificoide, dice “y las subí (a las torres) lo más alto que pude, y las desgrané en cascadas diminutas de empañados espejos para detectar estrellas”, o explica la colocación de tres alas solares en Bogotá, Italia y los Estados Unidos, como que “las cosas sucedieron por obra y gracia de la afinidad entre los sueños”.
Hace poco más de un año, en el simposio de Austin, le tocó hablar a Alejandro Otero en un panel donde, como siempre en tales reuniones, se ejercía una violenta antropofagia (claro que fagocitándose las ideas y no la gente, como ocurre generalmente en Venezuela). Otero sacó un papelito y con ese aire entre despavorido y divertido del muchacho que acaba de llegar de El Manteco —aire que por suerte no ha sido alterado ni por la madurez, ni por el éxito internacional— leyó con voz emocionada una cortísima conferencia donde afirmó que él había surgido al arte “como a la naturaleza misma”, por el asombro, “por una oscura capacidad de sentirme concernido por sus manifestaciones más elementales”.
Refiriéndose a su entorno Alejandro Otero insiste una y otra vez en una frase por demás enigmática: “Por allí pasaron dioses”. “Allí” en su infancia, su vida, su obra. Que ha trabajado casi cuarenta años buscando esos dioses, no cabe duda leyendo este libro donde la obra de una artista sale de la perfecta suma de la tarea diaria, la inspiración y la investigación. Y que en muchas ocasiones ha dado con ellos tampoco se duda viendo de nuevo algunas de sus inolvidables Cafeteras, memorables Coloritmos y, ahora, las estructuras solares que se empecinan en seguir siendo poesía y soporte de sueños, aunque parezcan un monumento a la técnica.
*Publicado originalmente en el diario El Universal el 9 de abril de 1978.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







