
Por GRACIELA YÁÑEZ VICENTINI
Para Kira Kariakin
La poesía nombra los astros y los desangra en su propia luz. Cuando la muerte cierra los caminos del conocimiento, ella sale oscura o clara y responde.
Cecilia Ortiz, La espera imposible
Un día le dije a Armando Rojas Guardia que le tenía envidia. Deseaba, algún día, alcanzar su facultad para vivir en el descampado: yo quería aprender a moverme en la oscuridad con la luz con que él lo hacía. Mucho tiempo después, él me recordó ese deseo: lo había grabado en su memoria, como atesoraba todo lo que alguien (cercano o no) podía decirle, si le había causado alguna impresión. Así, también, guardó mi recomendación del libro Duelo de Albor Rodríguez, y cuando lo refirió como ejemplo espléndido de literatura autobiográfica, en su último taller sobre escritura diarística, que alcancé a cursar hace meses, especificó que la recomendación había sido mía. Ese gesto suyo, esa delicadeza, de recordar y además dar crédito a lo recibido por otro –quien te recomienda un libro te hace un regalo– me conmovió, como me han conmovido tantos regalos suyos: la infinidad de textos develados en sus talleres, la lectura de los suyos propios, el privilegio de tenerlo cerca; pero, además, este tránsito final del que deseo (necesito) escribir hoy.
Como tanta gente que lo conoció, estoy en duelo. Dice Albor Rodríguez: “La muerte verdadera es la desmemoria”. En ese sentido no temo, y nadie que ama a Armando debería. Armando, que no olvidaba nada, tampoco será olvidado. Porque, dice Albor: “El vínculo no podrá deshacerse jamás”.
En la intemperie y en la alabanza
Vuelvo a mi relación de envidia con Armando que, lógicamente, es también de gratitud. A su taller de ensayo debo mi tesis de grado Del último regreso, libro híbrido cuyos textos centrales surgieron por los ejercicios –los retos– de Armando: uno de ellos, escribir sobre “nuestra noche”. Así exploré una nocturnidad que sentía mía, sumamente mía, pero que asociaba también con seres que se arrojan a la intemperie, que –siento yo– hicieron de ella su hogar más cómodo y natural: Hanni Ossott, Rilke. Pensaba también, inevitablemente, en Armando. Porque yo me desnudo a medias. Yo no he logrado habitar “lo abierto”, ver en la oscuridad, caminar a ciegas… vivir en la intemperie.
Por cosas del “azar”, el primer libro de Armando que tuve en mis manos fue El Dios de la intemperie, en su hermosa edición de Mandorla. Lo abrí, y me saltó a los ojos un poema, que después conocí como el “Poema de la llegada” (Del mismo amor ardiendo). “Cuando tú vienes, / tú el vacío el nada el ya, / el que yo no sé su nombre, / ni interesa, / cuando tú vienes / me siento perder voz, / me seco de palabras (…)”.
Fue la primera vez que viajé con Armando en avión: compré el libro en el aeropuerto y, como viajaba sola, lo devoré durante el vuelo. No conocía, entonces, a Armando: vaya iniciación que tuve.
Veinte años después, la segunda vez que volaría en avión con él, le conté esa anécdota. Alejandro Sebastiani y yo lo acompañábamos a Margarita, donde los tres compartiríamos un recital. O –como le decía yo a Alejandro– donde nosotros seríamos los teloneros de Armando. Ese honor que nos confirió la Filcar, de leer junto a él, se convirtió en un recital de la amistad. Porque lejos de querernos sus teloneros, Armando hizo lo que hacía con sus pupilos/amigos: compartir la mesa con nosotros, dedicarnos poemas. También como gesto memorioso, leyó el “Poema de la llegada” para mí: otro obsequio atesorado. Armando y la memoria, Armando y nuestra relación con la memoria, Armando el memorioso. Recuerdo que esa lectura la cerró recitando “Patria” de memoria (como haría después en la plaza Los Palos Grandes). Había que ver la cara de ese público margariteño. A lo mejor mi memoria me engaña ahora, pero de ese día retengo que Armando recibió una ovación de pie. Porque hacía eso, como persona, como poeta: arrasaba –impactaba– con su manera de presentarse ante el otro, con su inconfundible voz (que ahora me trastoca), con la despreocupación con que decía al mundo quién era, quién no era, tómalo o déjalo.
Siempre con el pez
Quiero hablar de ese libro magistralmente armado que es La otra locura (prólogo y edición de Sebastiani Verlezza): compendio de ensayos, diarios y textos dispersos de híbrida naturaleza, que tan bien representan a Armando, su estética literaria y vital. Hay, al final, una sección dedicada a sus diarios, cerrada por un “Pensario” –fragmentos de 2010, 2011, 2012– donde, en una entrada del 15 de febrero de 2011, revela:
Si soy honesto con Dios y conmigo mismo, tengo que confesar que fui al bar buscando únicamente sexo. ¿Quién me iba a decir que allí me encontraría y conocería a Pedro, casi un sordomudo? Como no quise que, bajo ningún aspecto, él sintiera que yo lo rechazaba por su discapacidad, me entregué de lleno a la conversación con él (conversación difícil porque solo captaba lo que yo le decía por el movimiento de mis labios; hablaba con gran dificultad, casi mediante sonidos guturales y a través de los gestos). Fue así como un rato que yo tenía programado para el “levante” se transformó inesperadamente en hora y media de ejercicio ético. Dios me recordó a través de Pedro que el Otro, como exigencia moral, a menudo aparece en nuestra vida de modo inesperado, llamando a nuestra puerta, desmantelando nuestros programas, desviando la atención que focalizamos en nosotros mismos para volcarla en él, solicitando nuestra disponibilidad.
Armando era fiel creyente del amor al prójimo y eso no era algo que simplemente profesaba. Bastante que lo vi ponerse del lado del indefenso: ante la institución avasallante o el monstruo que devora al pez pequeño, la solidaridad de Armando era irrefutable. Más de una vez tuvo un gesto así hacia mí, y nunca me lo dijo (me terminaba enterando por otras vías), pues no intentaba sumar puntos o ganar favores. Lo hacía porque tenía un sentido de la amistad puro y limpio, cristalino. Su lealtad era inequívoca e ingenua, como la de un niño.
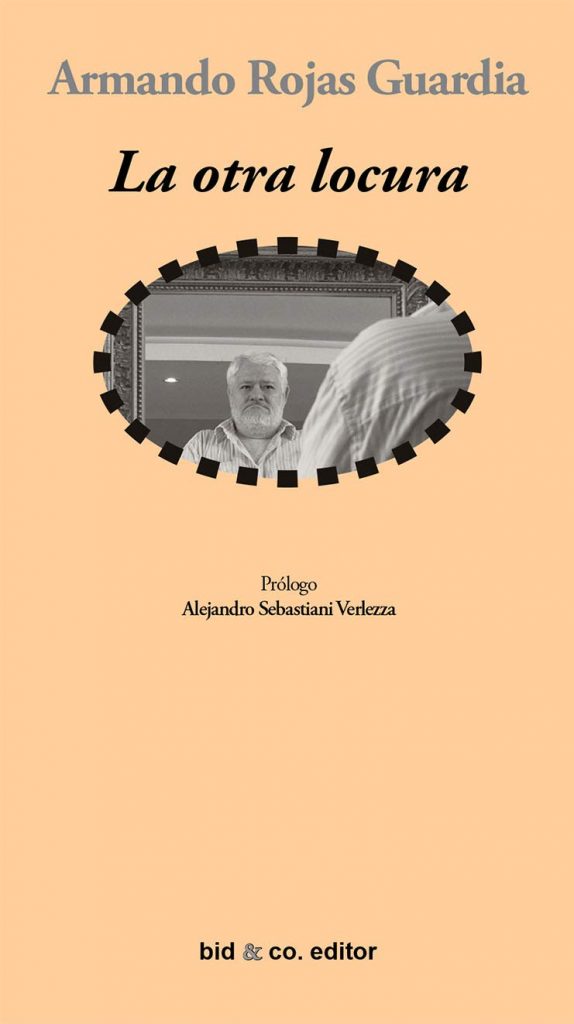
Matizando el eclipse
La otra locura recoge además su viaje a Solentiname, a la comunidad de Ernesto Cardenal. Ese diario de 1973, bellamente escrito, con una sencillez que todavía distaba de la grandilocuencia que caracterizaría su prosa y verso de años posteriores, culmina con esta diáfana escena del 9 de septiembre:
Hacia Costa Rica los volcanes se difuminaban en una niebla cada vez más azul y las nubes enormes, grumosas, brillaban gloriosamente. A medida que nos acercábamos a la isla, el lago se iba haciendo más y más resplandeciente: toda una extensión de aceite quieto y esplendoroso, a trechos azul, a trechos anaranjado (los colores del crepúsculo vueltos líquido). El poniente: un gigantesco drama de colores para los que el hombre aún no ha encontrado nombre. Al mirar fijamente el lago, yo recordaba y entendía las palabras de un poema de Ernesto: “resplandecen estas aguas sagradas”. Y eran, efectivamente, aguas ungidas de una belleza demasiado grande para ser gratuita. Algo deberíamos tener, en las palabras o en los gestos o en las actitudes, para responder a una revelación semejante. (…) tuve una brusca sensación: la de ser nítidamente feliz.
Pero no siempre pudo su relación con la palabra estar signada por esa luminosidad. En la “Dinámica en forma de diario de un proceso analítico” de 1998 (también en La otra locura), dedicada a su psicoanalista de entonces, Clara Kizer, Armando retrata su forcejeo con el período de mudez que –solía contar– abarcó una década de su vida. Resulta admirable la elocuencia con que, batallando precisamente con el lenguaje, describe su sensación recurrente de “no tener nada que decir”. Una sequía expresiva fruto de la depresión se reconoce en todo lo que detalla: la frustración de percibir sus capacidades intelectuales y creativas –de las que y por las que vive– menguadas. De ese eclipse mental versa, cuatro años antes, La nada vigilante, de una forma no menos impresionante: en clave de poema, cuajada de lirismo. Dice el poema VIII: “Amo el sol de la palabra día. / Pero la digo aquí y se evapora / el poder matutino del vocablo, / su saliva auroral, recién gustada”. Luego: “Alguien apagó la dulce hoguera / donde los leños crudos del lenguaje / crepitaban fragantes en la boca, / en la unánime página abrasada”. Y cierra: “Entresuenan las letras su delirio / vacuo y sensorial como el de un loco / que necesita hablar pero no puede / sino decir la noche de la mente, / los ruidos de su cuerpo, el movimiento / de la nada polar en la que clama: / la inocencia verbal sobre el abismo”. Mas su relación con la luz (esa luz tan fina de su “Diario de Solentiname”; ese “sol de la palabra día” que ama) se transforma, páginas más adelante, en el poema XIX:
Amo la oscuridad: se me parece.
Detesta todo estruendo. Ella consiste
en borrar la fijeza de este ruido
–la geometría sonora de las cosas–
y replegarse luego, contenida,
cuando llegan los gritos de la luz
a ensordecer al mundo nuevamente.
No puedo evitar afiliar toda esta oscilación lumínica a la entrada final de sus últimos diarios, El deseo y el infinito, de enero 2017:
Media tarde. He sentido la necesidad de encender las luces que alumbran cada noche mi apartamento porque el temblor de las sombras que me rodean, a pesar de que el crepúsculo todavía no es inminente, me hace daño en los ojos del alma, me duele. (…) es verdad que la muerte, como la sombra en este apartamento, entra profusamente y a saco en todo lo que somos, amamos, deseamos y hacemos. No obstante, esta constelación no desmiente, me lo dice mi propia fe religiosa convertida dentro de mí en carne psíquica, la convicción de que el universo es bello, de que el ca(os)mos del que somos parte merece nuestra reverencia y nuestra devoción (…).
El jueves 9 de julio, Gabriela Kizer y yo conversábamos sobre la belleza de la vida. Horas antes, en la clínica, comentábamos que no importa si la agonía es larga o corta: la muerte es horrible. Pero al salir de ver a Armando, en el que sería su último día entre nosotros, le dije a Gabriela que lo recordaba pronunciando por primera vez, como conferencia, lo que se convertiría en su famoso ensayo y taller “¿Qué es vivir poéticamente?”. Armando me había impresionado aquel día porque, frontal como pocos, respondía la pregunta arrojada, aclaraba el verso de Hölderlin y la sentencia de Heidegger: con su hermosa oda a la atención, rendía una celebración al goce y al disfrute de lo que estar atento a la belleza del mundo puede obsequiarte.
Y es que Armando, incluso muriéndose, celebró la vida. Y nosotros, desconcertados ante el hecho irrevocable de la muerte, no terminábamos de percatarnos de la gran lección de su partida.
El espacio de quien (sobre)vive
Muchos de los ensayos reunidos en La otra locura me parecen trascendentes: “Mi Kierkegaard de bolsillo”, de la majestuosidad y brillantez de “El centro y la periferia” (este último, convertido luego en su estremecedor discurso de incorporación a la Academia). Citaré otro por confrontar algo que tenemos muy presente en estos tiempos, el fenómeno de la muerte, “Esa impúdica”:
En el ámbito de la modernidad (…), el acto de morir constituye un hecho de mal gusto. Aún no comprendemos bien, en mitad de nuestro “confort” computarizado, cómo alguien –familiar, amigo, conocido– puede caer en la enorme vulgaridad de morirse, recordándonos esa meta natural que parece contradecir la expansión de nuestras comodidades. (…) “Déjenme morir de mi propia muerte”, dijo Rilke a sus médicos, rechazando el tratamiento que le sugerían. Con la misma espontaneidad, un personaje de los diálogos de carmelitas, de Bernanos, afirma discreta y elegantemente (y como a la sordina): “Bueno, ahora solo se trata de morir”. Quizá cuando penetremos el sentido susurrado de esas frases, su intento de destrascendentalizar un hecho regiamente natural, podamos acercarnos, con sencillez y reverencia, a la revelación de otro murmullo en que la naturalidad y la trascendencia se desposan:
Alabado seas, Señor –dice Francisco, cantando–,
por nuestra hermana la muerte.
Armando fue de una coherencia aplastante. Así como nos cuesta escribir de sus diarios sin hablar de sus ensayos o incurrir en sus poemas, porque todo eso estaba tan orgánicamente entretejido, nos es absolutamente imposible separar su escritura de su vida. Armando murió como predicó que había que morir… y que vivir.
En su homenaje a Armando, María Elena Ramos escribe sobre los que estamos en los extremos de la fe: aquellos que creen plenamente y aquellos que tienen la certeza absoluta de no creer. Pertenezco al segundo grupo. Y sin embargo, Armando, hasta cuándo vas a estar dándome lecciones desde tu intemperie. Desde tu Dios, con mayúscula para ti y minúscula para mí, que acercaste a ti para poder comulgar con él y tu cristianismo, y a la vez con tu vida y tu cuerpo y tu alma, todo uno y lo mismo. Desde ese espacio que ahora habitas, desde donde siento a diario que me acompañas, que nos acompañas. ¿La memoria? ¿Ese espacio es la memoria? ¿Tu memoria, mi memoria, la de todos nosotros queriéndote: queriéndote aquí? ¿O ese espacio es tu paz, tu fe? Lo ignoro. Sé, eso sí, que María Elena no se equivoca: no, no está sola en su envidia hacia ti. Envidia sana, porque contrario a lo que muchos podrían pensar –entre ellos tú– lo que asocio contigo está “manchado” de una sanidad abrumadora.
Dicen que eras un sobreviviente. Pues henos aquí, incrédulos ante tu muerte: cómo es posible que esto te haya sucedido, ahora, a ti: a Armando el sobreviviente. Para mí, sigues siendo justamente eso. Y ahora deseo, además de habitar en la intemperie como tú aprendiste a hacerlo, poder irme de este mundo con la lucidez y la serenidad con que tú lo has hecho.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







