Leí a Galdós al final de la secundaria, en una casa de aire Tudor, de El Lago, que alojaba al Simón Bolívar, colegio de un desquiciado paisano, cuya biografía he confeccionado en otra parte. En aquellos años se repasaban fragmentos en prosa y poemas completos en libritos antológicos, donde se podía apreciar, más el estilo y la sintaxis y prosodias de los escritores, que sus biografías.
No recuerdo quién era el maestro de Literatura, un vejete, de esos que habían cruzado el Atlántico, al final de la Guerra Civil. Sin motivo alguno, hablaba de ciertas calles y barrios madrileños, en especial Argüelles, bajo las bombas de la aviación de los nacionales y del piso que Neruda ocupó en 1934, donde terminaron reuniéndose los poetas de la Generación del 27. Vi varias veces la casa en Hilarión Eslava con Rodríguez San Pedro, arriba de Meléndez Valdés, donde pasé muchos días, junto a una viuda andaluza, que solo dejaba la tele, como la abuela de Cuéntame cómo pasó, para hacer la compra. Durante la guerra, comentaba el dómine, la casa fue convertida en cuartel del Ejército republicano y otras veces, en cárcel. Fue reconstruida en 1940 y todavía está allí. Neruda recuerda los bombardeos:
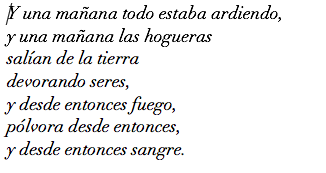
La antología de textos que leíamos en bachillerato era la Historia de la literatura española de Nicolás Bayona Posada, publicada por Voluntad, una editorial fundada por Félix Restrepo durante el gobierno de Abadía Méndez, haciendo honores a la tradición hispanizante fomentada por Miguel Antonio Caro. La que conservo, y que debió ser la que usé, es de 1963, año de la muerte de su autor. Un obituario de la “real” Academia Colombiana dijo que “los postreros años de la existencia del señor Bayona se vieron ensombrecidos por una terrible enfermedad que fue ocasión para que él demostrara nobles sentimientos de aceptación cristiana del dolor, sentimientos que encontraron expresión en los versos de un volumen que él tituló Molinos de viento”.

Literatura Española Nicolas Bayona Posada 1963 B&N
Bayona no era muy original en los comentarios, y al vuelo, extraía, de los libros que tenía la academia nacional, los elogios que ponía en sus libros. Para Galdós usó los que hasta hace dos décadas estuvieron en sus estanterías, antes de la purga comandada por el villano secretario perpetuo y dipsómano Ignacio Chaves Cuevas, uno de Clemente Cimorra [Atuel, 1947] y el otro, de Joaquin Casualdero [Lozada, 1943], publicados en Buenos Aires, porque a Galdós no se le estudiaba en los primeros años del franquismo, a pesar de las veinte páginas que aparecían, analizando su obra, en las completas de Marcelino Meléndez Pelayo.

Benito Pérez Galdós con uno de sus perros
El fragmento que trae Bayona pertenece a Trafalgar, una de las primeras 46 novelas de los Episodios Nacionales. Tiene como tela de fondo la batalla naval del 21 de octubre de 1805, entre los aliados [ingleses, austríacos, rusos, napolitanos y suecos] que intentan derrocar a Bonaparte, y las flotas francesa y española, comandadas por Pierre Villeneuve y Federico Gravina, frente a las costas gaditanas de Barbate. 34 naos franco españolas fueron vencidas, después de 3 horas de lucha, por Horacio, Vizconde de Nelson y Duque de Bronté, que murió en la batalla. Las aventuras de la novela ocurren durante unos 15 años antes del enfrentamiento y son narradas, en primera persona, por un tal Gabriel, que informa de su infancia, sus vínculos con un capitán de marina en retiro y los sucesos que ocurren a bordo de la Armada española.
Bayona Posada no se ahorra en elogios con la prosa de Pérez Galdós: “Pasman en él las dotes del observador, el poder de evocación, la fijeza de los caracteres, el patriotismo fervoroso, la imaginación fertilísima”. Aclamaciones nada indignas, de aquellas que el maestro Guillermo Valencia había colocado sobre los temporales de Bayona al alegar que era “un genio de la síntesis, un mago del estilo, un zahorí de la investigación y un buzo afortunado en los mares del pensamiento”.
Aun cuando creo haber visto Viridiana y Nazarín, de Buñuel, en un cineclub de Hernando Salcedo Silva cuyas sesiones de los viernes eran preámbulo de la jarana de la noche de los contertulios de El Cisne, fue en Madrid, casi una década más tarde, que volví a enterarme de la existencia de Pérez Galdós.

Miau de Benito Pérez Galdós
A comienzos de aquel invierno, Javier Vásquez, presentador del Telediario, anunció que un español era por vez primera candidato al Oscar de la Academia de Cine de Hollywood, con una adaptación de Tristana, anotando, de paso, que se trataba de un filme con una actriz francesa en el que el director daba rienda suelta a sus particulares obsesiones lujuriosas, fetichistas y perversas. Juan Manuel González Martel, canario como Galdós, me preguntó si no me había dado cuenta de que, a dos pasos del bar donde apurábamos una Mahau 5 estrellas en la esquina de Hilarión Eslava con Meléndez Valdés, estaba la casa donde había vivido el novelista.
Martel, que trabajaba en la Real Academia y estudiaba conmigo en la Complutense, trajo dos semanas después, sendas copias, rescatadas en la Cuesta de Moyano, de Miau y Fortunata y Jacinta, en las reimpresiones de bolsillo, de los años cincuenta, color naranja, de Gonzalo Lozada y el cuñado de Borges, Guillermo de Torre, con tapas de Attilio Rossi.
La primera la leí de un tirón, aquella primavera, en la casa de Inca, de Bernat Torrandell, en Mallorca, donde fui a parar unos días, respaldado por el marqués de Marañón, entonces director de Cultura Hispánica, junto al maestro Rodrigo, jurado de un concurso musical en Palma, donde interpretaron el Réquiem del padre de mi amigo. Bernat murió un mes después de haber dado a la imprenta, en 2014, mi libro sobre la poesía colombiana.
Miau [1888] satiriza la burocracia de la restauración borbónica en la persona de un desplazado del Ministerio de hacienda, víctima de numerosas intrigas. Según Galdós, el aparato administrativo, un mandarinato matritense, es la Gran Máquina del Mundo [la sociedad], mientras el colocado [el individuo] es un desdichado Gregorio Samsa, o al menos Raskólnikov. Si pierde el empleo, muere, o es Nadie, como en el poema de Ángel Gonzalez:
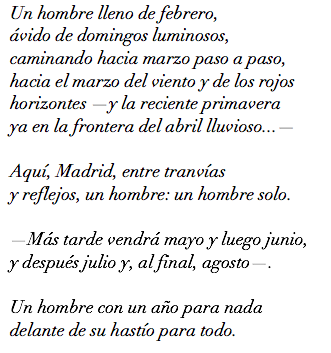
Todo acontece, en la novela de Galdós, en un piso de la baja burguesía donde la luz de las estaciones ilumina el ir y venir de la vida cotidiana con los ruidos y olores que acuden desde la cocina mientras las mujeres barren o cantan de tedio, y un ingenuo, enfermizo asceta, “mezquino de talla, corto de alientos, descolorido, como de ocho años” sueña, habla y ruega a un Dios que todo lo sabe y puede, devolver a su abuelo el puesto que ha perdido. El todo poderoso aconseja al crío entereza, le promete encomendar al anciano, pero al final del día, después de haber esperado sin pausa, decide confesar que su viejo no regresará a la burocracia y lo mejor que puede hacer es morir.
Subtitulada Dos historias de casadas que «se odian y se aman al mismo tiempo”, Fortunata y Jacinta [1886] relata las vidas cruzadas de dos mujeres de distinta extracción social que se disputan el amor de un señoritingo, primo de la segunda, terminando en tragedia. Publicada por entregas, en sus más de mil folios desfilan las calles y los barrios del centro, de un Madrid de casi medio millón de habitantes, apestado de epidemias, con un centenar de caracteres secundarios que hacen de la novela una suerte de retablo pintado por Jheronimus van Aken y narrado por Balzac.

Lectura de Benito Pérez Galdós en el salón del doctor Tolosa Latour en 1897
La pobre Fortunata, una mujer del pueblo, está perdida por Juanito Santa Cruz, “aprovechado, vago, chapucero y presuntuoso” que diría hoy Christine de Pizan, pero este prefiere la estéril Jacinta y casa con ella para complacer a su madre de él, que quiere apartarle de las malas compañías, representadas en los miembros del naciente proletariado. La boda no impide que Juanito “el Delfín” disfrute de Fortunata, con quien tendrá dos hijos, y en su orfandad, en los barrios prostibularios conoce al aprendiz de farmaceuta Maximiliano, con quien casa por estima y obligación, pues a quien venera es al tarambana. Al final, porque todo amor termina mal, Maximiliano se entrega a Aurora, la mejor amiga de Fortunata, que da una severa paliza a la nueva pareja y ella muere, mientras aquel es internado en un manicomio. Fortunata muere tras su segundo parto, luego de entregar la criatura a Jacinta. Mujeres, víctimas de la tiranía que reproduce el mundo, madres de su propia desgracia, la imparable rueda del destino que devora todo lo que germina.
Esta sucesión de anécdotas sería un culebrón si no estuviesen sostenidas y confeccionadas por los diversos estilos que inventa Galdós, recreando los ambientes sociales, observando los detalles definitorios, con extremado realismo. Calles, plazas, interiores de pisos y casas, burguesas o proletarias, comercios, oficinas, tiendas de abasto son retenidos con relieves indelebles. Y si en los exteriores triunfa, que decir de los retratos físicos de sus personajes, con sus rasgos reales o morales, los trajes, los gestos y sus hablas, que establecen su personalidad. Porque en Galdós, como en Cervantes, la parla hace el retrato: pedantería, ternura, engolamiento, coloquialismos en la frase, cuando la ocasión lo demanda. Planos secuencia trazados a partir de monólogos que reproducen los pensamientos del personaje e imitan su natural discurrir y que son, hoy, moneda corriente entre los narradores contemporáneos.
La ironía, decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, es su instrumento predilecto, como lo fue en Cervantes, como lo es en Borges.
Fortunata arquea los brazos y alza los hombros con un “movimiento que le da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural”. Jacinta “revelaba ser una de esas hermosuras a quienes naturaleza concede poco de esplendor y se ajan en cuanto les toca la primera pena de la vida o la maternidad”. Maximiliano Rubín “era raquítico, de naturaleza pobre y linfática, absolutamente privado de gracias personales. Como que había nacido de siete meses y luego le criaron con biberón y con una cabra”.
“La cabeza de Maximiliano anunciaba que tendría calva antes de los treinta años. Su piel era lustrosa, fina, cutis de niño con transparencias de mujer desmedrada y clorótica. Tenía el hueso de la nariz hundido y chafado, como si fuera de sustancia blanda y hubiese recibido un golpe, resultando de esto no sólo fealdad sino obstrucciones de respiración nasal, que eran sin duda la causa de que tuviera siempre la boca abierta. Su dentadura había salido con tanta desigualdad que cada pieza estaba, como si dijéramos, donde le daba la gana”.

Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Gáldos
“La costumbre de pedir –dice Guillermina Pacheco- me ha ido dando esta bendita cara de vaqueta que tengo ahora. Conmigo no valen desaires ni sé ya lo que son sonrojos. He perdido la vergüenza. Mi piel no sabe ya lo que es ruborizarse, ni mis oídos se escandalizan por una palabra más o menos fina. Ya me pueden llamar perra judía, lo mismo que si me llamaran la Perla de Oriente; todo me suena igual… No veo más que mi objeto, y me voy derechita a él sin hacer caso de nada. Esto me da tantos ánimos que me atrevo con todo. Lo mismo le pido al rey que al último de los obreros”.
Mauricia la Dura “representaba treinta años o poco más, y su rostro era conocido de todo el que entendiese algo de iconografía histórica, pues era el mismo, exactamente el mismo de Napoleón Bonaparte antes de ser Primer Cónsul. Aquella mujer singularísima, bella y varonil tenía el pelo corto y lo llevaba siempre mal peinado y peor sujeto. Cuando se agitaba mucho trabajando, las melenas se le soltaban, llegándole hasta los hombros, y entonces la semejanza con el precoz caudillo de Italia y Egipto era perfecta”.
Una novela en la que se mira el transcurrir del mundo desde la fisiología, psicología, sociología y hasta, en momentos, de las ciencias aplicadas, con reflexiones sobre los cambios sociales que van apareciendo con la industrialización o el papel que ha entrado a jugar la burguesía. Recuerdos, fantasías, quimeras, locura, símbolos, la corriente de la conciencia, el monólogo interior, definen ese realismo galdosiano que tanto se sigue admirando hoy. Mostrando un extraordinario conocimiento de la vida que le rodeaba y a sabiendas de qué estaba pasando delante de sus ojos. Una galería de personajes mediocres y oportunistas o melodramáticos que, equivocados, a diversos niveles y motivos, sufren las consecuencias de sus errores. La llamada clase media, que fuera el arquetipo y el manantial inagotable de su narrativa. Los nuevos gestores de del papeleo, los procedimientos, la justicia, la instrucción o las fuerzas armadas.
En 1912, 1913 y 1915 Galdós fue propuesto para el Nobel de Literatura, la tercera vez por la propia Academia Sueca. Entrado en años, con un enorme prestigio y casi en la miseria, no tenía seguridad social y estaba enfermo. Quienes lo avalaban esperaban que las 200.000 pesetas del premio lo sacaran del apuro. Eso pensaban los miembros del Ateneo y Ramón Pérez de Ayala, Jacinto Benavente, Santiago Ramón y Cajal, Octavio Picón o José Echegaray que apoyaron su candidatura. Pero la santa madre Iglesia Católica, la Real Academia Española y la prensa conservadora se opusieron abiertamente a ello. No solo les mortificaba su prestigio, sino que nunca había dejado de ser un activista político de izquierdas, y a sus casi setenta años seguía siendo diputado por la Unión Republicana y presidente de la Conjunción Republicano-Socialista.
Como ocurrió con Borges, a quien la izquierda latinoamericana y española calumnió siempre de reaccionario y partidario de las tiranías, a Galdós se le negó el pan y la sal desde las derechas. Ninguno de los premios Nobel españoles tiene su altura. Piense el lector en José Echegaray, Jacinto Benavente, Vicente Aleixandre o Camilo José Cela. Poco queda ya de ellos. Quizás perdure Juan Ramón Jiménez. Pero está por verse. En cambio, Borges y Galdós serán leídos hasta que san Juan agache el dedo.
Ciego y pobre murió Galdós el 4 de enero de 1920. Se cree que 30.000 personas asistieron a su sepelio, entre ellos Unamuno, Ortega y Gasset y Valle-Inclán.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







