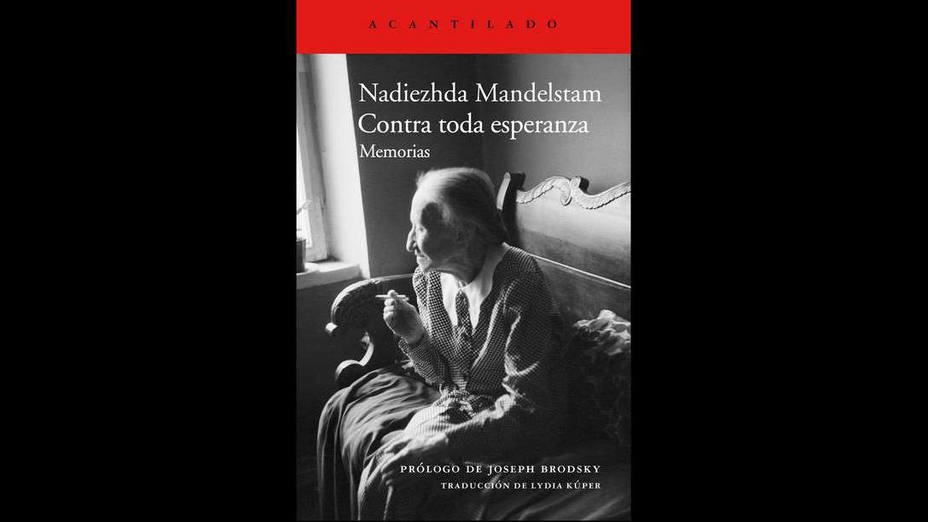
En el mismo instante en que pisé el vagón y vi a través del cristal a los hermanos, el mundo se partió para mí en dos mitades. Todo cuanto había existido antes desapareció, se convirtió en un recuerdo confuso, en algo que estaba al otro lado del espejo, y ante mí se abría un futuro que no quería soldarse con el pasado. No se trata de hacer literatura, sino de un débil intento para describir el cambio de mis sentimientos; ese cambio lo habrán experimentado, probablemente, infinidad de personas que han cruzado esa raya fatal. Este cambio se manifestó, sobre todo, en una indiferencia absoluta hacia todo cuanto quedó atrás, ya que sentó la total seguridad de que todos habíamos entrado en la vía de un irremediable exterminio. A uno le quedaba, tal vez, una hora; a otro, una semana o quizás un año, pero el final era idéntico. El final de todo: de los familiares, de los amigos, de Europa, de mi madre… Me refiero, precisamente, a Europa, porque en lo “nuevo” donde me encontraba no existía ni asomo de ese conjunto de sentimientos, ideas y conceptos que habían constituido hasta aquel entonces mi vida. Eran otros conceptos, otra la escala de valores.
Hacía poco aún estaba llena de inquietud por mis familiares, por todo cuanto amaba, por todo cuanto constituía mi vida. Ahora había desaparecido la inquietud y ya no sentía miedo. Ese sentimiento fue sustituido por la punzante conciencia de que estábamos condenados, y eso originaba la indiferencia, físicamente tangible, perceptible, terriblemente pesada. Me di cuenta de pronto de que ya no disponía de tiempo, sino tan solo de plazos hasta la realización de lo irremediable que nos acechaba a todos nosotros con nuestra Europa, con nuestro puñado de últimas ideas y sentimientos.
¿Cuándo llegaría lo irremediable? ¿Dónde? ¿Cómo ocurriría? Pero ¡qué más daba! La resistencia era inútil. Perdí el miedo a la muerte porque había entrado en la esfera de la no existencia. Ante la faz de lo irremediable desaparece hasta el temor. El miedo es una luz, es la voluntad de vivir la afirmación del ser. Es un profundo sentimiento europeo producto del respeto por uno mismo, por la conciencia del propio valer, de los derechos, necesidades y deseos humanos. El ser humano se aferra a lo suyo y teme perderlo. El miedo y la esperanza están íntimamente vinculados. Al perder la esperanza, perdemos también el miedo: no hay motivos para temer.
El toro, cuando lo llevan al matadero, confía aún en escapar y pisotear a los sucios matarifes. Los otros toros no han podido enseñarle que una suerte semejante es imposible y que el ganado que va al matadero jamás regresa. Pero en la sociedad humana se efectúa un ininterrumpido cambio de experiencias y por ello jamás he oído decir que un hombre a quien llevan al patíbulo se resista, se defienda, rompa las barreras y escape. Los hombres han llegado a considerar incluso como un acto de valor del condenado el que se niegue a que le venden los ojos. Yo prefiero al toro, su ciega furia. Prefiero al animal obstinado que no calcula sus probabilidades de éxito con la sensatez y torpeza humanas y desconoce el sucio sentimiento de la desesperanza.
Más tarde medité largamente en si debía uno aullar cuando le pegan y patean. ¿Vale más refugiarse en un satánico orgullo y responder a los verdugos con un despectivo silencio? Y decidí que se debía aullar. En ese lastimero aullido que penetra de vez en cuando, y que se ignora de dónde proviene, en los sordos calabozos, casi impenetrables para el sonido, están concentrados los últimos restos de la dignidad humana y de la fe en la vida. En ese aullido, el hombre deja su huella en la tierra y comunica a los demás cómo ha vivido y muerto. Con su aullido defiende su derecho a vivir, envía un mensaje a los que están fuera, exige defensa y ayuda. Si no queda ningún otro recurso, hay que aullar. El silencio es un verdadero crimen contra el género humano.
Pero aquella tarde, bajo la escolta de tres soldados, en un oscuro vagón adonde fui tan cómodamente llevada, lo perdí todo, incluso la desesperación. Hay un momento en que las personas cruzan un umbral y quedan como petrificadas por el asombro: entonces ¡así es cómo vivíamos! ¡Con esa gente! ¡De eso es capaz la gente con la que vivo! ¡He aquí donde me hallo! El asombro nos paraliza de tal modo que hasta perdemos la capacidad de aullar. ¿No será ese asombro el que precede al estupor total y, por consiguiente, a la pérdida de todas las medidas y normas, de todos nuestros valores, el que se apodera de la gente cuando una vez “dentro” comprenden de pronto dónde y con quién vivían y cuál es la verdadera faz de su época? Solo por las torturas físicas y por el miedo es imposible explicar lo que pasaba con la gente allí, lo que firmaban, lo que hacían, lo que confesaban y a quién condenaban juntamente consigo. Todo eso era posible tan solo “al otro lado”, en un estado demencial, cuando parece que el tiempo está detenido, que el mundo se ha derrumbado y que todo ya está hundido para siempre. El desmoronamiento de todas las nociones también es el fin del mundo.
Pero, en realidad, ¿qué me había ocurrido a mí? Si se enjuicia la situación serenamente, ¿qué había de terrible en el traslado a una pequeña ciudad a orillas del Kama, donde, al parecer, debíamos permanecer tres años? ¿En qué era peor Cherdyn que Mali Yaroslavietz, Strunin, Kalinin, Muinak, Dzhambul, Tashkent, Ulianovsk, Chitá, Cheboksar, Verei, Tarus o Pskov, que recorrí, cual nómada, después de la muerte de Mandelstam? ¿Había acaso motivos para volverse loca y esperar el fin del mundo?
Pues sí; había motivos. Ahora, cuando he recobrado la desesperación y la capacidad de aullar, lo digo con plena seguridad y firmeza. Había y hay. Y me parece que la magnífica organización de nuestra marcha, sin tropiezos de ninguna clase, con la parada para recoger la maleta en la Lubianka, los mozos gratuitos y el cortés rubio que nos acompañó vestido de paisano y nos saludó, llevándose la mano a la visera al tiempo que nos deseaba feliz viaje (nadie a excepción de nosotros marchó al destierro de ese modo), es más terrible y repulsivo, y habla con mayor insistencia del fin del mundo que los catres carcelarios, los calabozos, las esposas y los groseros insultos de los gendarmes, verdugos y asesinos. Todo había ocurrido con suma perfección, sin el más mínimo tropiezo, sin una sola palabra malsonante. Y ahora los dos, bajo la custodia de tres mozos campesinos –guardianes con instrucciones–, éramos llevados por una fuerza ignota e invencible a un lugar del este, al destierro, al aislamiento, donde, según tuvieron a bien decirme, había orden de conservar a alguien. Y me lo habían dicho en un despacho amplio, limpio, donde ahora, tal vez, estuvieran interrogando al chino, quien, probablemente, también tenía esposa.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







