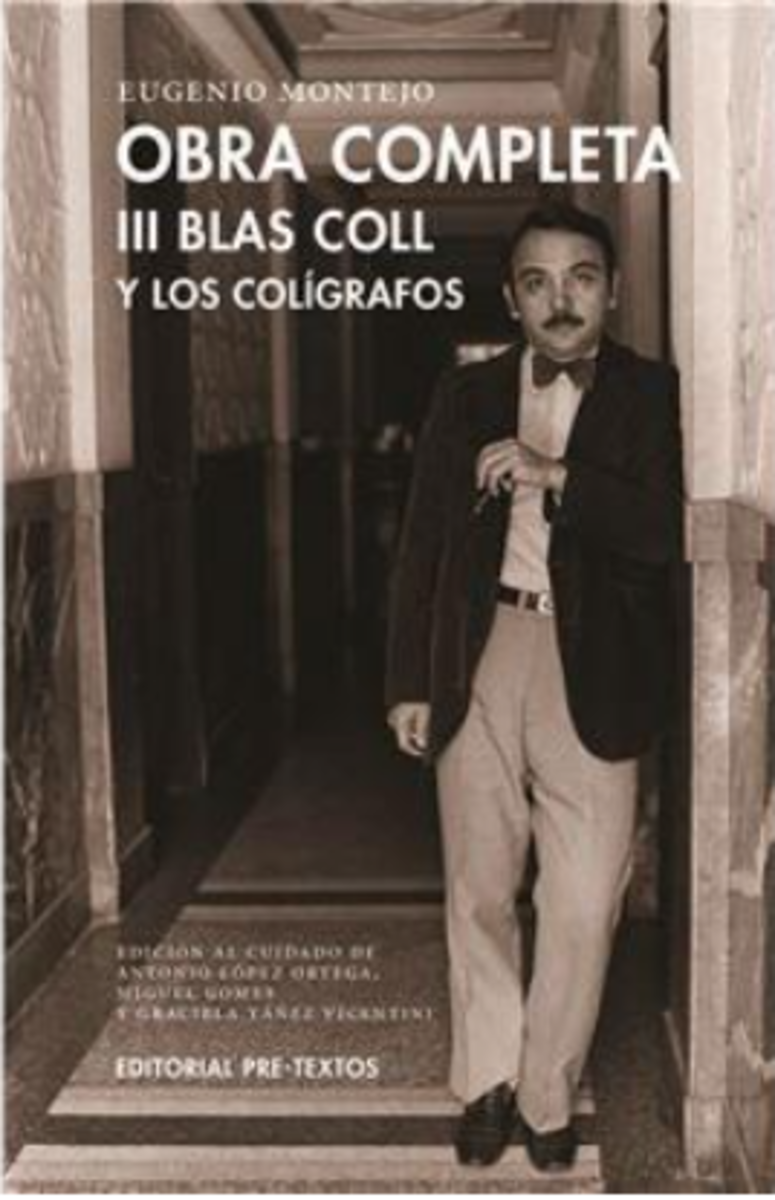
“Lo impresionante es que todos aquí sabemos también que era el poeta de la sencillez, de la cercanía, caballero por excelencia; el poeta de los niños y de los amigos”
Por GRACIELA YÁÑEZ VICENTINI
Aymara Montejo me acaba de decir: “Debes sentirte flotando por tu hermosísimo trabajo; estarás, tienes que estarlo, muy orgullosa”. Y yo le contesto que sí, lo estoy, pero que el sentimiento que tengo se me parece más a otra cosa. Quizás –trato de traducir el sentimiento, de comprenderlo– se me parece a la gratitud. Creo que debo empezar por ahí, por decir que yo no puedo creer que hoy estamos aquí, reunidos –en persona, además– presentando la Obra completa de Eugenio Montejo. Y no lo puedo creer porque somos tres editores viviendo en países diferentes, han sido muchos años de trabajo –parcialmente en pandemia, para completar el escenario– y sin embargo hoy estamos aquí. El sentimiento, entonces, es de orgullo, pero es también de gratitud.
Orgullo porque no estamos hablando de cualquier poeta, sino de Eugenio Montejo. Y una poesía como la suya nos llena de orgullo a todos. Y ya vamos a hablar sobre eso: sobre el poeta que es Eugenio Montejo. Pero antes, si ustedes me lo permiten, debo saldar mi deuda con la gratitud.
Estoy agradecida a la vida por haberme dado esto. Agradecida con Aymara Montejo y con la editorial Pre-Textos –con Manuel Borrás– por la confianza; con mis compañeros de edición, mis entrañables Antonio López Ortega y Miguel Gomes, por compartir conmigo esto que no puedo llamar sino privilegio; con todos los que nos han apoyado, muchos de los cuales nos acompañan hoy –en primera fila, Vasco Szinetar– y no puedo nombrarlos a todos, porque son demasiados: porque hay que ver cómo todo el mundo ama a Eugenio Montejo. Estoy agradecida con él, por haber provocado, con su persona y con su obra, el deseo de construir una edición como esta. La conjunción de factores que se ha dado para que hoy estemos aquí, celebrando lo que el poeta Darío Jaramillo Agudelo calificó como “un acontecimiento”, es única. Y es que de verdad creo que una cosa así no pasa sino una vez en la vida. Yo he hecho y haré muchas cosas, trabajaré en muchos libros, pero nada como esto. No encuentro la manera de precisar la magnitud de lo que esto ha significado para mí. Pero, para intentarlo, volveré a mi noción de privilegio.
Uno lee a alguien y se involucra en el universo de un poeta, porque halla en sus pájaros, en su canto, en su música, una partitura con la que puede conversar. En su nieve y en sus nubes una terredad leve que le hace entender el mundo de otra manera. Y uno empieza a escribir sobre ese poeta –hasta cree que tiene un libro escrito sobre ese poeta– y la vida es tan amable a veces que uno se cruza con él y descubre al ser humano que transita a la par de ese poeta… cosa que no sucede siempre. Porque Eugenio Montejo es un poeta excepcional y eso, todos, aquí, lo sabemos. Lo impresionante es que todos aquí sabemos también que era el poeta de la sencillez, de la cercanía, caballero por excelencia; el poeta de los niños y de los amigos. Y lo llamo así no porque fuera dado al amiguismo, sino porque todo el que lo trató lo considera su amigo, le agradece algún gesto, conserva algún recuerdo de su indescriptible humanidad. Todo el que se acercaba a él cuenta, hoy en día, cómo Montejo lo trató con gentileza, cómo le dio algo, cómo le dejó alguna enseñanza disfrazada de palabra blanca como el pan.
Me voy a permitir aquí una confidencia, que es también una confesión de temeridad y de torpeza. Voy a revelar algo que siempre me ha dado vergüenza. Yo le pedí que revisara mis ensayos sobre su obra. Quedamos en encontrarnos en el Café Arábica a las diez de la mañana, donde yo le entregaría una copia impresa de mi manuscrito. Era otra época, de esas en que uno imprimía un libro entero en su casa. Y yo era muy joven, aún más de lo que soy ahora, y la impresora se atascó y yo sentía que no podía llegarle a Eugenio Montejo con las manos vacías. No le llegué con las manos vacías: le llegué dos horas tarde. Logré imprimir mi documento, sí, pero le llegué dos horas tarde. Y él no usaba celular.
Hoy, pensando en lo que han sido estos años de trabajo –que se van acercando a ocho– para armar su Obra completa, se viene a mi memoria su rostro, aquel mediodía. Y comprendo, hoy, que mi vergüenza se ha transformado en gratitud. Y es que recuerdo con asombrosa claridad su rostro, sin asomo alguno de enojo, cuando llegué, dos horas tarde, a tan trascendente cita, y él me preguntó, preocupado: “¿Qué le pasó?”. Se paró de la mesa donde se había sentado a hablar con otros poetas que se topó mientras me esperaba, me condujo hacia otra mesa, me brindó un café, me recibió el manuscrito y conversó un par de horas conmigo. Unas semanas después me lo devolvió: lo había metido en una carpeta azul, se lo había leído y le había anotado sus comentarios al margen, sus sugerencias, su lectura. Eso fue lo que hizo Eugenio Montejo con mi libro. Pero más importante aún, eso fue lo que hizo Eugenio Montejo conmigo.
Creo que nunca olvidaré la lección de poesía que me brindó ese día. ¿Qué es un poeta, qué es un poeta de su calibre? Es la espera, en primera instancia. Había algo en la velocidad con que él se movía en el mundo. No le gustaban los autos. Prefería caminar. Hay una manera particular de andar en el mundo cuando una persona elige ir en perpetuo ritmo de contemplación y de diálogo con su entorno, no por no entender las demandas de este mundo atolondrado, sino por entender las urgencias debajo de las demandas.
Es la escucha, también en primera instancia. Nunca suponer lo que sucede en el otro, no: detenerse a preguntarlo, de la misma manera que se escucha el canto del tordo y se comprende que “si se vuelve alguna vez / será por el canto de los pájaros”. Qué manera esa la de habitar el planeta, llevado por la música interna de sus elementos, y qué manera de traducir ese concierto en el trabajo hecho con las manos: saber ver que la labor del panadero con su sustancia es la misma labor del poeta con las palabras, entender que los “hombres sin nieve” estamos hechos de sol y que por eso quizás nunca iremos a Islandia, y que “tal vez es culpa de la nieve”, entonces, que seamos hijos de este “trópico absoluto” donde “el sol en todo” conduce y le da forma a nuestra mirada, a nuestros ojos permanentemente achinados para dejar pasar la luz de Reverón.
En estos días en que estamos celebrando a Eugenio hemos tramado un recital a veinte voces para el que volvimos a revisar su poesía ortónima, libro a libro, tratando de hilar un mapa de sus poemas emblemáticos, tratando de tejer un recorrido, del que intentaré aquí dar breve cuenta. De la extrañeza verbal que supo retratar la muerte en Élegos por medio de fantasmas y caballos, porque “los muertos andan bajo tierra a caballo” y “hay una puerta con ojos de caballo”, y un hermano muerto, que es el rey Ricardo; de allí se desprende una canción fúnebre que continúa en Muerte y memoria, a través de “Orfeo”, y “lo que de él queda (si queda)”; un poema que es un cementerio, dedicado a Teófilo Tortolero, donde “nadie nunca / sabrá leer sus epitafios”.
Poco a poco la luz del trópico empieza a asomarse en Algunas palabras a través de “Los árboles” que “hablan poco, se sabe” –este es el mismo poeta que nos dirá en su próximo libro, así, en un verso entre paréntesis: “(A veces creo que soy un árbol)”– y presenciamos esa escucha del poeta que se detiene ante el grito final del tordo negro “que no aguarda otro verano”, y quien lo escucha es también el poeta que duda ante el verso que escribe para traducir el grito del pájaro, porque “no sé qué hacer con ese grito, no sé cómo anotarlo”. Y porque a veces hay que inventar cómo anotarlo.
Quien dijera que no era muy dado a inventar palabras inventó sin embargo la Terredad, para explicar lo que significaba para él “Estar aquí en la tierra: no más lejos / que un árbol, no más inexplicables” y para contarnos que “Mi mayor deseo fue nacer / a cada vez aumenta” y que “Creo en la duda agónica de Dios, / es decir, creo que no creo” porque “no soy ateo de nada / salvo de la muerte”.
Yo no sé ustedes, pero yo estoy segura de que Montejo en efecto es “esta vida y la que queda, / la que vendrá después en otros días”. ¿Cómo se llega de la elegía por el hermano muerto hasta aquí?, es decir: a ser ateo sólo de la muerte, incluso ante esa vela vacilante de quien no sabe si cree o no cree, de quien entiende que “El poema es una oración dicha a un Dios que sólo existe mientras dura la oración”.
Y no es fácil para un ateo comprender que hay quien no muere, pero cuando uno lee a Montejo se transforma, precisamente, en un ateo sólo de la muerte. Cuando en su poesía irrumpe ese sol de Trópico absoluto, esos colores vibrantes –el amarillo, el verde, el azul– que apenas esta luz de nuestro lado del mundo pareciera obsequiarnos, comprendemos que el “poeta expósito”, expuesto a la orfandad pero también a la desnudez de la luz, no puede tener sino un “Final provisorio”.
Ese lector vacilante del planeta, ese mismo que no sabe cómo anotar el grito que oye, es quien “en vano se demora deletreando el Alfabeto del mundo”, y porque la espera lo conduce en su lectura paciente es capaz de convertir la escucha de su entorno en diálogo, de entablar una conversación con aquello que le ha cantado: Montejo le canta de vuelta al tordo “inocente”, a ese tordo “más que nadie contento de estar vivo”, y por eso pide en sus poemas “Un canto para el tordo” sin importarle si será en esta vida o en otra –“en la que queda”– que el pájaro podrá “descifrar su voz” y comprenderlo.
Para decirle Adiós al siglo XX, sin embargo, Montejo pide ahora “Guarda silencio ante el poema”, porque ante “su siglo vertical y lleno de teorías”, él sabe que:
La poesía cruza la tierra sola,
apoya su voz en el dolor del mundo
y nada pide
–ni siquiera palabras.
Llega de lejos y sin hora, nunca avisa;
tiene la llave de la puerta.
Al entrar siempre se detiene a mirarnos.
Después abre su mano y nos entrega
una flor o un guijarro, algo secreto,
pero tan intenso que el corazón palpita
demasiado veloz. Y despertamos.
Yo creo que esa velocidad –la del corazón– es la única que a Eugenio le interesa. La que le permite anotar su Partitura de la cigarra: “Sin tregua las horas se aceleran/ con el ronco clamor de la cigarra”, porque “Miramos pasar el paisaje veloz / sabiendo que no vuelve / y que tampoco nosotros volveremos”. Y entonces devela en dónde se esconde, además de la blancura del pan, la seducción que ejerce para él la nieve que añora: “Bajo la nieve –dicen– el tiempo va más lento”. Y es que Montejo, ese Montejo que prefería caminar, buscaba esa otra velocidad del corazón, para que este se despertara con la poesía; ese otro tiempo que, además, parece favorecer a los amantes.
Porque esa velocidad le permite despertar ante el canto del otro, que es el canto del tordo y del mirlo y del gallo, y del sapo y de la cigarra, y también el canto del duende y de los árboles, de las nubes y del mar “al fondo, inalcanzable”, ese mar al que le toca “la antigua guitarra / con que los amantes se duermen”, como nos dice en su poema “Canción”, que regresa en Papiros amorosos, ese libro circular que reúne poemas anteriores en armónica convivencia con los nuevos cantos que dedica a los amantes.
Y es que todo en la poesía de Montejo es “tiempo transfigurado”, canción cíclica en espiral transformándose, como los ancestros que perviven en nosotros a través de esa conversación que sostenemos con ellos, para seguir siendo la melodía que, rítmica, vuelve al punto de partida que nos subyace a todos, que es la tierra. Quizás por eso todos sus poemarios nos hablan del tiempo, nos van anunciando un poeta en la “media vida” o a los 40 o anticipando su aniversario número 80, o anunciando, como lo hace en Fábula del escriba –su último poemario publicado– un “Final sin fin”, para asegurarnos que “será la vida la que parta para siempre o para nunca, / es decir, la que parta sin partir, la que se quede”. Así como Eugenio Montejo, en todo el esplendor de su poesía y de su humanidad, se ha quedado para siempre entre nosotros. Caminando como quien flota.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







