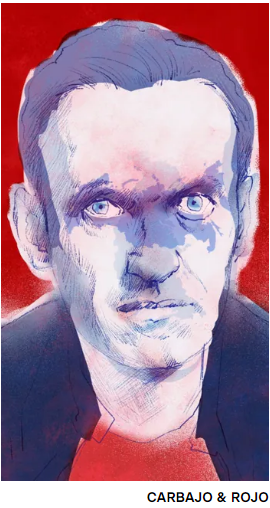 Aleksandr Solzhenitsyn, autor del catálogo monumental que coló ya para siempre en la memoria de Occidente el horror de los campos de Stalin, lo inicia con una anécdota tan fría como escalofriante: en los hielos perpetuos de Vorkutá un grupo de hombres ha encontrado un animal prehistórico congelado. Puede que se trate de un pez o de un tritón, pero los del hallazgo no son precisamente exploradores que alimenten pasiones ictiológicas. De hecho, es alimento lo que les falta, de manera que se aplican a romper el hielo a golpes, extraen la carne que lleva esperándolos ahí algunas decenas de miles de años y se la zampan a bocados. La noticia, que apareció en una revista científica esquivando la censura, revelaba a cualquiera que tuviera alguna noción de la crueldad del presidio político soviético que aquellos hombres no podían ser otra cosa que ‘zeks’, presos muertos de hambre. Hay, en efecto, una relación directa entre el presidio político ruso y el hambre y el frío. La inanición del ‘dojodiaga’, como se llamaba en la jerga concentracionaria a los que ya no daban más de sí y estaban rozándole el rostro a la muerte con las yemas de sus dedos entecos, y el frío espantoso, constante, físico y metafísico a partes iguales, en Solovki o en la propia Vorkutá. Desde los tiempos de los zares, y bien lo supieron Dostoievski o los decembristas que retaron el poder de Nicolás I, enviar a Siberia, o al norte de Rusia, fue siempre la cifra última del castigo que no te había recostado al paredón. La cárcel o el destierro a lugares distantes e inhóspitos: la gélida periferia del imperio de la que los hombres y las mujeres, si vuelven, lo hacen con marcas en el alma y la carne que ya no se les borrarán jamás.
Aleksandr Solzhenitsyn, autor del catálogo monumental que coló ya para siempre en la memoria de Occidente el horror de los campos de Stalin, lo inicia con una anécdota tan fría como escalofriante: en los hielos perpetuos de Vorkutá un grupo de hombres ha encontrado un animal prehistórico congelado. Puede que se trate de un pez o de un tritón, pero los del hallazgo no son precisamente exploradores que alimenten pasiones ictiológicas. De hecho, es alimento lo que les falta, de manera que se aplican a romper el hielo a golpes, extraen la carne que lleva esperándolos ahí algunas decenas de miles de años y se la zampan a bocados. La noticia, que apareció en una revista científica esquivando la censura, revelaba a cualquiera que tuviera alguna noción de la crueldad del presidio político soviético que aquellos hombres no podían ser otra cosa que ‘zeks’, presos muertos de hambre. Hay, en efecto, una relación directa entre el presidio político ruso y el hambre y el frío. La inanición del ‘dojodiaga’, como se llamaba en la jerga concentracionaria a los que ya no daban más de sí y estaban rozándole el rostro a la muerte con las yemas de sus dedos entecos, y el frío espantoso, constante, físico y metafísico a partes iguales, en Solovki o en la propia Vorkutá. Desde los tiempos de los zares, y bien lo supieron Dostoievski o los decembristas que retaron el poder de Nicolás I, enviar a Siberia, o al norte de Rusia, fue siempre la cifra última del castigo que no te había recostado al paredón. La cárcel o el destierro a lugares distantes e inhóspitos: la gélida periferia del imperio de la que los hombres y las mujeres, si vuelven, lo hacen con marcas en el alma y la carne que ya no se les borrarán jamás.
Con esa certeza escrita en la piel y la memoria familiar, cuando el pasado viernes se supo de la muerte de Alexéi Navalni en una remota prisión de Jarp, ubicada sesenta kilómetros por encima del círculo polar ártico sobre el permafrost, el mismo terreno donde hurgan los cazadores de colmillos de mamut, los moscovitas acudieron espontáneamente a un único lugar a honrar su memoria. Y, en efecto, al lugar más apropiado: el monumento al presidio político estalinista que fue establecido en la plaza de la Lubianka, frente a la sede del NKVD y todas sus hipóstasis anteriores y posteriores. Sobrio como el dolor más puro, el memorial consiste en una piedra traída desde Solovki, la primera isla del archipiélago Gulag, y es el punto cero de la rememoración de un pasado terrible que, por más distante que algunos lo quieran, es una presencia en la Rusia de Putin. En el gesto de ir a honrar a Navalni en la piedra de Solovki no hay un símbolo, porque una sociedad tan desesperada como la rusa ya hace tiempo que no se entretiene con metáforas políticas. Ni con el facilón pero cobarde recurso a las alegorías. Lo que esa gente hizo llevando flores a la Lubianka fue mostrar un itinerario, un sendero, el que conduce del pasado al presente, del Gulag al putinismo, con la breve pausa de la Perestroika en medio, tan hermosa como episódica y, sobre todo, devorada ya por la insignificancia y el olvido.
Con la muerte de Alexéi Navalni, colofón de una serie espantosa que incluye asesinatos –Politkóvskaya, Magnitsky, Litvinenko, Nemtsov–, guerras y la reconstrucción de un régimen político que no admite la oposición, ni siquiera la discrepancia, el régimen poscomunista de Vladímir Putin ha cerrado el círculo odioso de su voluntad. Ahora, entre el poscomunismo y el estalinismo ya no hay más diferencia que la que marca el calendario. El resto son similitudes que mueven a la tristeza y el espanto. La guerra imperialista y xenófoba contra Ucrania, la estampida hacia el exilio –en Berlín, donde residían 300.000 rusos antes de la guerra, se calcula que ahora son medio millón–, el hostigamiento o cierre que padecen periódicos y organizaciones no gubernamentales de corte democrático –’Nóvaya Gazeta’, ‘Memorial’–, la persecución y prohibición de escritores –Liudmila Ulítskaya, Borís Akunin, Vladimir Sorokin–, el acoso a cualquier expresión de diferencia… Y esa crueldad e insolencia que son propias de los regímenes más ensoberbecidos, despóticos y peligrosos. El descaro y la crueldad que hemos visto en la anexión de Crimea, la matanza en Bucha, los bombardeos constantes sobre ciudades ucranianas o, por fin, el asesinato de Alexéi Navalni, envenenado antes con novichok, apartado de la política y encarcelado por tribunales controlados de manera obscena por el Kremlin. Un asesinato, el de Alexéi, que fue todavía más cruel, cuanto que ya estaban matando a un muerto.
Alexéi Navalni fue, sin duda alguna, el político de su generación que más lejos llegó en la difícil tarea de animar a una sociedad anestesiada a luchar por una libertad en la que pocos rusos creen. Un tipo extraordinariamente común y abrumadoramente ruso, una suerte de «héroe de nuestro tiempo», como aquel del poeta Lérmontov, que encarnaba y sabía vocear a los micrófonos los valores de una juventud urbana y proeuropea, crecida ya en el poscomunismo y en buena medida desasida de las taras del pasado. Pero la sociedad rusa no es como fue Navalni o son sus seguidores. Y en la coincidencia de esa disonancia con el poder de la máquina de coerción y control del putinismo, como también en la capacidad del último para construir un relato nacionalista y redentor, radica la triste razón de la inevitabilidad de esa muerte.
Desfondadas en Rusia las ideas de la virtud de la democracia y la utilidad de las sociedades abiertas y el liberalismo por una política educativa de un nacionalismo feroz y un desprecio ‘nacional’ al breve período de la ilusión democrática de los noventa, Rusia, la Rusia que queda detrás de las fronteras por las que han escapado al exilio cientos y cientos de miles de personas en estos últimos años, es un país que no parece merecer a los Navalni. Por eso los matan. Por eso mueren rodeados del frío más espantoso.
Hace unos meses le pregunté a Svetlana Aléksiévich, la Nobel bielorrusa, cómo entender que tantos países de la antigua Unión Soviética estén hoy en guerra o alimentando conflictos armados: Rusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiján… Svetlana no lo dudó un instante. Somos, dijo, gente que pasó décadas encerrada en el Gulag y un día la dejaron salir de golpe. El miedo a la libertad, explicó, nos está empujando de vuelta a esa cárcel. Esa es la cárcel en la que le quitaron la vida a Alexéi Navalni. La prisión IK-3 donde lo tenían encerrado y la Rusia en la que se ha encerrado Putin con todo el rebaño poscomunista. Las cárceles, idénticas, de las que no salió vivo él y está por ver si saldrá viva alguna idea que dé algo que no sea dolor y muerte.
Artículo publicado en el diario ABC de España
Noticias Relacionadas
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







