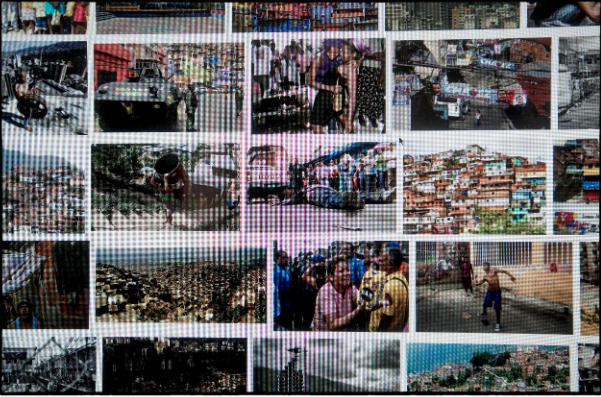
Ada Iglesias
Ahí no
Me preguntaste y la respuesta fue rápida: «No, no la extraño». Con un matiz: «Salvo por la montaña, mi referencia para entender el norte». La pregunta siguiente podría haber sido «qué norte». Porque, en la ciudad en la que nací, siempre fue difícil tener uno. Y más complejo, seguirlo.
Cuando leía Liubliana, novela de Eduardo Sánchez Rugeles, centrada en sus recuerdos de nuestro común origen, que no es el eslavo, tuve que releer un párrafo:
Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que Caracas, como un cáncer inoperable, estaba enredada en lo más profundo de mi memoria.
En el texto, yo había relacionado la ciudad con un tumor que se queda en el cuerpo hasta matar, porque la ausencia de contenidos vitales es un daño que carcome. Pero se refiere a lo que llama «las cosas invisibles» que se echan de menos y desconocemos que se llevan dentro. Ese tumor paraliza. Ni ligereza ni anclaje.
Para mí fue el lugar del que aún no puedo escribir, aunque mírame… Ese valle fértil con vectores de color y algarabía: cuenco donde empotré demasiadas expectativas.
Y tendría que haber sido también la llave, el sustrato, un hogar al que se espera volver.
¿Y si fuera una ciudad artificial, de esas que se configuran sobre ensoñaciones sin proyecto? ¿Y por eso lo inacabado, la fragmentación, casas sin prórroga, discurso blando, humor flojito, niña de maquillaje y el quién sabe qué?
Solo permanece la montaña, sí, mi único norte.
O los afectos que pedían permiso, saludaban, preguntaban por la familia, por lo que hacía. Curiosidad bonita, al menos, la que me rodeó. Pero son educaciones, más allá del lugar.
Las ganas de atortolarse, de estar en romance o esperarlo. También lo recuerdo. El clima, el aire, la exuberancia que acicalaba el hambre. Y eso, eso, ¿no lo extrañas?
No. Ahí no. Lo extraño en ti.
El punto indistinguible
Cuando alguien me recomienda leer libros de autores venezolanos, específicamente de quienes publican desde sus nuevas vidas, a menos que se trate de motivos laborales, suelo aplazar la lectura. Voy a explicarlo, un segundo, por favor.
El inmigrante escritor ejerce su vocación en las condiciones en las que muchos lo han resuelto a lo largo de la Historia: hilvana contenidos de vida con todos los que escriben desde su origen común y su destino diverso. El origen es el hilo que le ampara; el destino es el desprendimiento, el espacio donde debe «soltar» su memoria.
Y es en el primer pespunte donde quedo estacionada. Temo hallar el quiebre de todos, la decisión autoimpuesta y el despliegue tristísimo que acompañó la salida, los millones de caminos para ejercer el abandono. Prefiero leer a los autores desde su nueva identidad social. ¿Cómo están ahora?; ¿con quién toman su café?; ¿qué significa escribir desde otro idioma?, ¿y es posible adoptar el nuevo vocabulario?; ¿se sienten inmigrantes despatriados o asimilados?
Recuerdo que me obsesionaba con que cada ausente era un triunfo para los malvados. Pocos meses antes de marcharme escribí lo que titulé Razones para una partida. Y el punto era así, un manchón que pretendía ser «aleph» y pozo. Y sé que guardé el texto en un sobre, sin que lo haya revisado tras casi veinte años.
Pensando en estas líneas, tuve la tentación de darle un vistazo. He estado buscando el sobre y no lo encuentro. ¿Y si ese extravío o la ausencia definitiva de mis razones es el colofón a tanto barrunto desguarambilado? ¿Y si son páginas de una coartada que no debía a nadie, ni a mí misma?
Que, en definitiva, quiero leernos, encontrarnos en las pequeñas o grandes historias de lo que descubrimos y en los recuerdos del futuro. No en la flagelación, no en la pérdida.
(Pero…, si estoy casi de pie, inquieta… No miré aún ese sitio del armario… Voy… Debe estar ahí. El punto, hay que hallar el punto).
Albinson Linares
El país vive en una pantalla
Mi obsesión por conocer Venezuela es una de las más remotas aficiones que recuerdo. Supongo que, al ser tachirense, entendí desde muy joven que para comprender mi país tenía que recorrerlo porque vivía en las postrimerías de la patria. Así que lo caminé, lo manejé, y volé de punta a punta en las homéricas odiseas vacacionales de mi familia. Por supuesto, fatigué casi todos sus estados buscando historias.
Desde hace 25 años, toda esa exploración presencial ha mutado a las pantallas, a una experiencia dialéctica remota. Vivo el país, lo sufro, me río con él, me atormenta de cuando en cuando, pero ya no estoy ahí. ¿O quizá lo sigo habitando como un espectro?
Toda mi mediación afectiva, ontológica, pasa a través de las pantallas. Grandes cuando se trata de ver alguna noticia, o mínimas cuando son las conversaciones en video con amigos y familiares. A veces, solo son voces que nos susurran al oído.
El país es una pantalla, a veces es un código. Es el país de los exiliados con chistes privados, de la críptica jerga beisbolera, de la música que nadie más escucha, de las hallacas que no son tamales, de los jonrones de Cabrera, del campo que para uno siempre será el llano, de las montañas que siempre son cerros, de las matas de mango, del plato de peltre con un carite frito y un ruinoso ventilador que escupe aire caliente en un restaurante a las orillas del Caribe, mientras la Dimensión Latina suena a todo volumen.
El país también es, cómo no, este Papel Literario que pugna por conseguir nuevos registros y ser leído en pantallas por todo el mundo, como la savia intelectual, como las ideas rebeldes que terminan siendo la proximidad de la patria. En un mundo signado por los clics y la interacción digital, no hay una apuesta más radical que el documento, el pdf como una proclama de rebeldía.
Alejandro Martínez Ubieda
Un inasible paisaje emocional
Huida en masa. Los que se van y los que se quedan. Ríos de gente que, sin saberlo, repite los sucesos del durísimo 1814: “En la mañana del 7 de julio salió el grueso de la emigración, calculada en unas 20.000 personas…” (1). Unos tomaban el llamado “camino de la costa”, llegando por la orilla del mar a Píritu, y otros el “camino de afuera” que desembocaba en Clarines. Pero ahora la emigración no es a oriente, sino a cualquier lado, al norte, al sur, siempre que parezca posible resguardarse de la persecución o el hambre. Como pueblo, entonces, tenemos experiencia. Bolívar y Chávez.
La distancia marca el paisaje súbito, las nuevas palabras, nuevas lenguas, los nuevos modos sustituyen los que creímos definitivos. Ya no están. Muchos eligen transformar la montaña en símbolo de aquella vida y se hacen cofrades del culto al Ávila, que ahora vive en fotos y cuadros en casas, ranchos y pensiones en Lima, Buenos Aires, Málaga y Melbourne.
Pero un cerro no es más que los amigos. Ese cerro, aunque resalta con majestuoso misterio, no es sino una suplantación de los rostros de los amigos, una coartada para no ver la magnitud de la verdadera pérdida. Cada imagen del Ávila debe ser sustituida por una foto, por muchas fotos de nuestros amigos. Debemos poblar casas, ranchos y pensiones de fotos de nuestros amigos, para que sigan siendo parte de la vida que siempre fue, para simular que les mostramos el nuevo disco de Peter Gabriel, para recordarnos que no podemos engañarlos porque conocen nuestras flaquezas recurrentes, para contarles de nuevo el viejo chiste del cocodrilo que insólitamente pidieron en cada encuentro por décadas, para repetir las conversaciones a veces circulares que no concluyen en nada porque algunos misterios de la vida nunca se resuelven, para aguantarles impertinencias con la esperanza de que estén disponibles llegado el caso para retribuirnos en los mismos términos.
Alejandro Sebastiani Verlezza
Instantánea
Se levanta el padre por la madrugada.
Agarra la cartera, el peine,
las cajas de cigarrillos, el reloj y las llaves.
Sale del apartamento.
Baja a tomar café en el negocio del paisano.
Comentan las noticias, fuman, ríen.
Después alza el capó del inmenso LTD anaranjado.
Mide el aceite, ajusta los burners de la batería.
Con cuidado pasa la llave, da lentos toques al acelerador.
Abre la maleta y busca el destornillador, lo limpia con el trapo.
Es domingo, tal vez al mediodía.
Está en la llanura infinita.
El balón gris de rombos negros
baila con desparpajo en sus pies.
El barco retorna por el boulevard de El Cafetal
y se enfila hacia la autopista.
Mientras el cigarrillo se le desvanece con la brisa tibia
repasa en voz alta los avisos y se ríe.
Años más tarde el hijo visitó “la llanura”.
Era un terreno, como el patio caluroso de los sueños.
La constatación duró un par de segundos:
simplemente se detuvo a recuperar el momento.
Mientras la ciudad seguía en su tremor,
recordó la tumba del padre,
kilómetros más arriba, en La Guairita;
ya despojado de toda pena,
reposa plácidamente en la dicha
de los que cumplieron,
tanto como quisieron y pudieron.
Referencias
1 Diccionario de historia de Venezuela, Fundación Polar, 1988.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







