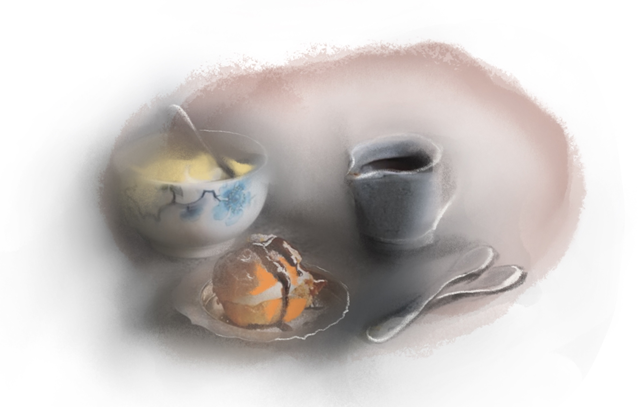
Enrique Larrañaga
En busca de la quesadilla perdida
Mi madre hacía paellas memorables y rosquillas emblemáticas. Pero también me enseñó los olores y sabores de la ciudad.
Solía acompañarla de compras por aquella Sabana Grande de aceras estrechas, tiendas repletas y tráfico abigarrado. Al principio de su mano; luego a su lado; después, ya inquieto adolescente o en vías a hacerme adulto, recorriendo por mi cuenta esa calle, ya peatonalizada.
La emoción del paseo pronto se volvía tedio. Me tocaba esperar, como pudiera, a que ella terminara de seleccionar patrones, hilos, telas. Pero de ese tedio me rescataba la certeza de la recompensa que me aguardaba al final de la tarde: una quesadilla de la Panadería 900.
Desde varias horas antes navegaba en su aroma. Sentía que esa fragancia intensa convertía mis pasos en vuelo, como otro personaje de comiquitas halado por esos hilvanes de humo perfumado.
Aquel precario local me resultaba más deseable que la bóveda de Rico Mac Pato. Detrás de un cristal empañado, viejo o simplemente sucio que yo veía siempre brillante estaban ellas, apiladas, anunciándome el deleite de aquel pan suavemente dulce, el queso sosegadamente salado, el calor acariciando mi mano y su aroma envolvente abrazándome como una peculiar sustitución del mimo materno. Todo sabor es antes que nada y después de todo un olor. Toda materia se expresa como hálito. Todo abrazo como una experiencia plena.
Quizá alguna vez les fui infiel con un golfeado, pero, contrito, regresé al carril (y al anaquel) la próxima y varias veces.
No he vuelto a la 900 desde hace años. No sé si aún exista ni si sigan teniendo quesadillas o qué pueda haberlas sustituido. Prefiero no saberlo. Comprobar la desmesura de mi recuerdo sería más doloroso que preservar esa quimera inane.
Aquellas quesadillas siguen conmigo, vivas como magdalenas insinuantes.
Y sólo eso me importa.
Enrique Moya
Encuentro con el narval
Mi encuentro con un narval no fue en las aguas turbulentas de Baffin. Se dio en el centro de un plato, en su propio jugo y puré de papas. El sushi de Monodon monoceros, el goulash de Globicephalao o el Pagophilus groenlandicus al grill son sabores únicos, difíciles de comparar. Puede uno, presionado por los comensales, formular cualquier cosa para satisfacer su curiosidad. Pero la verdad es que la carne de narval, ballena piloto o foca de Groenlandia tiene un sabor similar a la de narval, ballena piloto o foca de Groenlandia. No imagino otra comparación más eficaz.
El consumo de estas especies únicas tiene su historia legendaria. Y trata sobre el enfrentamiento milenario del cazador inuit con los mamíferos marinos del Ártico para alimentar a su familia. Moby Dick hubo sólo uno, pero igual de temible es intentar atrapar a una ballena o un narval, puede uno morir en el intento. El cazador lo sabe, pero el rito de la caza es poderoso, está marcado desde el principio de los tiempos en la memoria ancestral de la especie humana. En cambio, cazar una foca para llevar comida fresca a casa es relativamente sencillo; basta mirar un diminuto punto oscuro en el horizonte del vasto océano Glacial Ártico para saber que allí una salió a descansar o tomar el sol. Se va hasta el agujero y se coloca un lazo alrededor de él, cuando sale a respirar se jala la cuerda y poco después servida está en la mesa. La piel de narval es una delicatessen que se sirve en los festejos de los asentamientos inuits como codiciado manjar; su aspecto cadavérico no le quita el apetito a nadie; más bien al contrario, luce seductor como plato de bienvenida.
Y hoy, precisamente, apetece cenar narval. Voy hasta el hogar de un conocido cazador de la zona. Pregunto si puede venderme un kilo. Abre su despensa, corta un trozo, lo pesa con la mirada, lo envuelve y me ofrece —“por ser tú”, dice— un precio especial: 70 coronas danesas (10 euros). Mientras voy de regreso a casa bordeando el acantilado del asentamiento, veo que de la superficie del fiordo emerge —como la espada del rey Arturo desde el fondo del lago— el largo colmillo de un narval en busca de oxígeno. Ese colmillo es el origen, cuentan los que saben, del mito del unicornio.
Francisco José Bolet
Comer, para hablar
Crecí en el seno de una familia de padres profesionales que no cocinaban; eso era labor de la Sra. de servicio. De niño no sentía ninguna conexión particular con la comida. En casa, sentados a la mesa, muy pocas veces llegué a escuchar expresiones de placer asociadas al gusto. Seguro que se conversaba, pero poco y sin gusto.
Un día ocurrió algo cuya trascendencia jamás hubiera imaginado: —¡El fin de semana todos tendremos un almuerzo en casa y espero que asistan!, dijo papá un día. Había molestia en sus palabras. La muerte de mamá unos años antes, siendo aún niños, había cambiado nuestros roles en casa y ello afectaba la relación con Edith, su nueva pareja, una mujer extraordinaria y a quien hoy considero mi segunda madre. Ella prepararía el almuerzo; mis hermanos y yo llevaríamos silencio e indiferencia a esa suerte de concilio sin obispos. Una vez sentados a la mesa la tensión hizo lo suyo. Nadie hablaba, solo masticábamos y masticábamos en silencio; todos íngrimos en aquel comedor, todos con la vista fija en el plato de comida del que nadie decía nada. El almuerzo parecía ser un completo desastre. Al cabo de unos minutos, la maravillosa sazón de Edith fue haciendo su trabajo en el paladar, reduciendo la animosidad. Al genuino gusto por los sabores y aromas le siguieron paulatinamente miradas, gestos y palabras apaciguadoras: nos escuchábamos y nos mirábamos.
Han pasado muchos años desde aquella tarde. Hoy que la recuerdo pienso que ese almuerzo, surgido de una crisis familiar, de cierta manera cambió nuestras vidas. Los olores y sabores dieron sentido y tibieza al habla. La gastronomía abrió los sentidos a una nueva narrativa familiar que transformó nuestros verbos ser y estar del singular, al plural.
Franz Conde
De gustibus non est disputandum
¿Será cierto que, cuando de gustos hablamos, es imposible ser objetivo? David Hume, en su famoso ensayo sobre la norma del gusto de 1757, empieza por separar las apreciaciones de “juicio» de las “sentimentales”, es decir, aquellas que se refieren a cualidades tangibles y comparables, de aquellas que se refieren a las emociones.
Entre las primeras, retumba en mi memoria un almuerzo en casa de Armando Scannone. Yo había ido a buenos restaurantes de Caracas, quizás no los más exclusivos, pero reputados restaurantes de aquella Caracas de 1988: el Chalet Suizo, Le Coq d’Or, Gazebo, sin embargo, la absoluta perfección, de gusto, vista y olfato que experimenté aquella vez, indexan ese almuerzo como el más exquisito y perfecto que he probado en mi vida. El menú eran cosas del repertorio tradicional: crema de auyama, pastel de polvorosa, ensalada de aguacate y palmito, quesillo, pero la plenitud de los sabores y aromas, aunados a su elegante presentación cambió para siempre mi expectativa de lo que era una gran comida. Si Ben Ami Fihman tiene razón al decir que Armando Scannone fue un príncipe criollo, pues esa experiencia me deslumbró como a un campesino que se sienta a la mesa del palacio de Versalles.
Ahora, las memorias del paladar sentimentales abundan y tienen que ver siempre con el afecto humano. Estos recuerdos no tienen coordenadas de tiempo y espacio, sino que se expanden a través del recuerdo, suspendidas en la niebla del querer y la nostalgia, como bien lo sabía Marcel Proust. La mayonesa casera de mi abuela, la torta de limón del día de mi boda, los perros calientes de la Plaza Venezuela con mis amigos del bachillerato, las arepas peladas de aquel viaje a Falcón con mis padres… la lista podría seguir, hasta agotar la paciencia del lector.
Gerardo Vivas Pineda
¿Ibérico? El jamón y el corazón
Eran tiempos de beca Ayacucho en la España de enamoramientos y contrastes. La patria europea procuraba mudar el socialismo obrero hacia la perspectiva popular. Nosotros, los becarios, probábamos sabores multicolores entre lo prohibido y lo sagrado. La seducción gastronómica y femenina en la calle Sierpes de Sevilla discrepaba con el rostro grave de los arzobispos Isidoro, Leandro y Fulgencio que nos miraban al pasar, esculpidos en la Portada del Bautismo a un extremo de la catedral. Bajo sus mitras nos advertían contra el desenfreno desde su gesto fruncido, mientras leían el Libro de Horas en sus páginas de piedra. Alguien se atrevió a decirnos “precarios” por la tardanza del depósito mensual. Amigos andaluces, como ángeles prestados, nos facilitaron dineritos escasos una que otra vez. A las novias españolas, con todo y su belleza plural, las marginamos a duras penas por culpa de las exigencias diarias del inmisericorde doctorado. Pero la España de toros bravos todavía capaces de matar matadores nos preparaba escenarios de conquista personal, a pesar de nuestra insignificancia financiera.
La nación española, algo desconcertada por su propia encrucijada autonómica, nos sirvió un plato de bandera, en realidad un platico con la rebanadita de pan coronada por la delgadísima loncha de jamón ibérico. Era la famosa tapa de bar, capaz de atenuar brevemente el hambre perpetua de los becarios endeudados, dispuestos a recordar para siempre el renombre del cerdo pata negra. De él obtuvo Miguel de Cervantes inspiración para adjudicar a Dulcinea del Toboso un oficio deslumbrante: “Dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha” (I, 9). Así nació el don Quijote legendario, y el jamón ibérico les quitó nuestro corazón a las novias que dejamos en la dicharachera España mientras degustaban verracos beneficiados de doscientos kilos y se asustaban ante miuras de setecientos. Con título y sin pareja regresamos a la Venezuela heroica, donde una pierna de jamón sigue siendo quijotada y sueño.
Héctor Padula S.
Un día de esos, cuando las circunstancias ameritaban exagerar los cuidados y los detalles de nuestro servicio.
Pierre Mirgalet, pastelero y chocolatier de origen francés, un personaje grande como su propia corpulencia, adecuadamente despeinado y sonrisa generosa, para nada se guarda las ganas de compartir vivencias y conocimientos al sector del cacao venezolano. Este hombre, abierto y sencillo, que ostenta el título de Mejor Obrero de Francia (2007) junto a Romain Nadal, embajador de Francia en Venezuela, Jorge Redmond, presidente de Chocolates El Rey, entre otros invitados, nos visitan en Recoveco, nuestro restaurant.
Recibir a personalidades que han marcado tendencias y aportes a la gastronomía siempre es un reto para nosotros los cocineros.
Desde las ventanas de la cocina pude ver a un asistente de mesa que se dirige preocupado hacia Pierre Mirgalet. El metre vino hacia mí, “el francés está llorando”. Se le partió un diente, imaginé.
En el menú de ese día había un hueso de res (fémur), cortado a lo largo, y con una técnica de cocción que me garantizaría aprovechar todas las bondades de un inolvidable tuétano, el pan a leña con hierbas frescas del huerto y sal artesanal de Los Roques.
Mientras caminaba hacia Pierre observé que ya el embajador estaba preguntándole que le sucedía, yo buscaba el diente. Romain Nadal se volteó hacia mí, “Pierre llora porque este plato le ha recordado a su padre que de niño lo llevaba a los mercados en París en búsqueda de huesos para luego prepararlos en casa”.
—Ah, la memoria gustativa a veces nos hace llorar.
Mirgalet, emocionado, nos dice que hace mucho tiempo que no comía este plato porque ya no hay carniceros que arriesgan sus dedos en el corte del hueso.
Las lágrimas de un hombre pueden llegar al tuétano.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







