
Entre la variedad de tenis hi-tech, y de ropa térmica diseñada
para soportar en un mismo trayecto frío alpino y calor playero, un grupo de competidores se distinguía del resto.
Su atuendo deportivo era un paliacate como torniquete en la frente, blusón largo con estampado de flores, calzón de manta que deja sus huesudas piernas al descubierto y sandalias fabricadas por ellos mismos con restos de llantas abandonadas, y sujetas al pie con correas de pellejo de vaca.
Era el contingente de indígenas tarahumaras mexicanos o rarámuris, como ellos se nombran, en la carrera que congrega a los maratonistas más aguantadores del mundo por las ensañadas veredas del cerro de San Gabriel, cerca de Los Ángeles, California. Era el año de 1997.
Entre los rarámuris estaba Cirildo Chacarito, un abuelo de 52 años que no era el favorito de nadie, menos ante Ben Hian, el joven y robusto marino gringo que iba por su cuarto triunfo consecutivo.
Chacarito había llegado ahí con otros indígenas que destacaron en las competencias de persecución de bolas de madera que por tradición organizan las comunidades autóctonas de la Sierra Tarahumara. Son carreras que los indígenas juegan desde niños en su territorio montañoso, con jugosas apuestas de por medio, que pueden durar hasta tres días en los que cada equipo persigue una pelota de madera ligera, cuyas reglas cambian por acuerdo entre ellos mismos en cada competencia y en las que gana el que aguante más o llegue primero.
Su atuendo deportivo era un paliacate como torniquete en la frente, blusón largo con estampado de flores, calzón de manta que deja sus huesudas piernas al descubierto y sandalias fabricadas por ellos mismos con restos de llantas abandonadas, y sujetas al pie con correas de pellejo de vaca.
–Chacarito, a ése es a quien tienes que seguir –le explicó antes del arranque el sacerdote jesuita Javier Ávila, quien acompañaba al grupo.
Fue entonces que el rarámuri vio por primera vez a Hian, el tricampeón sandieguino que en ese momento calentaba. Le llamaron la atención los tatuajes del militar. Nunca había visto algo así.
—¿Por qué está pintado? ¿Qué, es fariseo? —recuerda Ávila que preguntó asombrado el indígena, quien relacionaba los tatuajes con la tradición de Semana Santa en su pueblo, donde los hombres se pintan el cuerpo con cal y bailan al son de rústicos violines una interminable lucha entre judas y fariseos.
Al toque de salida, en punto de las cinco de la mañana, Hian salió arropado con el halo de favorito. Por exóticos, los tarahumaras compartían también algunos rayos de luz de los reflectores.
“Why don’t you wear tennis shoes? Do you feel pain? Do your feet bleed?”, les preguntaban azorados los periodistas cuando se los encontraban en los puestos de abastecimiento de comida, agua y revisión médica, a lo largo del camino.
Las horas pasaban, las montañas se sucedían, la temperatura variaba, y los atletas iban cayendo como moscas. Deshidratados, acalambrados, frustrados, resfriados o agotados.
Pero Chacarito se mantenía fiel a la consigna de sabueso que sigue a su presa. A su ritmo, fue conquistando posiciones, hasta que visualizó al marino. Pero sólo por un momento, pues en la oscuridad del bosque perdió la vereda. Hallar el camino de vuelta le consumió unos 20 minutos.

El gran Cirildo Chacarito, en una toma para la televisión.
—¿Qué pasó, Cirildo? –le preguntó el sacerdote cuando lo vio
aparecer en uno de los puestos.
—Pos me perdí.
—Ni modo.
—¿Dónde va el otro?
—Pasó hace media hora.
—Aaaaah, ‘ta bueno —se le escuchó decir antes de acelerar las piernas.
Horas después la competencia comenzó a cerrarse. Popeye el Marino contra abuelo nutrido a base de maíz y agua acortaban distancia. Tenis de marca y huaraches de hule. Uno le pisaba la sombra al otro.
Fue entonces que el estadounidense tronó como globo. Así nomás, en el sobresfuerzo por mantenerse adelante del indígena que le aventajaba, en edad, un cuarto de siglo.
Cerca de la una de la mañana del día siguiente, los altavoces anunciaron al público que se acercaba el primer corredor a la línea. En la oscuridad, el público vio aparecer una lucecita; luego, una camiseta. No, señor, era una camisola de tela. ¡Era Cirildo con su vestimenta tradicional y su lamparita de minero!
Cruzó la meta, se detuvo y preguntó:
—¿Ya llegaron los demás?
—No, nadie. Tú eres el primero.
—Aaaaah, ‘ta bien.
—Siéntate.
—No, ‘ta bien así.
—¿Agua?
—No.
—¿Chocolate?
—Sí, chocolate.
—¿Qué tal estuvo la carrera?
—No, pos cortita.
Cerca de la una de la mañana del día siguiente, los altavoces anunciaron al público que se acercaba el primer corredor a la línea. En la oscuridad, el público vio aparecer una lucecita; luego, una camiseta. No, señor, era una camisola de tela. ¡Era Cirildo con su vestimenta tradicional y su lamparita de minero!
Ése fue su parco comentario, según lo que recuerda Ávila emocionado, ocho años después a bordo de su camioneta, mientras transitábamos por un hilo de terracería flanqueado por pinos largos y flaquitos, sobrevivientes de la rapadura de la sierra y el desmonte indiscriminado.
En 19 horas, 37 minutos y 3 segundos, el cincuentón Chacarito avanzó 160 kilómetros, lo equivalente a correr, ida y vuelta, del zócalo de la Ciudad de México a Cuernavaca o entre Bogotá y Villavicencio, o a cruzar a pie 15 veces la distancia que separa a España de África a la altura del estrecho de Gibraltar.
El abuelo alcanzó un récord para sí mismo pero flojo para los de su etnia. Tres años antes, el tarahumara Juan Herrera había corrido el mismo trayecto en dos horas y 10 minutos menos. Desde ese día, el nombre de Herrera se hizo acompañar de un apodo: el Guinness.
La marca, 17 horas, 30 minutos, 42 segundos, lo hizo aterrizar en las páginas del libro de récords; pasar como meteorito por la oficina del presidente de la República, donde fue felicitado y condecorado; salir retratado en todos los periódicos, y aparecer fugazmente en la televisión, antes de volar de regreso a casa a levantar la cosecha.
* * *
Ocho años después del triunfo que lo hizo famoso, tuve a Chacarito enfrente con su blusón de cuello mao, a usanza de los de su pueblo. Su camisola, de tan larga, escondía la tagora, una tela blanca enrollada tipo Gandhi que usa en lugar de calzón. Llevaba las piernas al aire, sandalias y una bola de madera entre sus manos. Mantenía una mueca enigmática que no sabía si era de pena o de sonrisa. Lo vi esa primera vez en un póster que decora la pared de un hotel de Creel, la pintoresca ciudad del estado de Chihuahua que hace frontera con Estados Unidos y donde obligatoriamente se detiene el tren Chihuahua-Pacífico que va cargado de turistas que anhelan llegar a las famosas Barrancas del Cobre.
La marca, 17 horas, 30 minutos, 42 segundos, lo hizo aterrizar en las páginas del libro de récords; pasar como meteorito por la oficina del presidente de la República, donde fue felicitado y condecorado; salir retratado en todos los periódicos, y aparecer fugazmente en la televisión, antes de volar de regreso a casa a levantar la cosecha.
“Corredores tarahumaras. Panalachi, Chihuahua, México”, se leía en el póster que mostraba a Chacarito y a Victoriano Churo, campeón en 1993 en Leadville, Colorado.
Me acordé, entonces, de las historias que en mi casa, en Chihuahua, escuché desde pequeña sobre los rarámuris: que son los corredores más resistentes del mundo, pero pierden cuando compiten fuera del país.
La explicación de la derrota variaba según el narrador: a veces fracasaban porque los obligaban a correr con tenis y no supieron usarlos, o porque entristecieron lejos de casa, o la nueva comida les estragó el estómago, o fue el pánico escénico, o se acalambraron en la nieve con su ligera vestimenta o no entendieron las instrucciones de la carrera o fueron blanco de un hechizo.
Por eso, cuando vi junto al póster los huaraches que Chacarito calzó durante la mítica carrera, me propuse buscarlo.
* * *

Se calcula que en México hay entre 90 y 120 mil indígenas tarahumaras, o rarámuris —como ellos se nombran y que significa “los de pies ligeros” o “corredores a pie.”
No hay consenso.
Se calcula que en México hay entre 90 y 120 mil indígenas tarahumaras, o rarámuris —como ellos se nombran y que significa “los de pies ligeros” o “corredores a pie”—.
Viven en la Sierra Tarahumara, territorio montañoso y quebrado del norte de México, majestuosas barrancas, parajes de clima extremoso, tropical al fondo, nevado en las alturas.
Por siglos, estos indígenas han vivido en parajes inaccesibles y algunos todavía habitan en cuevas. Desde niños se hacen atletas aun sin proponérselo, pues caminan varios kilómetros para todo: para llegar a casa de la abuela, la escuela, llevar a pastar a las chivas, buscar algún riachuelo o conseguir leña.
Su deporte oficial es correr por horas o hasta por varios días detrás de una bola si son varones, o en el caso de las mujeres ensartando en un palo una dona de palma forrada con tela; llaman al juego ariweta. Los mejores atletas varones ganan prestigio entre su comunidad.
“Unos niños caminan hasta seis horas para llegar a la escuela, pero ni se quejan, son aguantadores, aprendieron a aguantar sin decir nada”, comenta el maestro de la primaria del ejido de Monterde, uno de los tantos pueblos refundidos en medio del bosque.
En Semana Santa danzan día y noche, subiendo y bajando los cerros, en honor a Onorúame, su Dios Padre-Madre. Se sabe que para cazar venados los corretean hasta cansarlos. O, al menos, eso pasaba cuando todavía era fácil ver venados por sus tierras, antes de que la sequía se estacionara y los aserraderos sonaran día y noche.
“Cuando acaban las carreras largas de 50 o más kilómetros ellos llegan perfectamente bien, se sientan en la plaza y se ponen a fumar, en cambio los que no son tarahumaras van directo a la ambulancia o a que les den una sobadita”, asegura Raúl Quezada, el dueño del restaurante de Creel, quien nunca pudo ganarle una carrera a los indígenas.
Unos niños caminan hasta seis horas para llegar a la escuela, pero ni se quejan, son aguantadores, aprendieron a aguantar sin decir nada».
Ocurrió en 1982 que una rarámuri de nombre Rita Carrillo cruzó a Estados Unidos y que por 12 años estuvo encerrada en un psiquiátrico en Kansas City por su vestimenta diferente y por hablar su lengua incomprensible hilvanada de esdrújulas, porque ellos hablan así: onorúame (Dios), cho’kéame (organizador de juegos) o kórima rémeke (compárteme una tortilla).
Sus dotes atléticas han causado todo tipo de especulaciones. Que si tienen genes diferentes. Que si esconden algún secreto. Que si una planta les da potencia.
En los años sesenta, el antropólogo estadounidense Clyde Snow y el fisiólogo alemán Bruno Balke los sometieron a todo tipo de exámenes (hasta del aire que cabía en sus pulmones) y determinaron que un buen corredor cubre de 10 a 15 kilómetros por hora o 190 metros por minuto.
Ninguno de los examinados fue encontrado con anormalidades físicas, como pulmones gigantes. Eso sí, los investigadores anotaron un detalle que les llamó la atención: aunque los examinados habían corrido cuatro horas consecutivas, ninguno de ellos jadeaba al terminar.
El primer antropólogo que estudió su resistencia fue Lumholtz, quien anunció que podían fácilmente correr 270 kilómetros sin parar y consignó que un tarahumara recorrió 965 kilómetros en cinco días, alimentado sólo de agua y maíz molido.

Viven en la Sierra Tarahumara, territorio montañoso y quebrado del norte de México, majestuosas barrancas, parajes de clima extremoso, tropical al fondo, nevado en las alturas.
* * *
Veo la camioneta que me trajo hasta aquí levantar una nube de polvo y alejarse por el camino. Va perdiéndose en medio de montañas de roca maciza, cuyas paredes parecen haber sido labradas y lijadas intencionalmente. Piedras que formaban figuras de monjes, ranas, elefantes o lo que da la imaginación.
Estoy en Panalachi, sola y sin saber a dónde encaminarme. Es un ranchito de la sierra con un centro de salud, una escuela donde se enseña preparatoria por televisión y un considerable monte de aserrín a la entrada del pueblo que recuerda la época de bonanza, cuando había madera para talar.
Llegar acá no fue sencillo: dos horas de vuelo de Ciudad de México a Chihuahua, cinco horas en camión hasta la Sierra Tarahumara, esperar tres raids en curvados caminos de terracería y completar a pie otro tramo de bosque empinado en la zona intermedia.
Por las señas contradictorias que me dan los lugareños, parece que tampoco será fácil dar con el abuelo-leyenda a quien vengo a buscar.
–¿Por qué busca a Chacarito? –me pregunta curioso un anciano envuelto en una cobija con franjas de penetrantes colores, que descansaba inmóvil como lagartija al sol, afuera de la tienda comunitaria de Panalachi.
–Yo soy Victoriano Churo Sierra –se presenta con orgullo el desgastado indígena de rasgos que parecen asiáticos.
Churo es otro de los grandes. Si hubiera un paseo de la fama de maratonistas ahí debería estar su nombre. Si hubiera escrito su autobiografía (lo que no ocurrirá porque no conoce el alfabeto), su título podría ser: “De la Sierra Tarahumara a las pistas internacionales: mi experiencia en Los Ángeles, Wyoming, Denver, Suiza, Italia y Japón”.
Estuvo en ligas mayores: en Los Ángeles en 1997, por ejemplo, cuando Chacarito ganó el primer lugar, él llegó en tercero, pero las crónicas no se ocuparon de él. Cuatro años antes le había tocado probar el sabor del primer lugar. Fue en Leadville, Colorado, a donde lo llevó su amigo Cherokee, como le dice al médico Alberto Sánchez. Churo tenía 55 años cuando pisó el éxito sobre una suela de llanta que sacó de un deshuesadero estadounidense. Aún no era el viudo padre de 12 hijos que es hoy. Con su medio siglo de vida recorrió 160 kilómetros en 20 horas y se convirtió en el primero de su etnia en ganar fuera de México.
–No sabíamos cómo correr, pue’, le pregunté a Cherokee:
“Cómo voy a correr”, y me dijo: “Nomás correr y no esperar, sigue a todos”. Y ya en la noche terminé rebasando a todos los gringos, pue’ –dice orgulloso con su español aprendido a edad adulta.
El hombre moreno de sombrero blanco saca de su morral tres álbumes que lleva siempre consigo. Incluso cuando sale de su rancho para hacer compras en la tienda, como hoy.
El primer antropólogo que estudió su resistencia fue Lumholtz, quien anunció que podían fácilmente correr 270 kilómetros sin parar y consignó que un tarahumara recorrió 965 kilómetros en cinco días, alimentado sólo de agua y maíz molido.
En la primera página del álbum de pasta decorada con caracteres japoneses se ve su imagen dentro de diminutas calcomanías y rodeado de dibujos animados, ora en poses fanfarronas, ora con lentes oscuros al estilo Matrix, ora señalando a la cámara como estrella de rock, ora serio como ejecutivo, ora acompañado de una japonesa.
“Esta vieja hasta me quería robar allá en el Japón, que no tenía marido, que estaría bien juntarnos. Yo iba bien asustado y [pensé] qué voy a hacer tan lejos si allá ni hay tierra pa’ sembrar”, comenta socarrón, orgulloso de la popularidad que tuvo en tierra nipona. Se detiene en una de las fotos y menciona que vendió una camisa suya, tradicional, de esas cosidas a mano, a 25 dólares. Seguro fue el mejor negocio que hizo en su vida. Tras repasar varias veces las imágenes dictamina: “Japón no me gustó, puro comer arroz con un palillo que no se podía agarrar, se me caía la comida y tampoco me gustó ese que le dicen camarón, puro crudo. No quise comer, pero qué hago, si no como me muero de hambre”.
Churo dice que llegó a la isla por invitación y con gastos pagados por un joven nipón que un día se presentó en su rancho y le pidió que le enseñara su técnica deportiva –seguramente buscando que lo tomara bajo su tutoría, como el viejo Miyagi hizo con Karate Kid, pero en una versión alrevesada: el occidental de maestro, el oriental de alumno.
Churo tenía 55 años cuando pisó el éxito sobre una suela de llanta que sacó de un deshuesadero estadounidense.
De sus viajes, lo que rememora con más cariño son los Alpes suizos que le recordaron a su querida sierra, además de la comida y el premio de 370 dólares que le dieron (como muestra de cariño, pues no ganó) y que invirtió en dos chivas, tela, ropa y despensa.
Churo podría haber sido más de lo que es, pero no lo logró.
Pudo haber sido el primer rarámuri en ganar unas competencias calzando tenis, y hasta aparecer en publicidad de tenis de marca, como los grandes, pero nunca se acostumbró a ese tormento.
–En Leadville empezamos con los teni’ y no pude. Me lastimé. A las seis de la mañana lo aventamos –se ríe como si contara una travesura–. A la buena que Cherokee traía mi huarache. Le dije: “mejor vamos a poner huarache porque ya me ampollé y con los calcetines se me van a caer todas las uñas”.
No son pocas las compañías de zapatos deportivos frustradas por los selectos pies tarahumaras. Siempre ocurre lo mismo: los corredores, al principio, aceptan participar en competencias internacionales con sus Converse, Nike o Rockport. Hasta ahora, ninguna compañía puede presumir que hubieran preferido su calzado de alta tecnología a los huaraches de suela neumática.
En 1992, recién comenzada la carrera, abandonaron unos Converse Chuck Taylor negros. En 1993, en la milla 13.5, tocó el turno a los Rockport. En 1994 fueron los Nike High-Tech especiales para carreras. Fue en la milla 20.
“La Nike tenía la idea de sacar su marca Tara-Nike y se los dieron a uno de los [corredores] de Choguita para que los calzara durante la carrera. Pero en uno de los primeros puestos de socorro el corredor dijo: ‘Échenme mis huaraches que no aguanto esta cosa’ y se quitó los calcetines y aventó los tenis”, narra el jesuita Ávila como si se alegrara de la resistencia indígena a la imposición cultural. Después, los investigadores de Nike se dieron cuenta de que los tarahumaras no sufrían de lastimaduras porque corrían descalzos —el pie tiene más movilidad y se vuelve más fuerte—.
Con esa inspiración, hace unos años sacaron al mercado unos tenis muy ligeros llamados Nike Free.
Pero vuelvo a Panalachi y a mi encuentro con Churo, quien antes de dar por concluida la entrevista me exige que le pague al menos 100 pesos (poco menos de 10 dólares) por su tiempo, pues de lo contrario no encuentra rentabilidad a la fama. Discutimos un rato por eso. Llegados a un entendimiento, se va a casa liderando una caravana compuesta de sus hijos, sus sobrinos y sus burros. Y cuando sus siluetas se desdibujan aparece Ramón Churo, el hijo de 27 años –vestido a base de donaciones: sudadera verde Hugo Boss, gorra con una águila calva y bandera estadounidense, hebilla con el logotipo de sheriff– para informarme que él seguirá la tradición familiar, pero únicamente en las carreras donde se ofrezca dinero.
Sólo lo detiene un inconveniente: un envidioso podría hechizarlo.

La primera aparición de los tarahumaras en pistas internacionales fue en el maratón de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en 1928.
“Aquí en Panalachi son muy chiceros. Hacen magia, hacen dolor de rodilla, como si fueran doctor malo, y pone dolor en el pie y después no puede correr. Un tío de mi papá se enfermó pata, pierna, rodilla y costilla y ya no quiso correr más. Fue un chicero.”
Lo escucho y recuerdo el relato del antropólogo Carl Lumholtz, quien, a principios del siglo pasado, escribió que antes de las competencias los atletas rarámuris desenterraban ancestros y delante de sus huesos les ponían, a manera de ofrenda, una jarra de maíz fermentado, trastos de comida, las pelotas tras las que correrían y una cruz para que debilitara a sus adversarios.
Para protegerse de las maldiciones de los contrarios se fumaban cigarros hechos a base de sangre seca de tortuga y de murciélago y revuelta con un poco de tabaco, u ocultaban la cabeza seca de un águila o un cuervo debajo de la faja que sostenía su vestimenta.
Su fama no es reciente. La primera aparición de un contingente tarahumara en pistas internacionales fue en el maratón de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en 1928. No sin esfuerzos, los corredores José Torres y Samuel Terrazas fueron convencidos de que no les pasaría nada al cruzar volando el “enorme y caudaloso río” que separa a México de Holanda.
La habladuría popular los daba por triunfadores en la prueba de los 42 kilómetros; juego de niños para estos hombres que tienen aguante –según las más entusiastas proyecciones científicas– de hasta cinco días sin parar.
Y sí, para ellos Ámsterdam fue un juego infantil. Cuando cruzaron la meta no lo notaron siquiera. El único detalle fue que llegaron tarde. Siguieron de frente hasta que les avisaron que ahí acababa la competencia, que habían perdido, que ya salieran, que stop.
Ellos se quejaron amargamente porque la carrera había sido muy corta y apenas les había dado tiempo para calentar. O, al menos, eso consigna el libro The Running Indians. The Tarahumara of Mexico, de Dick y Mary Lutz.
En 1926, los rarámuris José Narváez y Tomás Zafiro ganaron la carrera de los 10 mil metros durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ciudad de México. Su éxito conmovió a tantos que el Gobierno mexicano pidió a las autoridades atléticas internacionales aceptar el récord como oficial y, más aún, incluir la prueba de los 100 kilómetros en los Juegos Olímpicos. Petición que nunca fue escuchada.
Luego vino el fracaso de los Juegos Olímpicos en la que los atletas reclamaron que la pista les había quedado chica. Porque, una cosa es cierta: los rarámuris no tendrán la velocidad de los keniatas, pero resisten lo que nadie.
Para protegerse de las maldiciones de los contrarios se fumaban cigarros hechos a base de sangre seca de tortuga y de murciélago y revuelta con un poco de tabaco, u ocultaban la cabeza seca de un águila o un cuervo debajo de la faja que sostenía su vestimenta.
En Panalachi sigo preguntando por Chacarito y me topo a Pedro Nava Juárez, su vecino. Está en su cabaña de dos ambientes a la que rodea una parcela pelona y seca, ya cosechada. Recién llega de una carrera en Los Ángeles, donde iba en la puntilla ganadora hasta que fue descalificado.
El albañil de profesión y corredor por pasatiempo dice que el día de la carrera había subido y bajado como seis altas montañas y soportado el vapor caluroso del mar y el frío nocturno a la bajada. Le faltaban dos picos para la meta. Fue entonces que unos doctores le dijeron que no continuara pues ya había perdido más de “tres libras” que no recuperaría aunque tomara agua. Que saliera de inmediato. Y lo hizo.
Él tiene una explicación a lo ocurrido: la tristeza.
“Cuando iba a ir a Estados Unidos a mi hijo Antonio, el de siete años, le picó una víbora de cascabel que le agarró la pura vena. Iba a encerrar las chivas. Era tardecita. ‘Taba lloviendo. Duramos una hora y media caminando a la clínica, en el lomo lo llevaba. Siempre sí alcanzó a llegar pero ya se metió todo el veneno y llenó su pulmonería.”
“No me sentía bien. Yo decía: ‘ya no voy a ir, ando muy triste’; pero decían: ‘ya está pagado todo, ya no hay otro’”.
El albañil guarda silencio. Por el piso de cemento de su casa —símbolo de estatus económica en su comunidad— se arrastra Moisés, que heredó el lugar del hijo mayor. A ratos juega con los troncos que detienen la tabla que sirve de cama. Gilberto, el de cinco, rueda una llanta tirada en la parcela. Su esposa Serafina está parada como estatua junto a la estufa de leña, escuchando el relato desde un rincón. Él todavía no se reconcilia con lo sucedido. Pero, eso sí, no se arrepiente del viaje porque conoció el mar.
Sus descubrimientos son lo que más comentan los atletas autóctonos a su regreso.
A José Madero, otro corredor que me toparía en mi búsqueda, la competencia de las 100 millas le sirvió para dos cosas: allegarse un cuarto lugar y probar la fast food estadounidense.
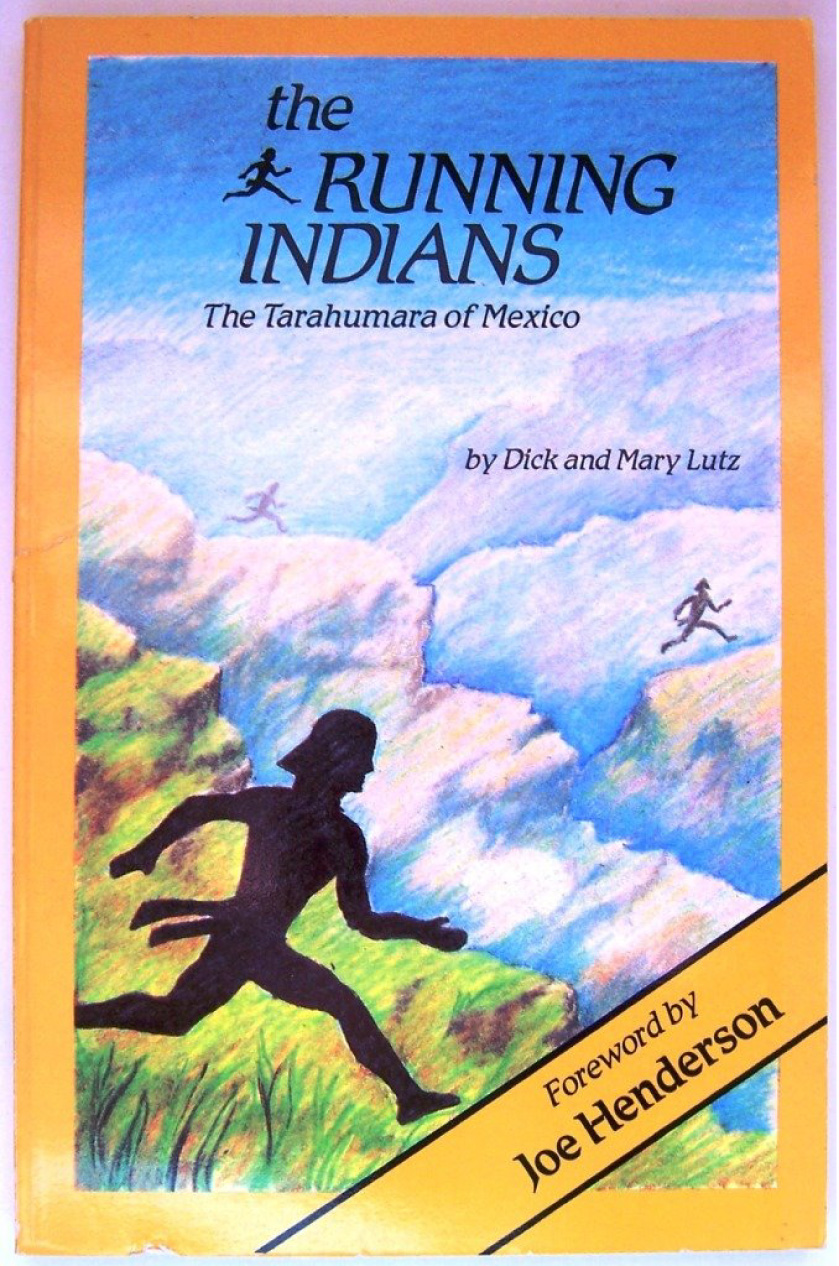
Portada del libro The Running Indians. The Tarahumara of Mexico, de Dick y Mary Lutz.
“Pura comida buena: pipsa y ¿cómo le dicen a lo otro que tiene carne?, ah, sí, burguesa también y espakete. De principio no nos gustaba casi, luego sí”, suelta este treintañero cuando se le pregunta qué fue lo que más le gustó de la carrera.
Él no alcanzó premio porque el miedo se le prendió como sanguijuela durante todo el trayecto –al cruzar “tanta selva”, “grande río” y “huellas de osos”– y nunca lo soltó.
Se disculpa diciendo que “nada más” duró 24 horas corriendo y de pasada menciona, tímido, que además de Los Ángeles, estuvo en Nevada y en Roma. “Nomás he llegado a esas partes, todavía. En Italia llegué como en 30 lugar porque es muy chica la carrera: 21 kilómetros, apenas [para] agarrar fuerza, apenas va calentando todo el cuerpo. Es que nosotros tenemos acostumbrado más de 24 horas, no así”, se queja.
Según las crónicas periodísticas, en 1992, el primer año de participación tarahumara en el ultramaratón californiano, los debutantes habían corrido 40 millas a la delantera hasta que, abruptamente, abandonaron la competencia, débiles y deshidratados.
¿La causa? No habían tomado alimentos ni bebidas de los puestos de abastecimiento colocados a lo largo del camino porque en su cultura no se acostumbra agarrar lo que no se les ofrece.
En 1994, varios rarámuris corrieron en Utah y uno de ellos llegó en primer lugar. Sin embargo, el trofeo fue para el siguiente maratonista en cruzar la meta, porque ése sí había pagado la inscripción, a diferencia del campeón y sus amigos.
Otro que no escapó de la maldición de perder lejos de casa es Roberto Abraham Bautista Salinas. El hombrecito de 1.59 metros de altura y 58 kilos iba a la cabeza y le faltaba poco para la meta. Había superado todo, incluso que las baterías de su linterna fallaran y lo dejaran a ciegas, pero no escapó al destino.
En la oscuridad se le acercaron varios jueces y, según su relato, le dijeron: “Párate aquí, tú llevas ayudantes”. Escucho su confusa explicación varias veces hasta que entiendo el motivo de la expulsión, que parece un chiste tragicómico.
Resulta que él trotaba tranquilo cuando se le emparejó otro compañero rarámuri descalificado, que tenía miedo de caminar en soledad hacia la salida. Corrieron juntos, como es costumbre en las competencias de su comunidad, donde todo el pueblo acompaña al atleta, le busca la pelota entre los matorrales, lo alimenta, lo alumbra, le da ánimos, le saca charla, pero cuando los jueces los vieron consideraron su costumbre una falta a las reglas y le sacaron la tarjeta roja.
En 1994, varios tarahumaras corrieron en Utah y uno de ellos llegó en primer lugar. Sin embargo, el trofeo fue para el siguiente maratonista en cruzar la meta, porque ése sí había pagado la inscripción, a diferencia del campeón y sus amigos.
Para Medardo Molina, el dueño de la tienda de abarrotes del caserío de Pilares donde encontré a Roberto, hubo otra razón para la derrota: “En Estados Unidos les hicieron trampa, los pusieron gordos. Éste llegó bien gordo”.
El tendero dice que con tanta carne y huevo que los estadounidenses dan a los atletas los días previos a la carrera, inflan a corredores como Roberto. Fue notoria la subida de peso —razona— porque a no ser algunos niños enfermos de desnutrición que hincha la de de panza por tanta lombriz, entre los tarahumaras no hay obesos.
Roberto, con su español mocho, le da la razón: “Ahí [en Estados Unidos] nomás puro acostados todo el día, dos meses no trabajamos”, dice mientras carga sus burros con envases de Coca-Cola y costales con comida que venderá de rancho por rancho.
—¿Le gustaría correr en los Juegos Olímpicos? –le pregunto cuando está a punto de partir.
El corredor se sigue de frente como si no me hubiera escuchado.
—Éste no conoce la televisión –explica el tendero.
* * *
Nada sobre Chacarito. No ha pasado por Panalachi. Sus vecinos no han visto humo en su rancho. De regreso a Creel, a punto de abandonar mi búsqueda, me invitan a presenciar una carrera tradicional que comienza cuando oscurece, en la que se enfrenta al pueblo de Tatahuichi contra el de Basíhuare.
Antes del arranque, me fijo en si alguno de los competidores lleva una cabeza de águila seca o fuma un dudoso cigarro chorreante de sangre de murciélago, , como indicaban las crónicas de los antropólogos antiguos, pero no veo nada extraño.
En este momento fijan las reglas: si correrán persiguiendo una o dos bolas por equipo, si sólo el corredor podrá tocar la pelota o alguien de su comunidad puede alcanzársela, cuántas vueltas se darán y de dónde a dónde. Se da por entendido que el que extravía su pelota o la rompe, pierde; y que gana el que cruza primero la meta después de las vueltas acordadas o el último en cansarse.
Las medidas que manejan son tan relativas como surrealistas. En esta carrera, por ejemplo, comenzarán en el centro de la escuela, llegarán hasta la piedra con trompa de elefante, ahí darán vuelta, volverán a pasar por la escuela e irán hasta el árbol apoyado en la punta del cerro plano y otra vez de regreso. Medidas por el estilo, que pueden abarcar hasta 20 kilómetros de ida y 20 de vuelta, dos, cuatro, ocho veces.
Acordado esto, y ya conformes los exigentes apostadores con la calidad de las telas con estampados de santacloses o de flores, de los collares de cuentas de plástico, relojes o chivas ofrecidas por los rivales, sigue el sermón del representante del gobernador, la autoridad máxima del pueblo anfitrión.
“No hagan trampa… corran limpio… acompáñenlos… denles de comer… no los dejen solos… Ofrézcanle café si lo ven pasar por su casa o pinole aunque sea de los contrarios… sepan perder…no se enojen los que no ganen –dice–. Y no hagan brujería a los corredores.”
Las medidas que manejan son tan relativas como surrealistas. En esta carrera, por ejemplo, comenzarán en el centro de la escuela, llegarán hasta la piedra con trompa de elefante, ahí darán vuelta, volverán a pasar por la escuela e irán hasta el árbol apoyado en la punta del cerro plano y otra vez de regreso.
* * *

Póster del documental Pies Ligeros, sobre a vida de Chacarito y Victoriano Churo.
No vas a encontrar a Chacarito, seguro anda tesgüineando”, me advierte el jesuita que lo acompañó a la carrera de 1997, cuando le comento mi intención de regresar a Panalachi a buscarlo. Entonces me imagino al campeón embrutecido, tirado a media milpa o afuera de algún rancho amigo, borracho de tesgüino, el licor vernáculo hecho a base de maíz fermentado.
“Toma alcohol como si tomara agua. Desde que subió a Los Ángeles lo echó a perder el vicio”, lamenta Pedro Nava, el descalificado por pérdida de peso.
Los atletas corren la misma suerte que los boxeadores retirados. Viejos, lastimados del cuerpo, sin fama, inútiles, con achaques de salud o amor al trago: ése parece el destino del rarámuri que fue descubierto por algún cazatalentos o institución gubernamental que lo sacó de su comunidad, lo inscribió en una carrera internacional y luego lo devolvió a casa.
¿Qué tan difícil será descubrir el McDonald’s, las escaleras eléctricas y lo ancho del mar y volver a la desnutrida realidad rodeada de pinos que adornan, pero no dan para comer, y de maíz estancado por la sequía? ¿O estar un día a bordo de un avión y al otro caminando varias horas, con un niño al lomo, para llegar al doctor, como Pedro Nava, o viendo morir a la esposa de cólera, como le ocurrió a Churo?
O un día cualquiera descubrir sangre en vez de orina, un problema que aqueja a los corredores. “Se tienen que retirar cuando empiezan a enfermar de la próstata, pues por la vejiga empiezan a arrojar sangre”, explica Medardo Molina, que ha fungido decho-’kéame de varias carreras por ser el dueño de la tienda de abarrotes de la que se surten varias comunidades.
¿Qué tan difícil será descubrir el McDonald’s, las escaleras eléctricas y lo ancho del mar y volver a la desnutrida realidad rodeada de pinos que adornan, pero no dan para comer, y de maíz estancado por la sequía?
* * *
El camino tan curvado marea. También el monólogo del conductor que ruge de furioso: “¿Y qué pasó con Chacarito, Victoriano o Herrera? ¡Se los acabaron!, ¡los exprimieron! Velos. Juan Herrera, el Guinness, trabaja en la agricultura, pocas veces corre, tiene problemas en su rodilla y en una carrera comenzó a orinar sangre, síntoma de deshidratación, de golpeteo de riñón.”
El Profe Chepe (Jesús Manuel Cervantes, su nombre de pila) es quien lanza todo ese monólogo en una carretera, de regreso de una carrera.
“Cuentan que Chacarito ha estado tomando, hasta decían que ya se había muerto. Es triste que no haya un seguimiento hacia los corredores, no hay quién se ocupe de ellos. Ni una sola institución. Estos corredores deberían estar en el récord Guinness, son únicos, no hay otra carrera así, ni en sus condiciones ni en su terreno.”
El furioso maestro es el funcionario encargado por el gobierno estatal de incentivar ese deporte tradicional. Es tan robusto que parece un osote metido a conductor de una camioneta Van. Gusta de hacer bromas, como hacerse el dormido mientras maneja.
Mientras maneja rumbo a Creel, una vez terminada la carrera de Tatahuichi, se queja de que en México no se apoya el deporte como en Kenia. Le enoja que en algún escritorio quedó archivada la idea de crear un centro de alto rendimiento para indígenas, o sea una escuela-albergue, donde se impartiera educación secundaria a los mejores atletas de resistencia de toda la sierra, con comida gratis.
Su único trabajo extra no sería echar cal a las letrinas, acarrear agua o conseguir leña, sino entrenar. Para introducirlos en la lógica del mercado de piernas, como a los keniatas, que ganan en dólares y muchas veces no regresan a casa.
Y sigue su discurso: “¿Qué pasó con el keniano? Que un alemán llegó de vacaciones a Kenia, juntó un grupito de 10 gentes, los preparó para correr y los sacó a carreras y empezaron a ganar y parte de las ganancias de las carreras se van a un centro para preparar a niños”.
Para algunos, el olvido institucional ha salvado a los rarámuris de la inclusión en el mercado de piernas que sufren los keniatas, del síndrome de Chacarito vencido por el alcohol o de Churo pidiendo dinero por posar para las fotos.
¿Y qué pasó con Chacarito, Victoriano o Herrera? ¡Se los acabaron!, ¡los exprimieron! Velos.
* * *
Mi tiempo en la Tarahumara se acaba. Hay muchos rastros de Chacarito pero ninguno sólido. Algunos dicen que está en un rancho lejano, inconsciente de borracho, pero quienes estuvieron en la misma tesgüinada no me saben dar razón de su paradero. Unos sugieren que pida al alcalde que mande policías en su búsqueda y lo traiga aunque sea a la fuerza, para que hable con él. Otros recomiendan que espere hasta las elecciones, porque, casi seguro que bajará, si no a votar, sí a comer de lo que regalen los candidatos. O que, en caso que no llegue, lo vocee por la radio regional.
Ni vocearlo ni encarcelarlo ni esperar a las elecciones me parecen buenas opciones. Yo tengo que seguir con mi viaje, segura de que aún sin haberlo visto ya corrí por su mundo.
*Esta versión de “Los atletas que no van a las olimpíadas” fue publicada en el libro Crónica Núm. 1- 2016 de la Universidad Autónoma de México, editado por Felipe Restrepo Pombo. La primera versión fue publicada originalmente en Gatopardo, núm. 92, julio de 2008.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional







