Recuerdo su figura delgada dándole a los pedales de la bicicleta por el entonces apacible barrio nuevo que había nacido entre Sabana Grande y Chacaíto. Su casa quedaba en la calle donde se alza hoy el Hotel Cometa y funcionan locales nocturnos como el tablado flamenco de Los Tarantos. Vestía slack kaki y así iba al periódico, situado entonces en Marcos Parra. Me daba la impresión de estar casi siempre ensimismado, inclusive cuando hablaba con uno. Ello se debía, quizás, a que articulaba con lentitud, como si estuviera arrancándose las palabras desde adentro. No tenía dones oratorios. Era sucinto. Acaso esa parquedad se debía a los años de cárcel. Sin embargo, era cordial, hasta afectuoso, pero nada discursivo, salvo cuando apoyándose en cuartillas escritas, leía en público un texto suyo. Entonces la voz y la pronunciación adquirían firmeza, vigor, amplitud. Parecía un hombre de adentro, recatado, pese a lo multitudinario de su poesía, pese a la experiencia aventurera de sus años mozos, pese a la sensibilidad social y política que le indujo a tomar parte en alzamientos contra Gómez, lo cual le costó siete años de cárcel brava, con incomunicaciones. Principiaron en el Cuartel de El Cuño, después del fracasado intento revolucionario de tomar el Cuartel San Carlos, el 7 de abril de 1928. Lo sentaron en el suelo y le pasaron los brazos por debajo de las piernas, con los pulgares de las manos amarrados uno con otro. Y en el hueco, entre el pecho incurvado y los muslos enarcados, le fueron poniendo máuseres. Hasta veinte. La pesada carga le doblaba sobre sí mismo, lo plegaba dolorosamente. Para no quebrarse, para no gritar ni llorar, cantó el himno nacional.
Fue él quien me propuso fundar y dirigir la sección literaria de El Nacional, cuando ese diario inició sus actividades. Había aceptado la dirección. Bautizamos esas páginas con el nombre de Papel Literario. No sé si esa denominación fue suya, de Miguel Otero o mía. Pero nació entre nosotros. Todavía sigue navegando el Papel Literario. Siempre aceptó lo que yo hacía. Y yo improvisaba en constante trance de pasión literaria, bajo la protección tutelar de Antonio Arráiz.
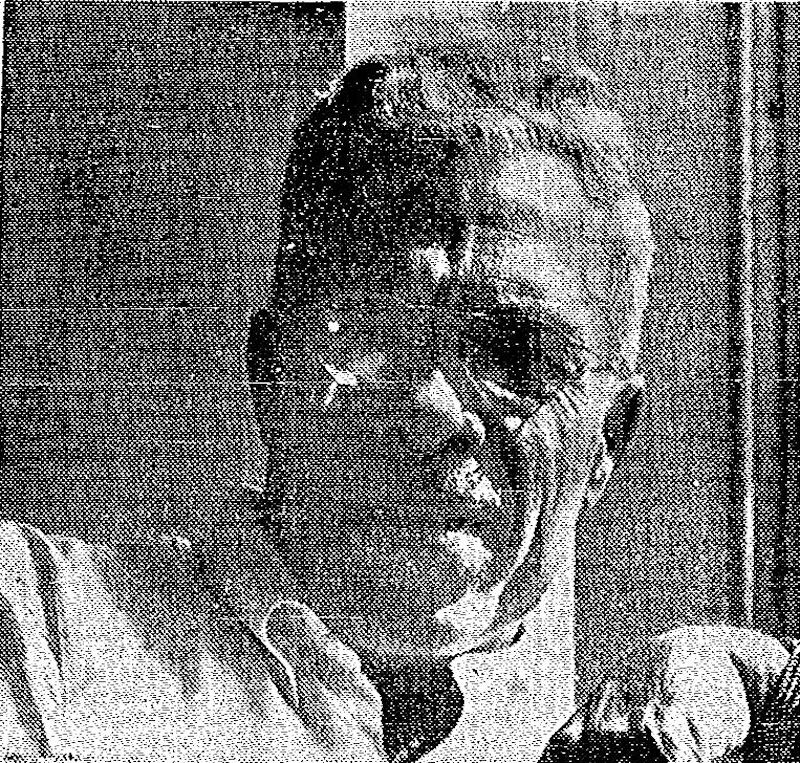
Antonio Arráiz
Advierto ahora que pertenecí a una generación cuyo comportamiento, ante los escritores que la precedían, no era de enjuiciamiento ni de ruptura. Admirábamos a los mayores. A Gallegos y a Pocaterra, a Enrique Bernardo Núñez, a Teresa de la Parra, y a quienes seguíamos más cerca, en edad: Uslar Pietri, Otero Silva, Picón Salas, Paz Castillo, Díaz Sánchez; y a los ya casi contemporáneos pero un poco mayores: Meneses, Padrón, Rojas Guardia, Luis Castro. Yo admiraba particularmente a Antonio Arráiz. Desde mi regreso de Europa, en 1934, cuando contaba diez y nueve años, descubrí simultáneamente la leyenda del poeta preso, luego confinado, luego vuelto a poner preso, luego desterrado, y los poemas de Áspero y de Parsimonia. Antonio Arráiz entró a formar parte del panteón de mis padres, falto del padre original como estaba, desde que cumplí un año.
Cuando pude conocerle, me sentí transportado. Fue, por supuesto, después de su regreso a Venezuela, fallecido el dictador. Si en un mes de abril de 1928 se había iniciado el martirio de la cárcel, fue también en abril de 1936, cuando regresó a su patria, definitivamente reintegrado a la condición de ciudadano libre. Creo haberle estrechado la mano por primera vez, en el diario Ahora de cuya redacción entró a formar parte. Yo escribía en el suplemento literario por invitación de Guillermo Meneses, su director, con quien mantuve trato de gran amistad hasta su matrimonio. Allí le expresé a Arráiz mi admiración, no sólo por sus poemas y su actitud, sino por unos textos en prosa de extraordinario poder telúrico que había leído en Gaceta de América, un año antes, firmados con seudónimo. Era cuando su confinamiento en Barquisimeto, en enero de 1935. Gaceta de América, fundada y dirigida por Inocente Palacios, recogió en las postrimerías de la dictadura, las preocupaciones de carácter social, cultural, literario, de grupos de intelectuales de izquierda. Esbozó una ideología nuevomundista y, a la vez, populista y reformista. Invitaba al compromiso. Miguel Acosta Saignes y Carlos Eduardo Frías acompañaron a Inocente Palacios en esa aventura de prensa que implicaba ciertos riesgos, debido a la orientación sustentada, la cual se traslucía a pesar de la prudencia en no abordar tema político alguno.
- El viejo Otero
- Aniversario 79 de El Nacional: “El futuro es seguir trabajando, luchando e informando”
- “Seguiremos dando la pelea”: El Nacional celebra 78 años de historia pese a las adversidades
- El Nacional celebra su 74° aniversario superando las adversidades
Arráiz me llevaba quince años pero me brindó una acogida de igual a igual. Y no lo éramos. Cuando le conozco, él es una figura literaria admirada y yo no he publicado libro alguno. Sin embargo me escucha, me da a leer cosas suyas, inquiere mi opinión, y en 1942, cuando resuelve publicar la segunda edición de Parsimonia con una gran cantidad de poemas escritos entre la fecha de la primera edición, 1932, y ese momento, me abruma con el honor de pedirme un prólogo. Lo escribí deslumbrado, tratando de desentrañar las proyecciones profundas, míticas, de la poesía de Arráiz, su sentir telúrico, sus constantes, su interés por el hombre común, sus vuelos mitologizantes. El libro apareció en febrero de 1942, con una bella fotografía de Andrés Boulton en la carátula, un campo de frailejones. Para esa fecha ya había yo publicado mi primer libro.

Muere Antonio Arraiz. Publicado: 17-09-1962. Foto: Archivo El Nacional
Frecuenté su hogar en esos años. Vi nacer a sus hijos. Compartí fervores suyos, en particular su pasión por la naturaleza. Era un defensor nato de la ecología. Mucho antes de que se hablara de la destrucción ecológica, Arráiz escribió artículos encendidos en defensa de la fauna y de la flora. Hubo en él una conjunción arquetipal entre el culto a la naturaleza, a la tierra como entidad corpórea, y el culto a la mujer, identificada con éstas. Poemas suyos resultan reveladores, como Canto a la tierra estéril y Quiero estarme en ti, pertenecientes a Parsimonia. Arráiz quiere fecundar «su» tierra como si fuera una hembra arisca y difícil. Y la mujer, al ser invocada, se convertirá en divinidad matriarcal, en guerrera, en figuración del eterno femenino ancestral. Como en su mejor poema, en mi opinión, Sinfonía inconclusa, escrito en 1935, como sublimación de un amor violento y frustrado. Estaba saliendo de la cárcel y confinado en Barquisimeto.
Esta identificación mítica constituye una de las constantes de la poesía de Arráiz. La naturaleza es divinidad ancestral, dadora de vida y muerte, benefactora y destructora, y encuentra su humanación en la mujer, tierra de promisión y erial devorador, botín y espejismo, fascinación y rechazo. Su poesía abunda en esta insistencia erótica de profundas y tormentosas ambivalencias en que canta a la tierra árida de su terruño larense como si fuera una hembra para ser poseída, y a la mujer, como si fuera la tierra de salvación, pero también la divinidad hermética e impenetrable de los cultos de la Gran Madre. Las figuraciones femeninas son múltiples y constantes, proceden de la mitología, del culto iniciático eleusino, de la tribu aborigen, del campo, de la pasión. Se llaman Perséfone, o la negra del camisón colorado, o barro («Dices que tu carne es barro, amada…»), o Palas Atenea, o Ariadna, o Carmen Cecilia, o la prima Elena, o Josefina Parra. Son la «reina india», o la «jefa», «Directora, generala, sargenta mía», «caudilla ordenadora de mis escuadrones de estrellas», o la figura hierática y demoniaca, «donde quiera encontrándola, donde quiera perdiéndola», o la aparición benéfica de Balada nupcial: «Inmóvil… tan pura, tan serena, tan grave…»
Esa dialéctica de identificación de la mujer y la naturaleza se descompone así. Naturaleza prolífica benefactora que alumbra al terruño y por lo tanto, a la tierra. Tierra-terruño que encarna en la mujer. Mujer que termina siendo alegoría y representación de la patria. Su obra principal descansa sobre esta tetralogía. Cuando se decepciona de la patria, hecho que simbólicamente coincide con la crisis total de su matrimonio, aquella de Madre Tierra benéfica se convertirá en Madrastra. Y Arráiz se alejará para siempre de Venezuela, de un país donde dos golpes de estado violentaban las instituciones. Fijó su residencia en Westport (Connecticut), contrajo nuevas nupcias con Celina Herbert, una norteamericana, no regresó sino esporádicamente a Venezuela, y el 16 de septiembre de 1962, a los 59 años de edad, falleció de una crisis cardíaca, como había fallecido su primera novia, cuatro décadas atrás.
También mucho tiempo antes de residenciarse en los Estados Unidos, en 1919, cuando contaba 16 años, se embarcó hacia ese país en búsqueda de aventura. Como en el poema Errante, arrastró sus
«pies profanos
por el silencio de una ciudad inmóvil
cuyos hombres extraños no me confían sus vidas”.
Quería ser actor de cine o aviador. Para lo primero contaba con los argumentos de película que había escrito. Para lo segundo, con un diploma obtenido, tras un curso por correspondencia con una escuela náutica de Chicago. Además llevaba 50 dólares en el bolsillo. Desembarcó en Nueva Orleans. Visitó Filadelfia y Washington. Cuando llegó a Nueva York sólo le quedaban 50 céntimos. Trabajo en una empresa que limpiaba alfombras en el Bronx. El trabajo era tan duro que se desmayó pues casi no comía. Se empleó en una casa de exportación de telas, pero el jefe se suicidó y quedó cesante. Laboró en un astillero, como remachador, después en una fábrica de galletas donde abundaban mujeres. Por una de ellas se peleó con el capataz que era venezolano. Se le despidió. No tenía un centavo para pagar un cuarto donde dormir. Lo hizo dentro de secciones de tubo del Metro aún no colocadas, en los bancos del Central Park, sobre rimeros de periódicos pero por orgullo le escribía a su familia que ganaba mucho dinero. Sobrevivió un tiempo con 17 dólares que le prestó Walter Dupouy. Resolvió alistarse en el Ejército, en el cuerpo de los marines. Pasó una semana en un fuerte pero se le declaró no apto para el servicio militar. Regresó a Venezuela tras dos años de errar y de probar. Contaba 19 años. Era en 1922.
En Caracas entró a trabajar como jefe de propaganda de la empresa que era dueña de los cines Rialto, Rivoli y Ayacucho. Había mediado para ese puesto su profesor de esgrima, un amigo querido, el poeta Luis Enrique Mármol. Con él ahondó en una vocación incipiente de poeta. Pero además de escribir versos, redactaba crónicas de balompié e hipismo. Y él mismo practicaba deportes. En 1924 publicó Áspero, estremeciendo el mundillo de las letras. Si bien la forma, al romper con la rima, respondió y concretó las aspiraciones de renovación que preocupaban a los poetas venezolanos -ecos lejanos de la revolución vanguardista europea, lo más importante en esta breve colección de poemas, además de la reivindicación un tanto retórica y externa del indígena, del buen salvaje, mito caro de la inteligencia americana y también europea, fue la incitación a una rebeldía en los comportamientos individuales, sobre todo en la aceptación de los instintos eróticos. La poesía de Áspero no sólo repudiaba la heredad española incluyendo el cristianismo, sino exaltaba cierto panteísmo natural, la sensualidad, el deseo físico, el hechizo carnal femenino, los instintos, el esfuerzo, la fraternidad de sangre viril, la guerra, la caza, la vida sin pudibundeces e idealizaciones mitigantes. La poesía galante modernista quedaba borrada ante el nuevo canto:
“¿Dices que tu carne es barro,
amada?
Déjame que cante el barro
vibrante de tu carne.
Déjame que cante el barro
sonrosado.
Déjame que cante el barro
hecho Dios”.
Áspero invitaba a muchas transgresiones, no como operación ontológica de meditación y lucidez, sino como arranque vitalista, como reivindicación del cuerpo, como regreso romántico al estado edénico precolombino. Por eso Arráiz ofrenda su libro a los grandes caciques. En Parsimonia perfeccionó la rebelión al escenificar en versos de doce sílabas frecuentemente rimados o asonantados, el enfrentamiento del hijo, deseoso de alcanzar su propia realización, con el padre que se le opone. Este canto a la rebeldía es un manifiesto antipatriarcal. Caído, el padre desde el suelo reconoce el triunfo y le grita al hijo que lo derribó: «Sigue! ¡Sigue!”.
Las proposiciones poéticas de Antonio Arráiz más que formales, son existenciales. Es la rebelión contra las normas, contra el puritanismo victoriano, contra la bohemia fácil y aguardientosa de los poetas que escribían sonetos florales y celestes a las mujeres, contra las temáticas tradicionales, contra las alegorías decadentistas del novecientos. Arráiz propone una liberación y una aceptación de la vida real, la del trabajo (cantará, como Whitman, el garaje, los obreros, el esfuerzo), la de la sexualidad, la del esfuerzo viril, la de la aventura del héroe arquetipal, cuyo recorrido psíquico y espacial describió magistralmente Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras: la llamada, el cruce del umbral, el camino de las pruebas, la mujer como diosa y como tentación, el regreso, etc.

Antonio Arraiz, el áspero bondadoso. Publicado: 17-09-1962. Foto: Archivo El Nacional
Arráiz permaneció interiormente fiel a sus arquetipos, lo cual no dejaba de implicar hondas contradicciones en su naturaleza y hasta oposiciones que no resolvió. Pero situaciones así forman parte de la condición humana, sobre todo en hombres como Antonio Arráiz, empeñado en conciliar contrarios. El conocimiento afectuoso e íntimo que tuve de él, me lo muestran simultáneamente enamorado de lo aristocrático y de lo democrático, de la mitología y el mundo helénico y de lo popular, laboral, común, ordinario, de lo jerárquico y de lo igualitario, de lo oculto, tenebroso, sibilino y de lo apolíneo y solar, de un panteísmo que identifica a la naturaleza con Dios y de un materialismo naturalista. Una novela como Puros hombres se afirma escuetamente, sin adornos de lenguaje, descarnada, dialogal, descriptiva como un parte médico, ceñida a la visión sórdida y terrible de la cárcel, mundo donde se detiene el tiempo. En cambio Dámaso Velázquez es una construcción barroca de extensos párrafos ornamentales, de torrencial verbalismo, de fantasías neohelénicas geográficamente situadas en la isla de Margarita, con episodios de folletín novecentista y personajes modernistas. En Arráiz anima y animus coexistían con vigor. Del canto a Perséfone, divinidad infernal, pasa al canto de Palas Atenea, de la rapsodia bárbara al elogio de La Turbina, del Minué a la ferocidad de Cuando las barcas crujientes. Puede ser galante y bronco. Puede escribir cosas muy buenas y otras malas. Es tumultuoso y minucioso. Desea la efectividad aséptica del ejecutivo norteamericano y la sensualidad ávida y desordenadora del aventurero que lo bota todo en una jugada. Programa su tiempo como si fuera una computadora. Es puntual, hasta la exageración, lo anota todo, distribuye su actividad con criterio de organización fabril. Como lo apuntó Benavides en un buen trabajo, parece ausente y distraído porque está atento a su reloj interno. Nada de eso responde a la invitación vitalista de Áspero, a su propia experiencia de errante adolescencia por un país extraño. Estaba abierto a todo, eufórico, nuevomundista, y de pronto se cerraba, hosco, lejano. Creía en la magia de la juventud pero también en la lucidez de la madurez. Y exigía respeto para los ancianos. Era a la vez conservador y revolucionario, admirador del progreso material y conservacionista. A veces retozón, desenfadado, irreverente, otras serio, grave, respetuoso. Personalidad fundamentalmente generosa, honesta, cándida, que tropezó con duras realidades de la vida, de esa vida imaginada en el fresco de Áspero como un gran paisaje edénico.
En Áspero cantó la venganza -«Levanté la mano hacia el cielo, / la mano homicida, / y reí»-, la lanza, «la punta sedienta bebió sangre humana», la pelea por el botín de la hembra, (Pasional), y en Dámaso Velázquez se mostró inmoralista, pero concedía a la literatura una función edificante, exigía moraleja, creía en la utilidad de escribir para el bien. Las inquietudes sociales, la protesta política, la denuncia de la miseria, el fervor hacia el hombre telúrico del campo, los oficios manuales, el amor al trabajo, las estancias sentimentales de carácter familiar, el recuerdo de seres de aventura, entrevistos entre dos luces, la contemplación de la vida cotidiana, el ajetreo humano, el esfuerzo del músculo, merecen su exaltación ora eufórico, ora indignada, ora nostálgica. Pero ese registro exteriorista cesa de pronto y Arráiz se interioriza, habla de ritos, de iniciación, de meditación, escribe parabólicamente, evangélicamente, esotéricamente. Y cabe señalar que entre sus mejores poemas están estos de proyección mítica.
Su producción póstuma señala que se interesó por búsquedas estilísticas, expresivas, rítmicas, conceptuales, más amplias y una intención de renovar su escritura, siempre dentro de un contexto de amor a la naturaleza, interés por el hombre del montón, sensualidad nunca retenida ante la fémina, presencia del bosque pánico, y por fin, repudio del maquinismo alienante. Fallece cuando estaba intentando un reencuentro fecundo con la poesía.

40 años de fallecimiento de Antonio Arráiz. Publicado el 15 de septiembre de 2002. Foto: Archivo El Nacional
La obra y la biografía de Antonio Arráiz, complementarias, deben ser una y otra vez estudiadas porque constituyen una expresión ingente de americanidad. Por otra parte, cumplió una noble función orientadora en el campo del periodismo. Su prestigio intelectual y su ética normaron y enriquecieron desde el inicio la trayectoria de El Nacional, en gran parte obra suya. Desde esa tribuna oteó sin cesar el destino de su país. Quiso enderezar entuertos, despertar amor por la naturaleza, señalar rumbos políticos, exaltar actitudes éticas. El golpe militar del 18 de octubre de 1945 le afectó, pero aún más la ruptura del orden constitucional nacido de elecciones libres, en noviembre de 1948. El 3 de enero de 1949, a los 40 días del derrocamiento de Gallegos, inició en El Nacional una encuesta valiente titulada: ¿Cuál es la perspectiva política venezolana? Veía cernirse sobre el país las sombras de la dictadura. Escribió a modo de editorial un texto en que definía la situación y condenaba lo sucedido. La encuesta no pasó de ese inicio. El 6 de ese mismo mes, Antonio Arráiz se ausentaba para siempre de Venezuela. Había obtenido por oposición un cargo modesto en el Departamento de Publicaciones de las Naciones Unidas. Su desencanto era total.
Dispuso, inclusive, que si moría quería ser enterrado afuera, cerca de su residencia. Allí reposa, en el cementerio de Westport.
La vida y la obra de Antonio Arráiz se definen como una pasión, finalmente frustrada, por Venezuela. Esa pasión casi carnal se tradujo a una acción pública edificante y a una obra múltiple: poemas, novelas, cuentos, campañas de prensa, libros de enseñanza, geografía escrita con aliento homérico, como si se tratase de una epopeya, con frecuentes comparaciones con un cuerpo de mujer. Elogió las ciencias naturales, la botánica, la lucha por la defensa de los recursos naturales. Por el sesgo de esa voluntad de canto, Arráiz, criollo de alma y de físico, indigenista, panteísta, absorbió la lección esplendorosa del alma helénica, de ese clasicismo cuyo equilibrio resplandeciente deseaba para su propia obra. Porque su ambición secreta, ignorada quizás por él mismo, era la de ser un clásico, actitud mediante la cual se refrena el desorden interior, la anarquía del ego, y se construyen obras suficientes, fundadas en si mismas, impersonales. Pero su apasionado modo de intuir las cosas le arrojaba más bien hacia el romanticismo de un Darío o de un Whitman ecuménico. Vencido por la circunstancia misma venezolana, se autoexilió, se autocastigó. Era un hombre todo corazón, un romántico perdido cuyo recuerdo me asiste.
Por Juan Liscano (*)
(*) Publicado en el volumen El Nacional. 37 años haciendo camino. Coordinación Pablo Antillano. Caracas, 1980.

