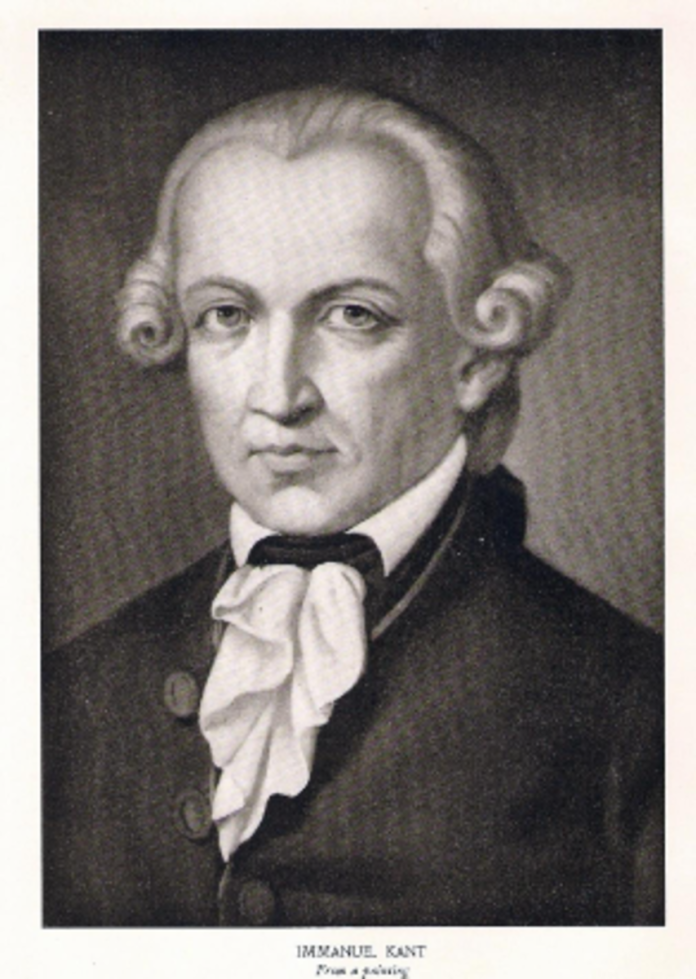Por MARÍA CAROLINA ÁLVAREZ PUERTA
Este año se conmemoran los 300 años del nacimiento de Immanuel Kant. Sus preocupaciones filosóficas no son lejanas a las nuestras, aunque sus textos parecen provenir de un pasado remoto y de un lugar lejano. A pesar de esto, la obra filosófica de Kant parece mantener una actualidad y permanencia única mientras es considerada un hito en la historia de la filosofía, particularmente en las ramas de epistemología, ética, filosofía política y estética.
Queremos, con este texto, honrar su memoria planteando la importancia y la actualidad de su noción de imaginación. En nuestra opinión, Immanuel Kant es el primer filósofo que se dedica a hacer un análisis sistemático de la imaginación, aunque no de forma explícita. El filósofo nacido en Königsberg plantea la imaginación como aquella facultad capaz de relacionar nuestra sensibilidad con nuestro entendimiento. Entonces la imaginación será la facultad responsable de enlazar datos empíricos con los conceptos del entendimiento. ¿Qué fin tiene hacer este enlace? ¿Cuál es el objetivo de Kant con esta propuesta? Algunos intérpretes consideran que el objetivo principal fue tratar de fundamentar la ampliación del conocimiento. La magnitud de esta tarea sólo puede ser reconocida en paralelo con el surgimiento de la ciencia moderna.
Los orígenes de la ciencia moderna
Para entender la genialidad de la idea kantiana debemos retroceder un poco, al inicio del Renacimiento, específicamente a lo dicho por Francis Bacon en su Novum Organum, publicado en el año 1620. Obra que es considerada una crítica al abandono de la investigación de los fenómenos naturales en la práctica, acontecido durante la Edad Media. En este texto, Bacon nos presenta su metáfora sobre el método del conocimiento a través del comportamiento de las arañas, hormigas y abejas. Así como las arañas que se dedican a tejer telas, los filósofos racionalistas sólo construyen estructuras teóricas en función de conceptos, estructuras conceptuales que generalmente se encuentran muy lejos de poder ser confirmadas en el mundo físico. Como las hormigas, que pasan su vida recogiendo migajas, los empiristas se dedican a la recolección de datos sensoriales que, sin esquemas conceptuales que los unifiquen, suelen no poder explicar nada. Sin embargo, estas dos propuestas no contribuyen en nada a la ampliación del conocimiento: el racionalista se queda atrapado dentro de sus estructuras conceptuales sin poder decir nada con verdad acerca del mundo sensible y el empirista se queda ahogado en la gran cantidad de datos sin tener esos esquemas conceptuales, que hoy llamamos teorías, y que nos permiten explicar y predecir los fenómenos naturales. A razón de los límites de los métodos racionalista y empirista, Francis Bacon propone que la obtención del conocimiento debe guiarse por el método de las abejas, éstas recogen de lo sensible aquello que necesitan, “sus materiales de las flores de los jardines y campos” afirmara que, siguiendo el paralelismo de la metáfora, corresponden a los datos sensibles del científico, y con estos materiales producen otra cosa, miel en el caso de las abejas, explicaciones teóricas en el caso de la ciencia. La sugerente frase de Bacon “los transforma y los destila por una virtud que les es propia”, en relación con el accionar de la abeja sobre los materiales de la recolección, nos recuerda el fragmento de la Crítica de la razón pura que resume lo que los autores denominan Revolución Copernicana: “La razón solo comprende lo que ella misma produce según su bosquejo, que la razón tiene que anticiparse con los principios de sus juicios de acuerdo con leyes constantes y que tiene que obligar a la naturaleza a responder sus preguntas” (CRP BXIII). Para lograr esta tarea se hace necesario enlazar percepciones sensibles y conceptos que les den forma, que es lo mismo que enlazar sensibilidad y entendimiento.
Bacon con el hacer de las abejas plantea una tercera vía de conocimiento entre el racionalismo y el empirismo, vía que fue transitada de facto por la ciencia moderna, llamada en aquel entonces filosofía natural. Recorrido iniciado, transitado y modelado por hombres como Copérnico, Kepler, Galileo o Newton, quienes identificaron los datos sensibles y los subsumieron bajo esquemas conceptuales en muchos casos matemáticos, con el fin de explicar ciertos fenómenos. A esos esquemas conceptuales hoy les otorgamos el nombre de “teorías científicas”. Esta forma de trabajar es lo que tiene en la mira Immanuel Kant al escribir su Crítica de la razón pura, publicada en su primera edición en 1781, a cien años de la publicación de los Principios matemáticos de filosofía natural de Isaac Newton. Un siglo de distancia separa ambos textos, periodo de tiempo que se caracterizó por la aplicación exitosa de los presupuestos de la mecánica newtoniana.
El método de la filosofía natural, que busca identificar ciertos fenómenos con ciertos conceptos —o ciertas estructuras matemáticas—, y “observa” lo inobservable a simple vista como, por ejemplo, relaciones armónicas entre órbitas o conjunto de fuerzas interrelacionadas que propician o evitan el movimiento de los cuerpos, con el fin de explicar y predecir ciertos fenómenos naturales, parece ser cosa más de la proyección imaginativa humana que amplía nuestro conocimiento sensorial y que lo enlaza con nuestros esquemas conceptuales en busca de explicaciones satisfactorias, que del mero producto de la razón o de la sensación. A grandes rasgos esta es la idea tras los planteamientos kantianos sobre la imaginación.
La imaginación kantiana
Desde esta perspectiva, Kant, como filósofo de la imaginación, se opuso a la tradición filosófica que veía esta facultad como maestra del error, del engaño y la ilusión, y le otorgó un sitial de honor en la generación del conocimiento.
Dos acepciones de imaginación recorren la historia de la filosofía. La primera, bajo el término imago, la entiende como imagen mental o representación de algo que aparece en lo real. Mientras que la segunda, bajo el nombre de Phantasia, la relaciona con la imagen mental de aquello que le parece al sujeto, en ese sentido, los filósofos la designan con la frase “lo que aparece”. La diferencia entre las dos acepciones es crucial. Imago nos refiere a las imágenes mentales producto de nuestra percepción de cosas reales, mientras que Phantasia nos remite a las imágenes mentales producto de nuestra propia creación que nunca es ex nihilo, siempre se fundamenta en la asociación, combinación y/o proyección sobre lo percibido o lo pensado.
Kant sintetiza en su obra ambas acepciones. Por un lado, en la Crítica de la razón pura, le otorgará a la imaginación la capacidad de producir imágenes de lo real, combinando y asociando las distintas representaciones en función del esquema conceptual con el que se trabaje: si el concepto que guía la representación es el concepto de línea, la imaginación será la facultad responsable de asociar los distintos puntos que la constituyen en ese continuo que llamamos línea; si el concepto que guía la representación mental es el de un perro, vamos a asociar la imagen de las orejas y el hocico con la imagen de la cola completando imaginativamente esa entidad que llamamos perro, a pesar de que unos arbustos nos impiden ver el cuerpo del animal; imaginativamente nos representaremos el fuego al ver el humo, y el gato al escuchar el maullido. Ahora bien, no vemos en la naturaleza líneas de fuerza, ni armonía entre trayectorias, se requiere algo más que los meros datos sensibles, nuestros esquemas conceptuales o nuestras representaciones mentales asociativas, para proyectar este tipo de entidades en la naturaleza. Ese algo más es propuesto por la imaginación en su sentido de Phantasía, cuya función es representar en la mente del sujeto, las cosas como “le parecen”. Es así como un simple palo se transforma en una palanca si tenemos la necesidad de levantar algún peso o en una espada para un niño que juega, y una manzana cayendo en un cuerpo atraído al centro del planeta por la fuerza de gravedad terrestre. Este es el uso de la imaginación que concebimos como tradicional de la actividad artística y que nos hace denominar esta forma de imaginación como imaginación productiva. Esa forma de imaginar que abre la puerta a la metáfora, la heurística, la abducción y la creación en el conocer, y que constituye la base de la ampliación del conocimiento según la fórmula kantiana.
Kant dibuja su noción sin menospreciar el uso de la imaginación en el ámbito artístico y es así como considera que la imaginación, en el marco de lo dicho en la Crítica de la razón pura, funcionará de una determinada manera para el conocer en general y esta facultad, en el marco de su Crítica del juicio, funcionará de manera distinta en aquello que tiene que ver con la experiencia estética y la creación artística. La diferencia entre ambos ámbitos tiene que ver con la calidad del concepto que se use —o al que se arribe—, en esta síntesis entre datos sensoriales y conceptos: en el caso del conocimiento, el concepto estará determinado; en el caso de la experiencia estética, el concepto será indeterminado; y en el caso de la creación artística, no serán conceptos sino ideas morales. La diferencia radica más bien en los datos iniciales del proceso, en la calidad de conceptos involucrados y en el producto final, pues la imaginación que lleva a cabo el proceso siempre será la misma facultad aplicada a un ámbito o a otro. Es así como Kant puede explicar la producción y generación de nuevos conocimientos y fundamentar el nuevo método de la ciencia moderna como una vía novedosa de conocer muy distinta a las planteadas por el racionalismo y el empirismo.
La imaginación en la era de la imaginación
¿Pero qué hay de la actualidad de los presupuestos kantianos? A pesar de que la filosofía kantiana fue duramente criticada por algunos filósofos, como Frege, que atendían la crisis de los fundamentos de la matemática, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y por los positivistas lógicos durante el periodo entre las dos guerras mundiales del siglo pasado, la propuesta kantiana sobre la imaginación se mantiene en pie. Cada cierto tiempo, en la historia de la filosofía contemporánea, resurge en la literatura el tema de la imaginación con mayor o menor atención a la filosofía kantiana y, en algunos casos, surge conectada con otros términos tales como metáfora, innovación, creatividad, modelos, idealizaciones, representación, representación científica, imaginación científica, etc.
Cada cierto tiempo también economistas, dirigentes, políticos, tecnólogos, etc., proclaman el desarrollo de la creatividad y la innovación con el fin de solucionar los problemas mundiales. Particularmente algunos economistas sugieren que hemos superado la era de la información y que nos encontramos actualmente en la era de la imaginación. La magnificación de la creación de contenido creativo en redes sociales parece ilustrar este punto. Algunos insisten en frases del tipo “si lo puedes pensar, lo puedes lograr”, que podemos traducir en “si lo puedes imaginar, …”, pues parece que para hacer actual la potencialidad de lo imaginado solo basta la resolución de algunos problemas técnicos, en un uso recursivo sin igual de esa capacidad humana de proyección de soluciones que ahora llamamos creatividad y otros, como Kant, llamaron imaginación. Quizás hoy día no sea fácil apreciar, para seres como nosotros que vivimos en entornos socio tecnológicos, la importancia de los planteamientos kantianos en su momento y, sin embargo, cada uno de nosotros tenemos claro que mucho de lo conseguido por la ciencia y la tecnología actual es producto de la imaginación humana en una expansión sin igual de nuestro conocimiento científico y tecnológico.
Varias son las explicaciones que se han dado sobre la posibilidad humana de ampliar nuestro conocimiento y casi todas pasan por la capacidad de expansión de nuestras capacidades cognitivas, capacidad de expansión que al parecer es muy difícil de explicar para la ciencia. No en vano esta capacidad productiva, que Kant llama imaginación, parece ser el límite de la inteligencia artificial, cuyas producciones son básicamente asociativas y combinatorias, y la neurobiología, por los momentos, no ha conseguido dar una explicación satisfactoria sobre eso que llamamos imaginación. Mientras esto no ocurra, la visión kantiana permanece como una teoría especulativa viable.
*María Carolina Álvarez Puerta es integrante del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela.